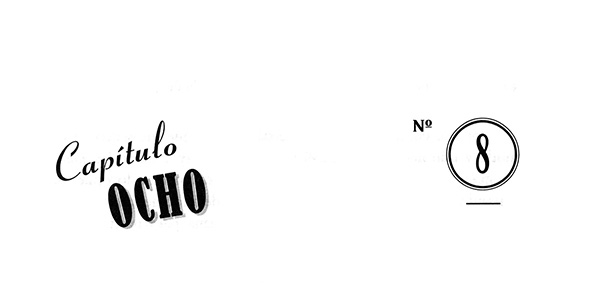Recogí mis cosas y me marché de la casa de Nikki. Me instalé en West Hollywood con un amigo llamado Holt, un productor cinematográfico a quien yo había conocido en Florida. Volvía a encontrarme sin hogar, y mi carrera, mi vida y el ambiente que me rodeaba parecían haberse echado a perder. En el proceso de huir de mí misma, me había librado también de ellos. Ya era demasiado mayor como para vivir de ese modo.
Un día telefoneé a Jay y le conté todas estas cosas. Inmediatamente después de que mencionase mi necesidad de cambiar de ambiente, me dijo:
—Voy en camino. Te sacaré de allí.
Colocó a su perro César en la parte trasera de su Range Rover y ese mismo día vino desde Phoenix. ¡Era tan romántico! ¡Me estaba rescatando! Yo metí mis cosas en una pequeña maleta Louis Vuitton, la arrojé en la parte trasera de su coche y nunca volví la vista atrás. Dos meses después regresamos a Los Ángeles y recogí el resto de mis pertenencias de casa de Nikki.
La gente siempre me ha dicho que cuando conoces a una persona con la que está escrito que debes estar; lo sabes de inmediato. Y Jay me demostró cada día que era el tío indicado. Nos parecíamos en muchas cosas, sobre todo en nuestro ridículo sentido del humor. Por fuera, él era un jodido arrogante, pero interiormente era un pequeño astuto bromista, algo así como un Bugs Bunny perverso. Hacía cosas como pagarle a nuestro amigo Duane cien dólares si le permitía a una chica ponerle pastillas de menta Altoid en el culo y dejarlas allí durante toda la noche. (Aunque parezca curioso, a Duane le gustaban esas cosas.) Jay me hacía reír y sentirme Jenna Massoli. Entonces empezaba a bajar la guardia y decirle cosas que nunca le había dicho a nadie.
Nunca antes de Jay había estado con un hombre capaz de hacerme sentir segura. Durante un breve período de mi tour de baile, un treintañero empezó a enviarme cartas amenazadoras después de mis shows. Una noche, en Seattle, desperté con el ruido de él golpeando mi puerta. Telefoneé a Jay diciéndole que estaba asustada y no sabía qué hacer. Al cabo de media hora, Jay había cogido un avión rumbo a Seattle.
De forma gradual, empecé a sentirme cómoda junto a Jay, a amar sus pequeñas cosas como el modo en que andaba de puntillas por la casa por las mañanas, intentando no despertarme, o me dejaba de mala gana hacer cosas agotadoras como masturbarlo o dejarlo correrse en mi rostro.
El único problema era que sentirme cómoda no me hacía sentir cómoda. Aquella sensación no había sido en el pasado parte de mi realidad. Desde Jack, había sido emocionalmente incapaz de sentar la cabeza con alguien y permitirme bajar la guardia, pues eso implicaba darle a alguien la oportunidad de ejercer algún control sobre mí. Aun así, todos mis sueños y esperanzas se centraban en sentar la cabeza y formar una familia. Así que como todo iba bien con Jay, me decidí a romper mi propio ciclo. Eso resultó mucho más complicado de dejar que el Vicodin, porque huir de las responsabilidades era para mí un hábito que yo había fortalecido durante muchos años.
Así que empecé a cuestionarme cosas y a dudar; lo que envenenó la relación. Jay es un hombre dominante y sólo sabe comportarse de ese modo. Así que cada vez que intentaba controlarme de algún modo yo me alejaba por instinto. Una de nuestras similitudes más desafortunadas era que ambos teníamos un temperamento feroz (él era un alemán agresivo y yo una italiana iracunda), de modo que nuestra felicidad lentamente empezó a verse interrumpida por peleas. Y después de cada pelea yo lo dejaba. Era una costumbre que había heredado de mi padre: cuando me entraba la duda, hacía las maletas y me marchaba.
Pero Jay nunca me telefoneó para suplicarme que regresase como todos los hombres anteriores. En cambio, cambiaba las cerraduras de la casa. Si yo llevaba más de tres semanas fuera, hacía que alguien me encontrase y me convenciese de volver, pues por algún oscuro motivo conocía a gente en todos los estados. Nos amábamos, pero carecíamos por completo de las habilidades comunicativas que podrían haber resuelto nuestros problemas.
Al fin intervino un amigo nuestro llamado Gary. Nos citó a ambos en un hotel a la vuelta de la casa de Jay y nos aconsejó durante tres días seguidos. Para hacer que la relación funcionase, me dijo, yo debía olvidar mi pretensión de que cada tío con el que salía me compensase por todo el amor que mi padre y Jack nunca me habían brindado. Tenía que exigir menos y aceptar el estatus de Jay como el hombre de la casa (o al menos dejar que fingiese ostentar ese estatus). Y lo que era más importante, tenía que comprender que escaparme cada vez que discutíamos por algo trivial no era una forma constructiva de llamar la atención.
Al mismo tiempo, le dijo a Jay que empezase a escucharme más, a disculparse si se equivocaba, a ofrecerme algo parecido a una estabilidad emocional y buscar el modo de ceder en nuestras diferencias de opinión sin perder lo que él entendía como «su poder». Supongo que prácticamente todos los problemas en una pareja, sea romántica, política o creativa, derivan de la puja por el poder: quién lo tiene y quién lo ambiciona. Salí de la reunión con el convencimiento de que necesitaba estar junto a alguien tan dominante como Jay, pero que a la vez desease con sinceridad lo mejor para mí. Y esa persona era el propio Jay. Él tenía todo lo que yo buscaba en un hombre, con excepción, quizás, de sensibilidad.
Tras la intervención de Gary atravesamos un período paradisíaco. De hecho, no pudimos dejar de abrazarnos y acariciarnos. Amarnos en lugares públicos se volvió nuestro pasatiempo favorito. Teníamos sexo en pleno día en la piscina llena de gente del hotel Delano, en Miami, o en los probadores del Victoria’s Secret de Beverly Hills y en una decena de restaurantes, desde Bed en Miami hasta Balthazar en Nueva York.
A medida que se profundizaba mi relación con Jay, Wicked empezó a parecer cada vez más lejana. Más allá de mi amistad con Joy, ya no me sentía afín a la compañía. Steve, que ahora se había casado con la hermana de Joy, había contratado a tantas chicas que apenas tenía tiempo para devolver mis llamadas o pedirme permiso para ninguna de las actividades de Wicked que involucraban mi nombre.
El punto límite fue cuando Steve contrató a un tío para que se encargase de las páginas web de su propiedad, entre las que estaba incluida la mía. El tío no dejaba de telefonear para pedirme mi número de seguridad social, mis tarifas, mis retenciones fiscales y todo el resto de la información financiera que no le importaba en absoluto. Yo no dejaba de decirle a Steve que no me fiaba de ese tío, pero Steve no hacía nada. Hice algunas cuentas con Jay y ninguna parecía dar el resultado correcto. Para nosotros estaba claro que la página de internet no era tan sólo una cuestión de promoción, sino una potencial fuente masiva de beneficios (cuando se trata de adaptarse, la industria porno siempre consigue primero las nuevas tecnologías). Así que hice un último intento de que Steve tomase conciencia.
—Ese tío me está destripando, y te está destripando también a ti —le dije—. He ayudado a construir esta compañía con enorme esfuerzo, y lo toleraría quizá si el dinero fuese a parar a tus manos, porque te has roto el culo trabajando para convertirme en quien soy. Pero no soportaré observar cómo ese jodido cabrón insignificante se hace rico a costa mía.
Steve no me respaldó. Sencillamente ignoró mis palabras. No estaba dispuesto a confrontar con nadie. Entre las páginas web y las chicas nuevas que seguían sumándose a la compañía, las cosas se volvían incómodas para mí en Wicked. Ahora había allí ocho chicas contratadas, apenas dos menos que en Vivid.
Así que, al igual que en la mayoría de mis relaciones de pareja, tan pronto como noté las señales de alarma decidí huir antes de que sucediese lo peor. A lo largo de los años, yo había constatado que las mujeres en la industria porno no solían ser valoradas. Las estrellas eran tan sólo productos con una vida estéril de los que se podía disponer durante unos pocos años. Si las mujeres pretendían merecer algún respeto, en especial en una industria edificada en torno a considerarlas objetos, era preciso que fuesen más que un rostro bonito en el estuche de un vídeo. Todas las compañías importantes del porno eran dirigidas por un hombre. Conversando con Jay al respecto, comprendimos que, tras marcharme de Wicked, no había en realidad ningún motivo que me obligase a trabajar para nadie más. Podía entonces inaugurar un camino que ninguna otra mujer parecía haber intentado: empezar mi propia y exitosa compañía. Podía dirigir mi página web personal, producir mis propios contenidos, organizar mis propias sesiones fotográficas. Yo no sería tan sólo una estrella pomo, sino una ejecutiva porno.
De todos modos, antes de intentar la pesadilla potencial de iniciar un negocio, quería abandonar Wicked con dignidad, pues ellos habían hecho mucho por mí y, hasta fecha muy reciente, nunca habían hecho nada que se aproximase a una traición.
Así que me reuní con Steve. Se sentó tras su escritorio tal y como lo hiciera cinco años antes, semioculto tras una montaña de papeles desordenados. No parecía haber envejecido ni un solo día. Sus ojos brillaban del mismo modo y sus tics se manifestaban con igual nerviosismo.
Le expliqué a Steve que lo adoraba y agradecía todo lo que había hecho por mí, pero que era tiempo de que yo abandonase el nido e intentase valérmelas sola.
Las últimas palabras que pronuncié fueron:
—Desearía tu bendición.
Y él respondió:
—Jenna, quiero que seas feliz. No quiero que sientas nunca que se te ha forzado a hacer algo contra tu voluntad. Así que adelante, haz lo que debas hacer.
Lo abracé, echando al suelo en el proceso la mitad de los papeles de su escritorio, y me volví para marcharme de su oficina.
—Pero recuerda —añadió antes de que yo llegase a la puerta— que todavía me debes una película más.
No sólo estaba dejando la compañía: estaba perdiendo a mis mejores amigos. Joy y yo nos las compusimos para seguir unidas, pero Steve y yo nunca volvimos a hablar. Me rompe el corazón, y sé que también él lo lamenta en la misma medida.