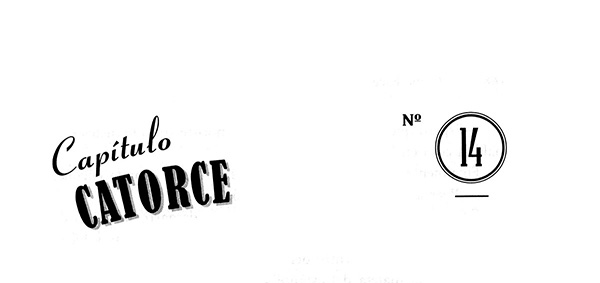Y luego un día por fin sucedió: Jack me abandonó.
Yo había descubierto que él me engañaba de nuevo. Tal y como lo sospechaba, se acostaba con su proveedora de drogas. Mi intención era confrontarlo cuando volviese a casa desde la tienda de tatuajes.
Pero, en última instancia, no llegué a recibirlo con mi pistola nacarada. Me fue imposible. Me hallaba acurrucada en el suelo frente al espejo de mi armario vestida con una sudadera y un sostén. Llevaba tanto tiempo sin comer que no tenía las fuerzas suficientes para incorporarme. Mis piernas eran sencillamente incapaces de aguantar mi peso.
—Mira en qué mierda te has convertido —escuché la voz de Jack. Podía ver sus botas a la altura de mis ojos—. Mírate. Ya no eres ni siquiera una persona.
Luché por incorporarme, pero fue inútil.
—Me das náuseas —prosiguió él—. Quiero volver a vivir, puta desgraciada.
Puta. Era la misma palabra que su tío había empleado mientras me violaba.
Jack desapareció. Quince minutos después volví a escuchar su voz.
—Necesitas comer algo.
No hablaba con preocupación sino con disgusto. Se agachó a mi lado sosteniendo un puñado de buñuelos y me puso uno en la boca. Lo escupí. La sola idea de la comida me daba ganas de vomitar. Pero cuanto más rechazaba la comida, más intentaba él ponérmela en la boca. Pronto todo mi rostro estuvo cubierto de migas y grasa.
—Espero que comprendas que vas a morirte si no te metes esta maldita cosa en la boca —espetó.
Finalmente se dio por vencido y me arrojó la comida encima.
—¡Pues a tomar por el culo! —gritó.
Entonces sacó su cajetilla de cigarrillos, desgarró un trozo de papel metálico, cogió unas pocas dosis de metanfetaminas y luego se puso de pie y saltó dentro del armario. Sabía exactamente lo que hacía. Bajó su maleta del estante superior y empezó a arrojar su ropa dentro.
—Por favor; no me dejes —balbuceé de repente. Mi abusada nariz vertía moco como un grifo y grandes burbujas de mucosidad se formaban en mi boca cada vez que pronunciaba las palabras—: Te amo.
Al tiempo que él iba por la casa de aquí para allá reuniendo sus cosas, empecé a desesperarme cada vez más. Cada vez que pasaba cerca de mí me aferraba a sus pies intentando evitar que se marchase.
Escuché cómo la puerta de entrada se abría y cerraba en varias ocasiones. Jack estaba sacando todo de la casa: los muebles, la ropa de cama, las pistolas. Era el precio que pagaría para mudarse con su proveedora de droga. Lo único que dejaba eran las reservas de comida y los utensilios de cocina, que en mi estado, por supuesto, no me servían para nada.
Y esta vez todo se había terminado. Permanecí en el suelo frente al armario durante horas. Lo único que podía oír eran los latidos de mi corazón, tan fuertes que me provocaban dolores en el pecho. La sangre de mi cuerpo parecía lava ardiente y me quemaba en todas partes. Así se sentía tener el corazón quebrado. Necesitaba hacer algo para calmarme. Me arrastré hasta el lavabo y me incorporé con dificultad para alcanzar el armario. Quería un poco de Darvocet.
Mirándome desde el espejo de la puerta del armario donde guardaba las medicinas estaba el demonio. Tenía matas de quebradizo pelo rubio cortadas a distinta altura, ojos hundidos en sus órbitas rodeados de un círculo de piel ennegrecida, pómulos lo bastante pronunciados como para reunir sangre y su complexión era enfermiza y cianótica. El demonio era mi propio reflejo. Me había ganado la vida con mi aspecto y ahora todo se había esfumado. El bello pelo rubio, la enorme y plena sonrisa, los grandes ojos tentadores. Todas las curvas que los hombres pagaban miles de dólares por ver se habían consumido dejando en su lugar un esqueleto cubierto de harapos.
Abrí el armario y derribé de un golpe la botella de Darvocet, que estaba en el estante más alto. Cayó al suelo y yo con ella. Desenrosqué la tapa y tragué cuatro píldoras. Era una dosis muy alta para una chica de cuarenta kilos. Pero no me importó. Sólo quería que cesase el dolor. Y si en el proceso se detenía mi corazón, mala cosa. Realmente no me importaba si volvería o no a despertarme. Por mucho que le daba vueltas al asunto, me parecía imposible imaginar una vida sin Jack.
Ignoro por cuánto tiempo yací allí, en un estado cercano a la inconsciencia. Fue más de un día y menos de cuatro. En algún punto me despertó el sonido del teléfono. Se activó el contestador automático y escuché la voz de un hombre. Afiné los oídos por si era Jack quien estaba llamando. Pero era Matt, su camarada de la tienda de tatuajes. Decía una y otra vez:
—¡Jenna, Jenna! ¡Coge el teléfono!
Volví a desmayarme.
—¡Jenna, Jenna! ¡Coge el teléfono! —volvió a llamar. ¿Acaso ese tío no pensaba darse por vencido? Por fin conseguí aproximarme al teléfono. Sentí que mi cuerpo estaba a punto de desprenderse de mí, dejando a mis espaldas un reguero de huesos y trozos de piel sobre la alfombra.
Cogí el auricular y se deslizó de mi mano, golpeándome de lleno en la frente. Se hinchó de inmediato. No sentí nada. Aferré como pude el auricular hasta que hallé mi oreja.
—¡Jenna, Jenna! ¿Te encuentras bien?
—No —alcancé a pronunciar—. No. Por favor, ven.
En el lapso de diez minutos, Matt estaba en la casa. Al verme su rostro perdió todo color.
—¿Qué demonios pasa? —preguntó—. Es preciso que llame a tu padre en este mismo instante.
Eso era lo último que yo quería que hiciese. Pedirle ayuda a mi padre equivaldría a admitir mi fracaso. Y yo era tan testaruda que hubiera preferido padecer el peor dolor imaginable antes que llamar en medio de súplicas a aquel que había decidido abandonar. Pero no tenía ninguna otra opción. Podía quedarme allí y morir o aceptar el consejo de Matt. Era cuestión de escoger entre el orgullo y la supervivencia.
Recordaba vagamente una llamada de mi padre dándome su último número de teléfono y, por gracia divina, lo había anotado. Matt debió pasarse quince minutos revisando toda la casa hasta encontrar el sitio donde lo había escrito: estaba incluido en uno de mis collages.
No tuve que decir más que «Papá» para que él supiese enseguida que ocurría algo malo. Así de temblorosa y débil era mi voz.
—¿Te encuentras bien? —me preguntó.
—No estoy bien —repliqué, intentando explicar mi estado.
—Voy a a recogerte ahora mismo. Vendrás conmigo —advirtió.
—Papá, no sobreviviré al viaje.
Él insistió.
—Papá, moriré durante el viaje. Ni siquiera puedo caminar.
No estaba siendo melodramática. Probablemente mi corazón tuviese fuerzas para bombear sólo un día y medio más.
—¿Cómo puedo traerte aquí? —preguntó.
Matt le dijo que me comprase un billete de avión en el primer vuelo que saliese de Las Vegas. Le aconsejó a papá que consiguiese una silla de ruedas para que pudiese descender del avión. Así de mal me encontraba.
Tras colgar el teléfono, Matt me vistió con una enorme camiseta, me condujo a su coche y me colocó en el asiento trasero. De camino al aeropuerto, se detuvo en una tienda y me trajo un batido de proteínas. Intenté beberlo, pero tan pronto como el líquido llegó a mi garganta lo vomité. Los miserables restos de alimentos que había aún en mi estómago salieron también expulsados junto con coágulos de sangre y quién sabe qué más, manchándome la camiseta. Pese a eso seguí intentando beber el batido, pero me era imposible retener algo en el estómago.
Al llegar al aeropuerto, Matt logró que le prestasen una silla de ruedas en la compañía aérea y me llevó a la puerta correspondiente. No recuerdo mucho de aquel vuelo, salvo que me sentía profundamente enferma y que provocaba repugnancia a la gente que estaba sentada a mi lado. Preguntaron si estaba siendo tratada de cáncer.
Cuando mi avión llegó a Reading, permanecí en mi asiento mientras todos se marchaban. Entonces la azafata me ayudó a sentarme en la silla de ruedas. Lo que más me espantaba era tener que enfrentar otra vez a mi padre. Siempre había sido una buena hija. En ocasiones un poco testaruda y temperamental, por supuesto, pero eso formaba parte del ser independiente. Y allí estaba ahora, a los veinte años, siendo transportada de regreso a casa en silla de ruedas, hediendo a mi propio vómito. No sólo papá nunca me había visto en semejante estado, sino que yo misma jamás hubiera imaginado que algo así era posible.
Cuando la azafata me sacó del avión, bajé la cabeza. Estaba demasiado aterrada como para siquiera mirar a mi padre. No quería ver la decepción ni el horror en su rostro. Lloré tan intensamente que cada sollozo me hacía doler el corazón. Todo ese odio por mi padre que había acumulado durante tantos años, todo ese resentimiento contra él por no entender lo que yo estaba viviendo, fueron liberados en medio de lágrimas. Ahora papá estaba allí. Ahora, cuando más lo necesitaba. De hecho, me quería.
—Dime, ¿dónde están tus padres? —indagó la azafata tras unos pocos minutos—. No puedo esperar contigo aquí mucho tiempo más.
Alcé la mirada y me sequé los ojos. Mi padre estaba de pie a pocos metros de distancia. Ni siquiera me había reconocido.