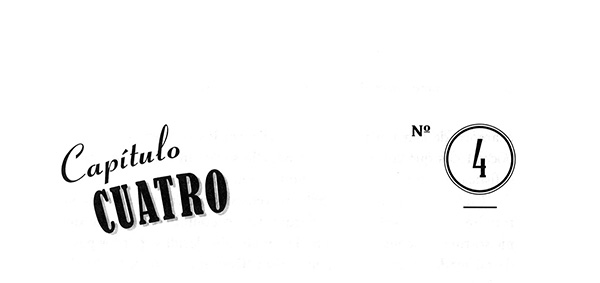Michael fue tan bondadoso conmigo como lo había sido Nikki. Después de ayudarme a encontrar un piso, me llevó de compras. Despilfarré estúpidamente cinco mil de los seis mil dólares que había ahorrado en mis giras como modelo en un sillón lo bastante grande como para dormir en él. Después de eso no me quedó dinero suficiente como para comprar una verdadera cama, pero me llevé un colchón. Completé la decoración de mi piso con una mesita de café de Muebles Artesanales Modernistas Ventura.
Antes de ser consciente de ello, Michael y yo estábamos revolcándonos en el colchón. Y así, de pronto, empecé a salir con el Nikki masculino. Era dulce, protector, increíblemente listo y un genio del marketing que estaba en proceso de lanzar una nueva línea de bolsos de mano (que ahora se ven en Nordstrom y Neiman Marcus). Y así, de pronto, empecé a sentirme satisfecha de toda mi aventura en Los Ángeles. Por primera vez en mi vida, creí que las cosas serían sencillas para mí durante un tiempo.
El único inconveniente de vivir sola era estar sola. Cuando venía Michael, tan sólo nos acostábamos y luego se marchaba. Nunca pasaba conmigo toda la noche. Yo quería hallar a alguien con quien mantener una relación estable, pues a lo largo de toda mi vida siempre había compartido mi cama con alguien, desde mi hermano hasta Jack. Dormir acompañada me hacía sentir segura.
Para sustituir las relaciones humanas, adquirí una pequeña televisión. Todas las noches me dormía con la tele encendida en el sillón blanco de mi pequeño comedor desprovisto de ventanas. Al cabo de unas semanas, la tele resultó ser mi única amiga. Michael venía cada vez menos. Como de costumbre, mi dependencia de él lo estaba asfixiando. Pero Jack me había hecho aprender la lección, y cuando protesté ante Michael por la distancia que parecía estar poniendo entre nosotros y él no hizo nada al respecto, prescindí de su compañía. Ésa era mi nueva actitud: o bien alguien se subía a mi autobús, o lo forzaba a bajarse. No me sentía dispuesta a tolerar compromisos a medias.
Y por el momento no estaba con nadie. No tenía coche, ni pasta, ni medios de supervivencia. Mi padre siempre me había advertido que lo más peligroso para una mujer era pasearse sola por un aparcamiento. Y el edificio donde yo vivía tenía el aparcamiento subterráneo más desolado y parecido al escenario de un filme de terror que yo hubiera visto jamás. El único modo de acceder a los pisos era pasando por el garaje. Un estrecho pasillo conducía a una pequeña escalera mal iluminada y yo temía cada vez que alguien me saltase encima.
Cuando telefoneaba a los fotógrafos en busca de empleo, me decían que no podrían hacer sesiones conmigo en los siguientes tres meses pues mis fotos estaban, nuevamente, saturando las páginas de las revistas. Con los escasos trabajos que hallaba conseguía pagar el alquiler y algo de comida. Me negaba a actuar otra vez como stripper, aunque la tentación del dinero fácil era enorme. De no mediar otras cosas pronto me habría puesto a pasear perros.
Noche tras noche pedía comida a un pequeño restaurante italiano que había a la vuelta de la esquina y luego la abandonaba a medio comer en el suelo mientras lloraba hasta dormirme, del mismo modo que lo hacía cuando era una niña pequeña. Una tarde abrí la puerta para dejar entrar al chico que entregaba los pedidos. Era siempre el mismo tío: un sujeto peludo y fornido con fibrosos cabellos negros y un vestuario consistente sólo en camisetas blancas abotonadas y manchadas de grasa. Pero aquel día se veía diferente. Tenía la mandíbula desencajada, los ojos ardientes y tartamudeaba. Al darme la comida le temblaron las manos y me miró fijo.