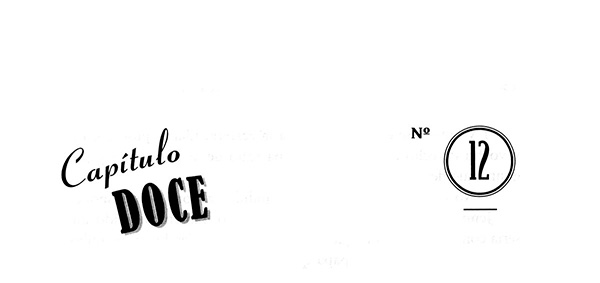Durante seis meses seguidos, Joy había estado bombardeando el programa radial Howard Stern Show con vídeos, películas y cartas. Y ellos no habían telefoneado ni una sola vez. El ingreso a la corriente principal de la industria demostraba ser más difícil de lo que habíamos pensado. Era sencillo conseguir que saliese una foto o un artículo sobre nosotros en AVN, pero parecía imposible lograr que nos prestase atención alguien del mundo real. Y no era porque no mirasen los vídeos: sencillamente se negaban a admitirlo.
Joy y yo no éramos las seguidoras más entusiastas de Howard Stern. Ella pensaba que Howard era un capullo y a mí su presencia me intimidaba pues él solía hacer trizas a la gente durante su programa. Pero a Blinky lo obsesionaba. Una mañana, yo estaba en la oficina de Joy mirando algunas fotos que había hecho para Producciones Adán & Eva, cuando ella mostró una toma encantadora en la que se me veía con los pechos desnudos, sosteniendo un dildo, y poniendo cara de chiflada con los ojos bizcos.
—He aquí la foto de esta semana —dijo Joy.
La había ampliado a veinte por veinticinco centímetros y se la había enviado a Howard Stern junto a los materiales de prensa habituales. No esperábamos volver a tener noticias suyas. Pero una semana después hablaban al respecto en su programa. Joy me telefoneó para contármelo.
—Está refiriéndose a ti en este mismo instante.
—¿Y qué dice?
—Que por tu aspecto deberías ser modelo de Guess y que no puede creer que seas una actriz porno.
No bien terminó el show, llamaron a Joy.
—¿Podríais venir aquí la semana próxima? —preguntaron.
—Iremos mañana —replicó Joy. De todos modos, ese día teníamos que ir a una sesión fotográfica en Nueva Jersey.
Durante el vuelo hacia allí, quedé petrificada. No sólo nunca antes había estado en Nueva York, sino que apenas había dado los primeros pasos en Wicked y ya debía representarlos en un programa de radio conducido por un tío que se especializaba en humillar a las mujeres. Estaba segura de que Howard me destrozaría. Durante horas ensayé mentalmente lo que planeaba decir. No quería aparecer como el resto de las chicas que iban a su show. Lo usual era que fingieran ser voraces gatas sexuales o pobres aves heridas. Yo quería que él me conociese a mí, sin necesidad de representar ningún papel. Deseaba plantarme con mi propia personalidad enfrentando las presiones y la manipulación.
Me desperté a las tres de la mañana del día siguiente para prepararme. Estaban por filmar el desarrollo del programa de radio para el E! Channel, así que tenía que cuidar mi aspecto. Me puse un jersey blanco que me llegaba hasta el abdomen y jeans ajustados.
El edificio que albergaba Infinity Broadcasting era inmenso y estaba vacío salvo por un guardia de seguridad detrás de su escritorio. Me dirigí hasta el ascensor y él vino detrás de mí. Al parecer, tenía que firmar el libro de visitas. Nunca antes había estado en una oficina de alto nivel. Ignoraba que debía firmar y decirle a qué piso tenía que ir, coger un distintivo y toda esa mierda. Me sentía como una total idiota.
Mientras esperaba arriba en la sala verde el momento de mi participación en el programa, mi tensión alcanzó un nuevo piso. Necesitaba demostrar un agudo ingenio, ser increíblemente lista, desafiar todos los estereotipos. Pocas chicas se marchaban de ese estudio sin sentirse objetos sexuales. Y, a diferencia del cine, en el show tenía que conseguir todas esas metas en una sola toma o arriesgarme a ser humillada a nivel nacional. Joy me había proporcionado una lista con películas y productos para promocionar, que tenía arrugada en mi puño formando una pelota bañada en sudor.
Podía escuchar a Howard hablando de mí en el monitor. Se refería a la foto que había visto el día anterior.
—Esta chica podría ser una modelo —decía—. No es necesario que se dedique al porno. Sin duda ha de haber tenido una niñez muy jodida, tío. Probablemente su vida sea muy interesante.
Cuando añadió que deseaba dirigirme una «mirada directa y sincera» para comprobar si yo estaba a la altura, casi me fue imposible respirar. Me sentía tan aterrada que me faltaba el aire.
Un asistente entró a la sala y me hizo descender por el pasillo. En el preciso instante en que vi la puerta con el letrero «En el aire» encima, pensé: «¡Vamos, niña! ¡Valor!». Giré la manecilla de la puerta y entré al estudio con ánimo juguetón. De repente, el malestar que aquejaba a mi estómago se esfumó, mi postura se irguió y una amplia sonrisa seductora inundó mi rostro.
—¡Guau, estupendo! —fueron las primeras palabras que pronunció Howard cuando entré. Me había mostrado a la altura de sus expectativas.
Las preguntas comenzaron de inmediato. Parecía determinado a saber por qué esa chica se había convertido en una estrella porno. Le dije que me encantaba el sexo. Le dije que adoraba llamar la atención. Pero eso no lo conformó.
Él insistía en que algo no cuadraba. Me preguntó si había tenido una infancia complicada y respondí que no. Preguntó si mis padres habían sido muy estrictos y dije que no. Me preguntó si mi padre y yo todavía nos hablábamos y expliqué que sí. Me preguntó si a mi madre le molestaba mi profesión y afirmé que no. Me había parecido mejor no hablar en el programa sobre la muerte de mi madre. No me sentía capaz de afrontarlo.
Pero entonces Howard me preguntó si alguna vez había sido abusada o violada. Fue la única pregunta para la que no estaba preparada.
Mi mente volvió atrás, pero no se centró en el Predicador, sino en algo mucho peor. Algo que durante muchos años nunca me había cruzado la mente. Creo que había conseguido mantenerlo bien oculto, pero no bien Howard formuló esa pregunta, las imágenes se congregaron en mi cerebro como una parpadeante película muda. La puerta trasera roja de la camioneta. El sol enceguecedor. Las picaduras de mosquito. El desierto.
En realidad, no había ocurrido en un desierto propiamente dicho. Pero cuando lo revivo en mi cabeza, por algún motivo siempre imagino el desierto. Sucedió a un lado de un sucio camino. Un sucio camino en Fromberg, Montana.
Durante mi segundo año en la secundaria, papá nos llevó al pequeño poblado de Fromberg porque quería criar ganado y conseguir que no me metiese en problemas. Yo me sentía pésimamente allí, pues todas las chicas del colegio eran vulgares y envidiosas. No quería que ellas se aprovechasen de mí, así que decidí socializar, en cambio, con los chicos. Por eso, hice que mi hermano me acompañase a un partido de fútbol americano en el que los chicos jugaban contra un colegio que había a unos veinte minutos de allí.
Lo pasé fenomenal y hablé con todos. Estuve la mayor parte del tiempo con cuatro jugadores del equipo rival. Eran tíos divertidos y bienintencionados, y pensé que quizá había sido afortunada al mudarme a ese pueblo, pues existían otras personas con las que podía estar además de esas putas celosas del colegio. Cuando me ofrecieron llevarme a casa, no dudé en aceptar. Era un pueblo pequeño en el que todos se conocían, y la tasa de crímenes era tan baja que nadie se molestaba en quitar las llaves del coche o cerrar las puertas de sus casas.
Nos apretamos en la cabina de una camioneta y emprendimos el camino hasta mi casa charlando alegremente. Al pensar hoy en ello, no puedo recordar acerca de qué conversábamos ni qué aspecto tenían. Lo he bloqueado en mi mente. Eran tan sólo chicos del monte, pero nunca sospeché de lo que serían capaces.
Cuando se desviaron hacia aquel sucio camino todavía no sospeché nada. Sólo les pregunté hacia dónde íbamos y dijeron que debían recoger algo en casa de un amigo. Fue entonces cuando se detuvieron en mitad del camino, sin que hubiese a nuestro alrededor casa alguna ni rastro de humanidad. Me entró el pánico.
—¿Qué hacéis, chicos? —indagué.
—Tenemos que buscar algo que hay bajo el asiento —dijo uno de ellos—. Es necesario que salgas por un segundo.
—Tengo que irme a casa —les dije mientras descendía.
—Tendrás que caminar sólo quince minutos —advirtió uno de ellos—. No te cansarás.
—En serio, tenéis que llevarme a c…
Llegó de ninguna parte: un fuerte crujido, el sonido de un puño estrellándose contra mi rostro. Las primeras dos letras de la frase «¿Qué coño sucede?» escaparon de mi boca antes de que la mano volviese sobre mí. Cogió un mechón de mis cabellos cercano al cuero cabelludo y me sacudió la cabeza contra la puerta del coche. Una vez. Dos veces. Y me desvanecí.
Cuando recuperé la conciencia uno de los chicos estaba encima de mí. Pude ver su rostro, rojo y furioso, montándome. Sabía lo que estaba haciendo. No podía moverme. Ignoro si me habían clavado al suelo, si estaba demasiado débil como para moverme o si me había vuelto catatónica. Los detalles son borrosos. Intenté imaginar que galopaba en mi caballo, que recorría la granja de papá, yo sola, con el sol brillando y el pelo suelto ondeando al viento. Me repetí a mí misma: «Todo está bien. Todo está bien». Y entonces, repentinamente, algo se partió con fuerza contra mi cráneo, apenas encima de mi ojo derecho. Era una roca. Por una milésima de segundo vi fuegos artificiales, y entonces el mundo volvió a oscurecerse. Las cosas no estaban bien.
Al despertar, yacía en un campo rocoso cerca del sucio camino. El sol entibiaba mi rostro y una gruesa nube de mosquitos se había instalado en mi cuerpo. Volví la cabeza y mi mejilla dejó un charco en el suelo. Me incorporé y me sequé. Me dolían las costillas. Me revisé la mano y la descubrí teñida de rojo. Hacía semanas que no llovía en Fromberg. El charco era de mi propia sangre.
Bajé los ojos para mirarme. Mi ropa estaba desgarrada y llena de manchas rojas. No tenía la menor idea de cuánto tiempo llevaba yaciendo allí. Las partes de mi cuerpo que no cubría la ropa estaban plagadas de magullones salpicados de sangre reseca y picaduras de mosquitos. Supe de inmediato qué había sucedido. Me habían violado en grupo y me habían abandonado dándome por muerta. Intenté alejar la idea de mi mente. No me era posible detenerme en ella. Tenía que ir a mi casa.
No había a la vista el menor indicio de civilización. Tendría que caminar. Sabía que el partido de fútbol americano se había desarrollado al este de mi hogar. Así que busqué con la mirada el menguante sol. Mi ojo derecho estaba tan hinchado que sólo podía abrir el otro. Seguí el camino en la dirección del sol durante media hora hasta alcanzar la ruta principal. Todavía me quedaban ocho kilómetros para llegar a casa. Siempre que podía, caminaba a unos cincuenta metros del pavimento para que nadie me viese. Pensaba que si alguien se enteraba de lo que me había ocurrido me pondrían en un hogar adoptivo.
Mientras proseguía andando, dos ideas rondaban mi mente: qué sucedería si los tíos pasaban por ahí y me veían y qué decirle a mi padre.
—¡Dios mío, cariño! ¿Qué te sucedió? —preguntó papá cuando por fin me divisó en el umbral de la casa.
—Me peleé con una chica del colegio —le dije.
Sin esperar su respuesta seguí recto hasta mi habitación. Al mirarme en el espejo estallé en llanto. Era obvio que no tendría que haber pasado por esa experiencia.
Los tíos debieron de planearlo todo con anticipación, pues mientras estuve consciente no intercambiaron entre ellos ni una sola palabra. Me preguntaba a cuántas otras chicas les habrían hecho lo mismo. Pero no se lo conté a nadie. Hasta el día de hoy, papá ignora lo que ocurrió. Nadie lo sabe. Supongo que me habría convenido al menos haber llamado a la policía. Quería que esos chicos pagaran por lo que habían hecho, pero no confié en mi hermano ni en mi padre, pues habrían ido derecho a matar a mis agresores. Y entonces ambos habrían sido enviados a prisión y yo los habría perdido para siempre. En conclusión, me preocupó más mi familia que mi propio ser.
Si pretendía seguir viviendo como una chica normal, necesitaba alejar el suceso de mi mente para siempre. Era sólo una nueva prueba que tendría que enfrentar yo sola. Estaba furiosa. Pero más que eso, después de todo lo que había sufrido en ese lugar, estaba quebrada.
No abandoné la casa ni hablé con nadie durante varios días. Con frecuencia me entraba el mal genio y destrozaba cuanto había en mi habitación sin motivo alguno. Papá supuso que yo sólo seguía teniendo problemas en el colegio. Así que, cuando el director lo convocó y amenazó con enviarme en un hogar adoptivo por no asistir a clase, perdí el control. Ese pueblo se había conjurado para destruirme en cuerpo y alma. Fue entonces cuando marché rumbo al colegio y canalicé toda mi ira y frustración en la cabeza de la chica que más abusaba de mí, aplastando su cráneo contra el armario. Fue una pura catarsis. A continuación dejé el edificio y jamás regresé. Al infierno con Fromberg.
Cuando volví a Las Vegas, dejé toda esa historia enterrada en Montana. Al menos, con el Predicador yo había sido capaz de defenderme. Me impactó de un modo diferente, porque el hombre que yo creía amar se había mostrado complaciente con la violación. Pero, al fin y al cabo, fue mucho más fácil de superar pues no me había mostrado por completo indefensa y había conseguido estropearle la velada. Estoy segura de que otras chicas no fueron capaces de enfrentarlo. Pero el suceso de Montaba fue una experiencia brutal, horrenda. Y yo había carecido de la menor oportunidad de defenderme. Si me fuese posible borrar un único recuerdo, sería ése.
A partir de entonces sólo se había cruzado por mi cerebro en un par de ocasiones, pero la pregunta de Howard (nunca me habían consultado algo así de forma tan directa) trajo consigo un mar de imágenes. Comprendí enseguida hacia dónde apuntaba su razonamiento, pues el interrogante ya se me había ocurrido a mí misma: ¿estaba yo en ese negocio porque había sido abusada o porque quería tener éxito en algo? He analizado la cuestión desde todos los ángulos que pude, y siempre llegué a la misma conclusión: que aquellos sucesos no habían marcado la diferencia. Habían tenido lugar en un momento muy tardío de mi juventud. De no haberse producido, también habría querido ser una estrella porno. Ya me había analizado con el número suficiente de psicólogos como para estar segura de ello.
Nunca le había contado a nadie la experiencia de Montana ni aquélla con el Predicador pues no quiero ponerme en el papel de una víctima. Deseo ser juzgada por quién soy como persona, no por lo que me sucedió. De hecho, todas las cosas malas sólo contribuyeron a darme confianza y afianzar mi personalidad, pues conseguí sobrevivirías y convertirme en una mujer mucho más fuerte.
Prácticamente todos tenemos algún tipo de esqueleto oculto en el armario familiar. Hay personas que han sufrido abusos terribles y luego al crecer se convirtieron en médicos y abogados con familias estables. Otros sufrieron alguna pequeña indignidad y se volvieron psicópatas violentos. En conclusión, lo que importa en realidad no es cuáles han sido tus experiencias en la infancia, sino si cuentas con la suficiente preparación (sea gracias al apoyo de tus padres, de tus genes o de tu educación) como para sobrevivir y afrontarlas.
—No —respondí a la pregunta de Howard. Mentí como una condenada. No estaba preparada para que nadie supiese nada al respecto, y mucho menos para encarar la posible reacción de Howard. No quería que nadie pensase que yo estaba en el negocio porque era una víctima. Aquélla era mi propia elección y me enorgullecía de ella.
Por fortuna, Howard cambió enseguida de tema, derivando hacia asuntos más banales:
—Me muero de ganas de salir contigo —afirmó sin que sus ojos se hubiesen separado de mi cuerpo en todo el programa—. Por favor, concédeme una cita. Te pagaré si accedes.
Me percaté de que mucho de lo que hacía Howard en su programa constituía también una actuación. En el aire, fingió estar horrorizado al ver el dragón tatuado en mi cuello.
—Es el tatuaje más horrendo que he visto —espetó—. Es espantoso. Realmente eres una lunática.
Pero durante el intervalo me pidió volver a verlo.
—Me parece estupendo —afirmó entonces. De inmediato supe que nos parecíamos: ambos teníamos una armadura para presentarnos ante el mundo. Años más tarde, también él se hizo un tatuaje.
Durante el programa. Howard me invitó a una fiesta que organizaba para su personal aquella tarde en un club de strip-tease llamado Scores. Cuando Joy y yo regresamos a la sala verde un poco más tarde, Gary Dell’Abate, el productor del show, se nos acercó para confirmar que asistiríamos. Habían alquilado todo el club para el evento.
En Scores, Gary nos dio a ambas dos mil dólares en dinero de coña para darle propina a las strippers y comprar champaña. Además de las treinta bailarinas desnudistas, Joy y yo éramos las únicas personas allí que no trabajaban en el programa. Como el club estaba cerrado, no parecía existir ningún limite para lo que pudiésemos hacer.
Tras un par de horas, Fred Norris, el técnico de sonido y coguionista del show, se aproximó y dijo que Howard estaba buscándome. Cuando lo encontré, estaba rodeado de chicas. Todas revoloteaban sobre él pero Howard no las tocaba ni alentaba. Es más, cada vez que alguna de ellas parecía ir demasiado lejos, él les pedía que se detuviesen. Al instante comprendí que ese tío tenía una vida realmente ordenada, los pies bien puestos en la tierra y amaba a su esposa. Y eso lo volvía a mis ojos mucho más atractivo.
Cuando me senté junto a Howard, él dijo:
—Les explicaba a estas chicas que tú puedes bailar moviendo la cadera mucho mejor que cualquiera de ellas.
Su instinto no lo engañaba. Me sobraba experiencia en la materia tras mis años en el Crazy Horse Too. Pero no sabía si resultaría apropiado lucirme ante Howard, pues yo estaba representando a Wicked. Crucé una mirada con Joy, quien tenía a seis strippers revolcándose a su alrededor, y comprendí que era libre de hacer lo que quisiese. Así que procedí a brindarle a Howard la mejor danza de caderas de su vida. Cuando acabé y me senté sobre su regazo, quedé absorta: todos los comentarios que solía lanzar en el programa sobre lo pequeña que era su polla constituían también una mera actuación. Podía sentírsela a través de sus pantalones. Era una cosa enorme.
Poco después, Joy y yo nos marchamos del club. Una limusina nos esperaba fuera para llevarnos a la sesión fotográfica de Nueva Jersey. Ya llevábamos bebidas nueve champañas aquella tarde y empezaban a sufrir su efecto.
Al sentarme en la limusina, pensando en todo lo sucedido esa jornada, me sentí alborozada. No sólo había salido bien parada de la entrevista, sino que me había hecho amiga de Howard y de todo su equipo. Sabía que a partir de entonces podría ir al show cuantas veces quisiera. Y, lo que era más importante, sabía que Steve estaría orgulloso de mí. Había conseguido lanzar la campaña publicitaria que él deseaba para Blue Movie. Y por fin estaba dando los primeros pasos rumbo a la meta que le había prometido a Steve que alcanzaría. Cuando le dije aquella primera vez que sería una superestrella, en lo más profundo yo ignoraba si eso era posible. Y, por cierto, aquél era apenas Howard Stern: cualquier chica sexy podía presentarse en el programa… y ser humillada. Pero yo los había conquistado, los había vencido. Y me adoraban.