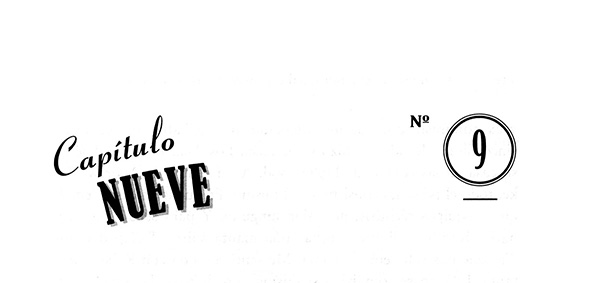Los alcahuetes con maleta no se hacen: nacen.
Volví a casa con un Jordan muy diferente a aquel que había dejado. Mis tres semanas de ausencia habían hecho afluir en él un lado posesivo, patriarcal y celoso. Insistió en que, la siguiente vez que tuviese que salir de gira, él vendría conmigo, pretendidamente para protegerme y asegurarse de que me pagasen. Pero la verdadera razón era que pretendía asegurarse de que no me acostase con otros tíos. Al menos desde el punto de vista técnico, yo no hacía tal cosa.
Sus sospechas tenían algún sentido, pues nos habíamos conocido en un club de strip-tease y yo tenía a medio concluir mi divorcio de Rod. Pero a medida que crecía el apego de Jordan hacia mí (y su temor a perderme), rechazaba la idea de compartirme de ningún modo con otro ser humano.
Él sabía desde el primer día que bailar era mi trabajo (y era el motivo por el que podía permitirme comprarle zapatillas de doscientos dólares). Pero ahora ya no podía tolerarlo. Durante las giras, me acosaba cada día con nuevas exigencias. No le gustaba que hiciese ciertos movimientos sugerentes en escena; no quería que hablase con otros tíos; no quería que me sentase sobre sus piernas para las Polaroids… Sólo me permitía ponerles un brazo al hombro.
Cada tanto me telefoneaba Joy ofreciéndome conducir una entrevista para VH1 o E! y yo no podía responderle. Jordan no quería que hablase en público sobre ningún asunto sexual que pudiese avergonzarlo.
Por supuesto que yo podría haberle discutido y pelear por mis derechos con dientes y uñas. Pero él me deprimía tanto con sus constantes altibajos de humor, apelaciones a la culpa y arengas que, finalmente, me daba por vencida. Era más sencillo jugar a estirar los límites de su paciencia que luchar. Ignoro cómo hizo él para dar la vuelta a la dinámica entre nosotros y acabar a cargo de la situación. Aunque yo no lo admitía internamente por entonces, hasta cierto punto era lo que yo quería, pues Jordan era el extremo opuesto de Rod: un verdadero hombre, y masculino hasta en sus defectos.
Cuando yo hacía sesiones fotográficas, él venía a mi lado para asegurarse de que no hubiera ninguna toma de piernas abiertas. No quería que la gente viera mis genitales internos, me explicó, pues le pertenecían a él. De hecho, insistió en que dejase de depilarme el sexo, a fin de que el vello púbico creciese lo bastante como para cubrirme la abertura cuando estaba desnuda. Era inútil argumentar que, siendo rubia, mis vellos son muy finos y tampoco pueden ocultar nada.
Al fin llegó al punto de insistir en que ya no usase tampones. ¿El motivo? No quería que hubiese dentro de mí nada más que él mismo.
Sus celos no se limitaban al ambiente laboral. Cuando yo conducía, no me permitía mirar a los otros coches, pues sospechaba que estaba mirando a los tíos que iban al volante. Así que me era preciso mantener la cabeza recta con los ojos hacia el frente, como los caballos con anteojeras. No tardó en llegar el momento en que lanzó una campaña de guerrilla para afear mi aspecto. Decía, por ejemplo, que prefería a las rollizas y que usaban poco maquillaje. E, inconscientemente, yo obedecí, ganando con lentitud unos kilos y pasando menos tiempo ante el espejo.
Hasta cierto punto yo lo amaba, pero él no era lo bastante inteligente como para satisfacerme por completo. No tenía impulsos ni ambiciones propios. Su vida consistía en zamparse una comilona con su familia, jugar al baloncesto con sus amigos y perseguirme como un detective privado.
No me entraba en la cabeza que aquel tío dulce, normal e inexperimentado que yo había escogido de entre la multitud fuese tan malo como los demás. Mis deseos de enamorarme habían sido muy intensos, pero ahora me sentía decepcionada.
Dado que no podía enfrentar su control posesivo sobre mí de forma directa, lo hice indirectamente: me convertí en la bailarina más agresiva de todas. Durante un momento del show yo les daba afiches de mis películas a los tíos que gritaban más fuerte. Pero una noche nadie gritó ni exhibió forma alguna de entusiasmo, así que arrojé los afiches al suelo, les hice un gesto obsceno y me largué del escenario. Fue una reacción propia de Axl Rose.
Yo era buena leyendo los labios, pues mi abuela paterna había perdido la voz durante sus últimos años. Así que si pescaba a algún tío diciéndole una cosa desagradable sobre mí a sus amigos, le volaba la gorra de un golpe o le derramaba el trago sobre los pantalones. En una ocasión, cuando un tío me arrojó un centavo, le propiné una patada en la garganta con mis tacones. Me liaba en permanentes peleas con las bailarinas locales (llegué a escupir a otra chica en el rostro) y todas las noches hacía que echasen a algún tío del club. Si cualquier cabrón se atrevía a tocarme, lo recompensaba con un golpe de revés en el cráneo. Me encontraba fuera de control. Era pasmoso.
Pero lo más curioso es que cuanto más locamente reaccionaba, más les gustaba a los tíos. Las multitudes se excitaban cuando me cabreaba. Nunca me había atrevido a comportarme así en el Crazy Horse, pero tampoco estaba allí tan enfadada. No tenía idea de que ésa fuese otra modalidad de actuación.
En un club de Boston se me acercó un tío delgado y me dijo que había trabajado como asistente de organización de giras de Tool. Le brindé mi respuesta habitual:
—¡Fenomenal!
Por entonces yo no tenía ni la menor idea de qué era Tool.
—El cantante, Maynard, es un gran admirador tuyo.
—¡Fenomenal!
—Incluso tiene una de tus fotos en su roulotte.
—¡Fenomenal! Me parece estupendo. Pero ya debo irme.
Había sido una noche terrible. El dueño del club había dicho que no me permitiría recoger propinas porque no figuraba en mi contrato. Afuera llovía a cántaros y mi camerino estaba en una roulotte detrás del club, de modo que me había empapado. La última gota que colmó el vaso fue cuando alguien se coló en mi camerino y me robó un conjunto de ropa de dos mil dólares. El manager no movió ni un dedo al respecto.
Así que, cuando volvió para recordarme que no debía recoger propinas, enloquecí. Yo me ganaba el dinero con las propinas. Estuvimos discutiendo durante cinco minutos, hasta que por fin le dije:
—De acuerdo, no hay propinas. Enseguida saldré a escena.
Recogí mis cosas lista para irme a toda prisa antes de que él me capturase. Pero el chico de Tool me vio y dijo:
—Presta atención.
Procedió entonces a encolar los limpiaparabrisas del Mercedes del dueño del club. Luego forzó las dos puertas laterales del coche.
La broma del parabrisas había estado bien, pero forzar las puertas había sido exagerado. Debí de haber sentido allí una señal de alerta. Pero yo le gustaba, él me había caído bien y decía que estaba dispuesto a trabajar gratis y abandonar la gira con Tool sólo para tener la experiencia. Así que lo contraté como mi agente personal con la misión de negociar los clubes, el dinero y todos los detalles prácticos que me traían dolores de cabeza.
Yo había visto lo que se exigía en los conciertos de rock, así que entre ambos decidimos una lista de exigencias para mis giras. Mi camerino debía contar con flores, un sofá, lencería sobre la mesa y un bar bien provisto. Ninguna stripper presentaba exigencias semejantes. Y no lo hacía sólo porque me creyese una diva, sino pues era injusto que yo le hiciese ganar tales sumas de dinero a un club y luego tuviese que ir al lavabo en camionetas fuera del local, con un váter mugriento, sin ventilación y dotado de agua amarillenta. El chico poseía incluso un pase laminado de libre acceso para que la gira fuese oficial.
Pronto aprendí a prohibirle a los clubes que pusiesen cualquiera de las canciones de mi lista de rutinas cuando yo no estaba en escena. Hubiese resultado mortal para mi rutina al son de Beautiful People de Marilyn Manson que otra chica la bailase exactamente antes de mi actuación. Con frecuencia, después de que yo me desnudaba con una canción de Revolting Cocks en algún club pequeño, el DJ quemaba mi CD para poder utilizarlo con algunas de las otras chicas cuando yo me iba de la ciudad. Mis cláusulas se volvían más estrictas a medida que me tomaba en serio la opinión de Jordan de que todos querían estafarme y tenía que protegerme. Pero, al mismo tiempo, mis shows mejoraban a medida que yo inventaba sencillos trucos para excitar a los hombres, como deslizar un hilo de saliva desde mi boca hasta mi coño.
Era consciente de que el protocolo implicaba permanecer silenciosa en el escenario, pues decir cualquier cosa les rompería a los tíos la fantasía. Todo debía ser expresado con los gestos del rostro y el lenguaje de los ojos, pero a medida que crecía mi furia, me olvidaba de la sutileza y me limitaba a hacer todo lo que me venía en gana.
Todas las noches se volvían mi cumpleaños. Comprendí que podría reunir más dinero si les decía a los tíos que había desechado la idea de festejar mi cumpleaños porque para mí era demasiado importante estar allí bailando para ellos.
—Así que aquí estoy, feliz cumpleaños para mí —pensaba—. Muy bien, cabrones. Lanzad la pasta.
Al principio me negaba a hacer bailes de caderas y espectáculos privados. Pero cuando Jordan no andaba en los alrededores, me sentía dispuesta a venderme, aunque no por menos de quinientos dólares la canción, y eso incluso sólo cuando estaba de humor.
Tras bambalinas, forzaba a los dueños de los clubes a cambiarme de habitación de hotel todas las noches por cualquier estúpida razón: que el hotel no tuviera servicio de habitación, o que no tuviesen hamburguesas en el menú. No conocía a esos cabrones, así que no me importaba molestarlos. Hasta que, por fin, importó, pues acabé teniendo reputación de ser un coñazo. Nunca había sido ésa mi intención. Me portaba como una imbécil porque venía de la mierda, mi relación de pareja era una mierda y mi vida entera era una mierda, así que necesitaba una vía de escape. Cuando recuerdo a la gente que tuvo que tratar conmigo, me siento fatal. Podía telefonear a mi agente a las dos de la madrugada gritando:
—Si no hay una limusina aquí para llevarme de regreso al hotel, volaré a casa esta misma noche.
No hay duda de que ese tío se ganaba las comisiones que yo le pagaba.
Entretanto, mi familia por parte de papá había decidido aprovechar mi pequeño renombre. Mi tío Jim había inaugurado un club de strip-tease en Anaheim, en las afueras de Los Ángeles, y ofreció pagarme un porcentaje de sus ingresos si yo le permitía usar mi nombre. Así nació el efímero Jenna Jameson’s Scamps (Las Travesuras de Jenna Jameson). Su administrador: mi padre, quien había vuelto a las andadas y se había mudado a California para dirigir el club junto a mi hermano.
El problema principal con Scamps era su localización: Anaheim está junto a Disneylandia, de modo que cuando realizamos la inauguración había familias en el exterior protestando. Y un enorme póster con mi foto que mi tío había colocado fuera de la casa había sido retirado por el ayuntamiento. La única otra cosa que recuerdo de esa noche es estar tan llena de pasta que apenas podía caminar en el escenario. Debo de haber obtenido dos mil quinientos dólares en canciones.
Sin embargo, el romance duró muy poco. Al principio me había parecido que hacer negocios con la familia era una gran idea, porque mis parientes cercanos no se aprovecharían de mí. Pero me equivocaba: los parientes pueden estafarte más rápido que nadie, pues sienten que tienen derecho a ello. Jim solía ser mi tío favorito, un tío con un guapo Corvette que nos dejaba a mi hermano y a mí quedarnos toda la noche en pie viendo películas. Pronto, se convirtió en otro chupasangre. Y estaba conduciendo a mi padre a la perdición. Papá, un ex policía cuyo sentido del deber era tan fuerte que cuando yo era pequeña había descuidado a sus propios hijos y arriesgado su puesto para combatir la corrupción en la fuerza policial, ahora vivía esa escuálida vida al margen de la sociedad. Escapaba de algún tipo de escándalo en Las Vegas, salía con una stripper y, aunque yo lo ignoraba por entonces, fumaba exactamente la misma droga que, él había sido testigo, por poco no había matado a su propia hija. Yo había arrastrado hacia la decadencia a toda mi familia.
Así que sentí gratitud cuando Steve Orenstein me telefoneó una tarde y dijo que tenía una película para mí (no lo pronunció como si fuese una opción, sino como una gentil orden). Necesitaba tomarme un descanso de mi descanso. Con mi permiso, Steve había contratado a una segunda chica, una amiga suya llamada Serenity. A él le gustaba ella pues poseía todo lo que me faltaba. Era meticulosamente organizada, confiable hasta la exageración y siempre puntual. Sin embargo, había llegado dotada de su propio alcahuete con maleta, y éste lamentaba que Serenity no se estuviese haciendo tan popular como yo, así que no cesaba de acusar a Steve y a Joy de no intentarlo con la voluntad suficiente.
Jordan no tomó muy bien la noticia de que volvería a aparecer en una película. Puso el grito en el cielo. A cada momento me envenenaba el oído diciéndome que no guardaba el menor respeto ni por él ni por mí misma, que la compañía se estaba aprovechando de mí y que yo estaba destruyendo las posibilidades de mis hijos de tener una vida normal. Pero no me quedaba alternativa: estaba bajo contrato. Además, llevaba años haciendo este tipo de filmes, así que actuar en otra no me haría ningún daño. Pero Jordan estaba embarullándolo todo.
No me veía envuelta en una confrontación semejante sobre la elección de un estilo de vida desde que me había marchado de casa de Nikki. En contrapartida, era una buena experiencia pues me obligaba a meditar sobre las decisiones que tomaba. Y como en última instancia me sentía satisfecha de dichas decisiones (tenía la conciencia limpia, mi estrella se había alzado y, cuando menos, mi jodido estilo de vida era excitante), mi guerra interna no era moral sino emocional. Era imposible que volviese a las películas sin lastimar a Jordan, pero abandonar la industria por Jordan significaría arrojar por la borda todo aquello por lo que tanto había luchado.
Como de costumbre cuando mi vida sufría un bajón, pensé en Nikki. No nos habíamos hablado desde mi mudanza, pero ella seguía presente en mi mente. Ella había sido mi primera amiga en la industria y el lazo que se había creado entre nosotras era imposible de reproducir con alguien más. Así que una noche la llamé por teléfono, no sólo porque la necesitaba sino porque la echaba de menos y quería escuchar su voz. Le dije que la amaba y que había sido muy estúpido de nuestra parte enemistarnos después de todo lo que habíamos vivido. Todo nuestro desacuerdo respecto a mi ingreso en la industria ya no era un punto de debate, ya que ella había firmado un contrato con Vivid y era una estrella del porno por derecho propio. Aunque sólo nos llevó unos minutos recuperar la ternura que solía fluir entre nosotras, charlamos durante horas. Ella misma había pasado momentos muy duros, se había divorciado de Buddy y salía ahora con Lyle Danger.
Durante los dos días previos a mi proyectado viaje a Los Ángeles, Jordan no me dirigió la palabra. Y entonces, la tarde en que me marchaba, él estalló. No podía creer que realmente fuese a marcharme.
Debido a sus continuas arengas, mi autoestima había vuelto a hundirse. Jordan había conseguido infundirme la idea de que yo era una mujerzuela sin respeto por sí misma. Me sentía tan llena de culpa que, hasta el momento en que subí al avión, no dejé de dudar si haría o no la película. Sería dirigida por el director número uno bajo contrato de Wicked: Brad Armstrong, cuyo nombre real era Rodney Hopkins.
La película, Dangerous Tides[36], se filmaría en un barco en Isla Catalina, sobre la costa de Los Ángeles. Cuando vi a Rod no sentí nada. Ahora me era indiferente y sentía amor por Jordan. Rod no pronunció palabra. Sólo me fijó la mirada con ira triste y silenciosa. Su venganza llegó en forma de agresión pasiva: se había colocado en una escena de trío sexual junto a mi buena amiga Jill Kelly y, por supuesto, Asia Carrera.
Todos en el barco parecían estar pasándolo de maravilla. Era como un carnaval sobre el agua. Pero lo viví todo con anestesiada desesperación. Me ponía a llorar a cada momento. Cada vez que abandonaba el set, me sentaba en mi camerino con los ojos colorados, reprochándome a mí misma mi actitud y odiándome por haber lastimado al hombre que amaba.
Después de cada relación, yo me decía siempre: «He aprendido la lección». Y nunca volví a cometer el mismo error. Pero con cada pareja nueva se presentaba un error flamante que nunca debía ser repetido. Si los errores y los fallos no son más que lecciones de aprendizaje, yo ya hubiera debido obtener un doctorado en hombres.
Cuando terminó el rodaje (y a modo de despedida me robaron un vestido Gucci de cinco mil dólares), le dije a Steve que necesitaba una nueva pausa en mis obligaciones con Wicked. No podía volver a atravesar por todo eso.
En el vuelo hacia Miami, medité sobre las palabras que había escogido para mi conversación con Steve. No le dije que renunciaba. En cambio, había empleado la palabra «pausa». En algún punto, en lo más profundo de mi mente, debí de saber que volvería.