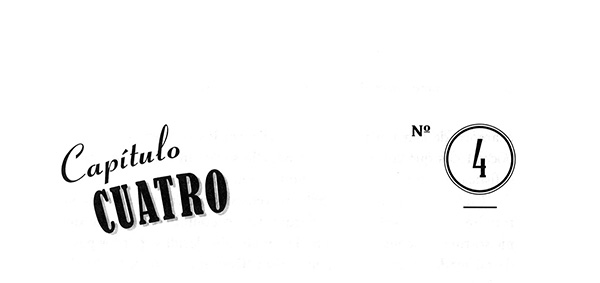Nikki tenía un bonito piso en Sherman Oaks, cerca del restaurante de Mel. Cuando fuimos allí, ella me presentó a su novio, Buddy, quien sin duda debía de conocer su inclinación bisexual. Los tres nos sentamos en su sillón y vimos televisión durante una hora, hasta que Buddy se puso de pie de forma inesperada y anunció:
—¡Vale, chicas, buenas noches!
No bien él se fue a dormir, la atmósfera se puso repentinamente tensa. Nikki me deseaba y yo todavía no me sentía del todo cómoda.
—¿Quieres que veamos una película? —indagó.
—Vale, claro. Estupendo.
Dio una ojeada a sus vídeos y puso uno. Era un filme porno. Una película de Savannah titulada Savannah Superstar. Su juego estaba organizado y obviamente ensayado.
—¿Tienes frío? —preguntó.
—Sí, un poco.
Sacó del armario una gruesa y suave manta y me cubrió con ella. Luego se subió encima y me rodeó con un brazo. Me sentía como si me estuviese quedando a dormir en casa de una compañera del instituto.
Su estrategia consistía en excitarme hasta que mi deseo superase mi incomodidad. En primer término apoyó su mano contra uno de mis muslos. Luego, de forma gradual, comenzó a frotarme lateralmente una rodilla describiendo círculos cada vez menos inocentes. A medida que se sumaban esos eternos minutos, se abrió paso hacia mi otro muslo y fue ascendiendo con su mano. Se tomaba el cuidado de no tocar mis partes privadas, pero ponía igual cuidado en acariciarme lo bastante cerca como para que sintiese cosquilleos de anticipación. Pronto dejé de prestarle atención a la película y concentré mi mente en el modo en que me hacía sentir su mano, y fue entonces cuando mi libido empezó a predominar frente a mi cerebro.
De repente toda la tensión estalló y nos echamos una sobre la otra. Nikki me besó en los labios y me empujó hacia atrás. Se sentó encima de mí y me quitó el sostén. Sus manos y su boca estaban por todas partes. Fue conmigo mucho más agresiva que Jennifer y, por más que apenas me llevaba dos años, tenía mucha mayor experiencia que ella, si es que eso era posible. Lo único que yo pude hacer fue besarla y rasguñarle la espalda mientras ella se apoderaba de cada milímetro de mi cuerpo.
Nos revolcamos en el sofá y rodamos hasta el suelo. Mientras ella descendía sobre mí, buscó debajo del sofá y sacó un inmenso dildo color piel. No le gustaban los vibradores, pues era extremadamente sensible y pensaba que las baterías no eran en absoluto atractivas para el juego. Pero adoraba los dildos, y cuanto más grandes, mejor.
Tras tres horas de sexo sudoroso y psicótico, me tendió una enorme polla negra de plástico con una correa. Evidentemente deseaba que me la pusiese. Nunca me había imaginado usando una, pero después del placer que ella me había brindado, no podía permitirme negarle cierta reciprocidad. Nunca olvidaré la sensación de ponérmela: cuando tienes semejante cosa inmensa entre las piernas algo se apodera de ti. Te conviertes en un animal, un monstruo, un maníaco… En otras palabras, en un hombre. Una vez que esa cosa quedó amarrada a mi cuerpo, Nikki la lubricó con ambas manos y mis nervios empezaron a conectarse con esa gigantesca pieza plástica. Pude sentir cada sensación.
Ella se volvió y se puso en cuatro patas, de rodillas, expectante. Era una situación extraña. Me alcé detrás de ella, con una rodilla en el suelo, y uní mi cuerpo al suyo. Mi intención era sólo penetrarla con lentitud, a fin de no lastimarla. Pero una vez que entró la cabeza de la polla, algo se encendió dentro de mí. Introduje el resto y presioné con todas mis fuerzas. La follé y follé y follé.
—No muevas tu cuerpo hacia delante y hacia atrás —me aconsejó—. Empuja con las caderas hacia arriba, como un tío. Mmmm… Ahora mueve la pelvis un poquillo hacia abajo para que golpee mi punto G.
Cuando obedecí se puso loca de placer. Con sólo ver las venas de su cuello a punto de estallar, las manchas rojas en la parte superior de su espalda y su rostro transfigurado de éxtasis, mi cuerpo alcanzó otro orgasmo.
Una vez que hube salido, nos desplomamos en el suelo y nos quedamos dormidas allí mismo juntas, con esa cosa aún colgando de mi pelvis, rozándole la pierna. Por la mañana, Nikki me llevó a mi siguiente sesión fotográfica.
No quise aprovecharme de ella, de modo que pasé el resto de la semana hospedándome en el hotel. Vi a Nikki una vez más y no tuvimos ningún encuentro físico. Sólo fuimos a comer, conversamos durante horas y plantamos la semilla de una verdadera amistad. Me contó que había empezado siendo modelo de desnudos cuando buscaba un modo de pagar las cuentas del veterinario que atendía a su perro enfermo. Entonces había pasado frente a un anuncio que pedía modelos en bikini.
—Toda vez que pases por Los Ángeles —me dijo—, mi hogar es tu hogar.
Así fue como poco después volé de regreso a Jack y al infierno en el que vivíamos. Coloqué los dos mil cien dólares obtenidos en Los Ángeles dentro de mi cofre de ahorros (había llegado a reunir unos treinta y tres mil dólares en un cofre bajo la cama) y regresé al Crazy Horse. Aunque quizá no parezca mucho dinero tras tanto tiempo desnudándome, existen efectos colaterales del trabajo: la puedes cagar tanto en tus relaciones con los hombres como en tus relaciones con el dinero. Ves tanto de ambos que les pierdes el respeto. A eso se debe que la mayoría de las strippers sean bisexuales y que yo haya aprendido a vivir de forma acorde con el tatuaje de «rompecorazones» que llevo en el culo.
En lo que se refiere al dinero, resulta difícil imaginarte en un empleo normal cuando, en lugar de un cheque, estás recibiendo cada noche puñados de billetes libres de impuestos. Como consecuencia, tiendes a gastártelo casi tan velozmente como lo consigues (en ropa, cenas caras, habitaciones de hotel, champaña, drogas y otros vicios para ti misma, para tu novio y para los amigos de tu novio).
Pero me pareció que debía ahorrar el dinero suficiente como para que Jack y yo nos mudásemos a un sitio (bien amueblado) donde funcionase el agua caliente, las ratas y las cucarachas fuesen exterminadas y el empapelado no estuviese amarillo y cayéndose a pedazos. A lo largo del mes siguiente, fui a ver multitud de pisos anunciados en el periódico, hasta que por fin hallé uno agradable, con dos habitaciones y en un barrio de clase media. Accedí a trasladarme y volví a casa en busca de mi cofre escondido. Lo abrí y eché los billetes sobre la cama para contarlos. Un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares, cinco dólares, seis dólares, siete dólares, ocho…
De pronto palidecí. Eran todos billetes de un dólar. ¿Qué había sucedido con los manojos de billetes de veinte y de cien que llevaba tanto tiempo ahorrando? Sólo una persona sabía que yo guardaba dinero.