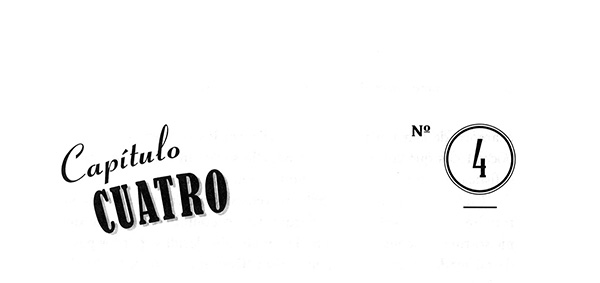Mi padre nunca me contó mucho sobre mi madre. Creo que era su modo de protegerme para que no sintiese el trauma de haberla perdido. Suponía que cuanto menos supiese de ella, menos la echaría en falta. Pero el silencio de papá tuvo el efecto contrario: cuanto menos me hablaba de mamá, más pensaba en ella.
Las únicas imágenes de mi madre que guardaba en la memoria eran las de su enfermedad. Sus terribles padecimientos y el verme alejada de su habitación pues mamá había perdido el pelo. Aparte de las fotos, no puedo recordar su aspecto. Sin embargo, recuerdo cómo sonaba. Al acostarme en mi cama, por las noches, podía escuchar los aullidos de dolor provenientes de su dormitorio.
De la noche en que ella murió, mi mente sólo conserva apenas breves trazos. La casa estaba oscura y mi padre había salido. Recuerdo haber visto las luces de la ambulancia y haberme sentado a oscuras en la habitación de mi hermano. Él estaba muy quieto, pues sabía lo que estaba sucediendo. Yo no, pero por algún motivo lloraba. Sabía que ocurría algo malo. Después de aquella noche, me negué a dormir sola o en la oscuridad. Todas las noches reptaba hasta la habitación de mi hermano, encendía las luces y me zambullía en la cama a su lado. Después de eso, sólo recuerdo la tristeza de mi padre, su intensa tristeza. Y el desfile de mujeres con las que salía nunca parecía llenar su vacío, ni el mío.
Una de las pocas cosas que mi padre me contó sobre mamá cuando me hice mayor fue que ella había trabajado como corista en Las Vegas. Papá estaba en la audiencia durante uno de sus shows y se enamoró de ella tan pronto como le puso los ojos encima. En las pocas fotos que conservo de mamá, ella se ve tan bella, tan frágil y sofisticada… como una grácil modelo londinense.
Cuando me mudé con Jack era verano y me era urgente encontrar un empleo, sobre todo porque ya no contaba con nadie que me sostuviese económicamente. De modo que decidí seguir los pasos de mi madre y me convertí en corista. Después de todo, lo llevaba en la sangre.
Sólo existía un problema genético: yo medía un metro con setenta y era diez centímetros más baja de lo requerido por la mayoría de los hoteles y teatros donde se montaban espectáculos. Me veía como una potra. Era una chica alta (con piernas y brazos largos y delgados y una estrecha cintura) atrapada en el cuerpo de una niñita.
Pero, por aquel entonces, una vez que yo me había fijado una meta lo único que podía detenerme era la muerte o Jack. El primer lugar al que fui era el escenario más prestigioso de Las Vegas, el Folies Bergère en el Tropicana, donde mi madre había sido en la década de 1950 una de las bailarinas principales. Me seducía la fantasía de que alguien recordaría a mi madre y me reconocería como su hija. Incluso decidí cambiar mi nombre por el de Jenna Hunt, usando el apellido de soltera de mamá.
Pero lo primero que hicieron en el Tropicana fue tomarme las medidas. Y como de ningún modo me aproximaba al metro con ochenta centímetros acabaron descartándome. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza la posibilidad de que, habiendo transcurrido tres décadas, ya no trabajase allí ninguno de los antiguos compañeros de mi madre.
Entonces fui al Lido Show en el Stardust, al Jubilee en Bally’s y al Casino de París en el Dunes. Y en todos fui rechazada: yo era demasiado joven, demasiado baja, demasiado carente de experiencia. Aun así seguí insistiendo, probando lugar tras lugar.
La audición más accesible era una convocatoria abierta para Vegas World, en el Hotel Stratosphere. En todos los demás sitios, si me permitían pasar la primera selección (lo que era inusual), me pedían que me pavonease, caminase, me inclinase, patease y zapatease, que bailase el tap, ballet y jazz. Pero en Vegas World lo único que exigían eran los pasos básicos de ballet para comprobar mi postura y giros.
Aunque yo era penosamente tímida y antisocial en la vida cotidiana, cuando subía al escenario me transformaba. Había aprendido a actuar participando en espectáculos en la escuela secundaria. La personalidad y la actitud que reprimía con todo el mundo explotaban cuando subía al escenario. Algo dentro de mí sencillamente se desataba. Miraba a los ojos a los entrevistadores, me movía con una grácil sensualidad que yo nunca había poseído y pavoneándome alrededor del escenario como si hubiese nacido allí. Me habían impartido clases de danza desde los cuatro años de edad, y había aprendido todo, desde ballet hasta bailar con zuecos, de modo que sabía con exactitud qué debía hacer. Incluso había remojado mis pezones con hielo para hacerlos erguirse. La parte más difícil, sin embargo, era aparentar que disfrutaba lo que hacía sin sonreír para no revelar mis aparatos dentales.
Al día siguiente pasé por allí para averiguar cómo me había ido y me dijeron que estaba contratada. Mi ambición había sido convertirme en una bailarina protagonista como mi madre, pero ellos me pusieron en medio del coro, lo que no estuvo mal. ¡Yo era aún una corista de Las Vegas! Acerca de mis problemas de estatura, dijeron que pondrían plantillas en mi calzado, me darían un alto tocado para la cabeza y me situarían en el escenario de tal forma que pareciese más alta. Eran las mejores noticias que yo había recibido en años. Mis sueños se hacían realidad y yo me volvía digna del orgullo de mamá. De más está decir que el ensueño sólo duró dos meses.
Mi vestuario era amarillo con grandes plumas y mi tocado pesaba casi siete kilos. Llevaba un sujetador de diamantes falsos (que se desprendían progresivamente a lo largo del show para descubrir borlas brillantes sobre mis pezones), una G-string, medias y calzado de danza jazz con plantillas. Recuerdo haberme mirado al espejo con todo el maquillaje antes de salir a escena (incluyendo cuatro juegos de pestañas falsas) y pensar: «¡Cielos! ¡Realmente soy hija de mi madre!».
Yo era no sólo la chica más joven del espectáculo, sino también la más tímida. Las demás me habían apodado «ratón» y, al ver mis aparatos dentales, me dijeron que mejor sería para mí estar en casa jugando con mis compañeras de escuela.
Me era posible tolerar no tener amigos allí y soportar las órdenes permanentes de las otras mujeres, pero la jornada laboral era brutal: ocho horas de ensayos diarias y luego dos shows cada noche. Era demasiado trabajo y la paga era terrible. En cuanto al glamour que yo siempre había imaginado cuando mi padre me hablaba de haber compartido unas copas en los viejos tiempos con Frank Sinatra Jr. y Wayne Newton, brillaba por su ausencia.
Además, Jack conocía un medio por el cual yo podría obtener mucho más dinero.