Prólogo
Florencia,
9 de abril de 1492
Lorenzo de Médicis ha muerto.
No era éste el único pensamiento que pasaba por la cabeza de Giorgio. Por su cabeza circulaba un torrente de ellos. Unas veces, corrían rápidos y fluidos como las nubes por el cielo; otras, se arremolinaban como los mendigos en la puerta de una iglesia. Pero lo que sí era cierto es que todos sus pensamientos empezaban y acababan en el mismo lugar: Lorenzo de Médicis ha muerto. Su cadáver aún estaba caliente. Su viuda, sus hijos y sus amigos aún le lloraban. Florencia entera aún estaba conmocionada.
Sin embargo, Giorgio no se sentía angustiado por Lorenzo de Médicis, su familia o Florencia, sino por él mismo y por su propio destino. Había permanecido toda la noche y todo el día encerrado en su taller; primero, paralizado por la impresión de la noticia; después, tratando de resolver su situación.
Sólo cuando el sol empezaba a ocultarse tras las colinas de la campiña toscana, decidió que lo mejor era regresar a Venecia, donde todo aquel asunto había empezado. Y se convenció de que debía hacerlo cuanto antes, aprovechando las sombras de la noche que se avecinaba. Con la precipitación de quien todo lo improvisa, se puso a recoger sus cosas, especialmente sus aparejos de pintura, pues apenas tenía otros bienes personales que empaquetar y, además, sus herramientas de trabajo —pinceles, paletas, lienzos, bastidores y decenas de compuestos que utilizaba para fabricar los óleos— eran sus enseres más preciados.
Al caer la noche, el taller ya estaba prácticamente vacío. Tan sólo quedaba, en una esquina bajo la ventana, allí donde mejor recibía la luz natural, un lienzo cubierto con un trapo sobre un caballete.
Giorgio se acercó hasta él todavía pensando en cómo lo transportaría. Lo descubrió lentamente y volvió a contemplarlo aunque de sobra sabía lo que iba a ver, es más, podía incluso vislumbrar lo que otros no verían: el resultado final de la obra tal y como la había imaginado. Aquel lienzo que tan sólo era un boceto, unas pocas pinceladas de color, era el objeto de su inquietud.
Se sorprendió con la vista clavada en el lienzo… Las imágenes del pasado parecían sucederse sobre él. Tal vez fuera la ansiedad lo que le hacía ver cosas extrañas. Tan sólo eran recuerdos, los recuerdos de un joven e insignificante pintor veneciano que había acabado por meterse en un asunto oscuro.
«Tienes ante ti un futuro lleno de oportunidades y bienaventuranzas, Giorgio. Confío en que sepas sacar provecho de tus dones y tu buena fortuna, siendo en toda ocasión fiel al honor y a la virtud. Que Dios esté siempre contigo, hijo mío», le había dicho su padre antes de partir, mientras le ponía en la mano una bolsa con unas pocas monedas y una carta de recomendación para la casera que habría de alojarle en Venecia. De eso hacía ya un lustro… Giorgio se recordaba nervioso, acababa de cumplir diez años y era sólo un niño, un muchacho de Castelfranco, el pequeño pueblecito a las afueras de Venecia donde Dios había tenido a bien soltarle en este mundo, no sin antes bendecirlo con un talento especial. Y es que Giorgio, desde bien pequeño, dibujaba como los ángeles. Su padre lo había notado aquel día en que el chico, distraído, había sacado del fuego una astilla tiznada y se había puesto a garabatear sobre las losas de la estancia: la soltura, los trazos, el movimiento… Aquel granujilla tenía un don. Por eso había movido todos los hilos al alcance de su mano hasta conseguir que ingresara de aprendiz en el taller del maestro Bellini en Venecia. Allí, Giorgio había tenido que limpiar muchos pinceles y barrer muchos suelos, había tenido que abrillantar los morteros y fijar los lienzos a los bastidores, incluso había aprendido a mezclar las especias del rosoli que el maestro se bebía todas las tardes antes que a mezclar los pigmentos de los óleos. Pero, entre tanta tarea ingrata, Giorgio observaba con los ojos muy abiertos todo cuanto ocurría a su alrededor: cómo el maestro preparaba la imprimación del lienzo con cola de pergamino de cordero y gesso, cómo recuperaba la ceniza de huesos calcinados, cómo raspaba el óxido de un pedazo de cobre, cómo pulverizaba la malaquita o el lapislázuli… Se fijaba en la cantidad de aceite de linaza que empleaba en las mezclas y en cómo las rebajaba con trementina. Contemplaba extasiado cada vez que el maestro mojaba la punta del pincel de pelo de marta o de cerda en la pasta aceitosa y la deslizaba sobre el lienzo con suaves caricias. Le escuchaba embelesado hablar de la luz y de las formas, de las proporciones y del color… De esa manera aprendía sin querer, respirando las enseñanzas del maestro junto con el olor de la pintura.
Pero Giorgio también había encontrado una escuela fuera del taller de Bellini. En aquella ciudad bulliciosa de gentes y cultura, ciudad de nobles y mercaderes que era Venecia, Giorgio tomó contacto con un mundo por descubrir y atrapar con sus pinceles. En busca de la inspiración para sus cuadros, le gustaba pasear por Venecia, visitar los palacios, las iglesias y los monasterios, recorrer sus callejuelas estrechas que olían a agua estancada y pescado y perder la vista en la laguna, en cuyas aguas riela el crepúsculo y el mar mece las barcas mientras sus contornos se desvanecen hasta convertirse en sombras.
Muchas veces Giorgio se escapaba a la isla de Murano, al monasterio de San Michele, porque allí la luz tenía un espectro muy particular: según la época del año, tornaba vivos los colores o los apagaba hasta casi matarlos; en ocasiones, se fundía con la bruma de la laguna y cubría como de tiza todas las siluetas, o bien, en los días claros y despejados, parecía recortar las figuras con la precisión de una hoja muy afilada. A Giorgio le hubiera encantado poder hacer lo mismo con sus pinceles: captar la luz que se colaba por las arcadas del claustro y creaba ambientes diferentes en el mismo escenario o aplicar la bruma en los colores para matizarlos; ser capaz de dibujar con la mano de la naturaleza. El joven pensaba que si se recreaba en todos esos detalles, tarde o temprano lo lograría. Por eso pasaba las horas tratando de capturar la esencia de lo que le rodeaba para plasmarla en sus pinturas.
Una tarde de verano en la que la ciudad parecía hervir dentro del agua de los canales, Giorgio se había sentado a la sombra del claustro de San Michele y, protegido por el fresco de su jardín de naranjos, contemplaba, como de costumbre, los juegos de la luz. Absorto como estaba, apenas había oído unos pasos arrastrados y cansinos, los pasos de un hombre viejo, encaminándose hacia él.
—¿Qué guarda este cenobio de interés para un joven como tú, que tantas horas pasas entre sus muros?
Un poco antes se había percatado de la presencia del fraile por su característico olor. Supo que se había sentado a su lado al sentir en la nariz el golpe de aquella pestilencia indefinida, mezcla de efluvios de sopa de cebolla —que parecía el único alimento de aquellos monjes desdentados—, de hábito exudado y de azufre.
Pese a lo repelente de aquel primer encuentro, fra Ambrosius se fue convirtiendo poco a poco en uno de los mejores amigos del joven Giorgio, y tiempo después en guía, consejero y maestro. Guía en cuanto a lo espiritual, consejero respecto a lo material y maestro indiscutible ya que fra Ambrosius era uno de los hombres más sabios que había conocido nunca. Fra Ambrosius lo inició en el conocimiento de los saberes clásicos: la herencia de los padres griegos y latinos. Le llevó a través de la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles; de Séneca y Epícteto; de san Agustín y san Justino; de Maimónides y Averroes. Le descompuso el cosmos, el hombre y la naturaleza. Y le introdujo en los saberes ocultos: los que atesoraban magos y alquimistas desde hacía cientos de años. Porque fra Ambrosius era, en secreto, estudioso y practicante de la alquimia, el saber que agrupa todos los conocimientos a los que ha accedido el hombre por sí mismo o por revelación divina. Fra Ambrosius había peregrinado por infinidad de monasterios de toda Europa, donde había recibido al legado de los grandes alquimistas como Nicolás Flamel y Roger Bacon. Pero no sólo eso, también había sido discípulo de Basilio Valentini, el famoso alquimista benedictino del monasterio de Erfurt. Y es que aunque la alquimia estaba prohibida para los hombres de la Iglesia, seguía siendo practicada en los monasterios.
Además, el fraile tenía tal conocimiento de los compuestos y materias de la naturaleza que Giorgio había encontrado en él una fuente inagotable de saber a la hora de fabricar sus pinturas, para las que empleaba fórmulas novedosas, más versátiles y duraderas que las comúnmente utilizadas hasta entonces.
De este modo, Giorgio se había aficionado a escaparse a la isla de Murano y a pasar largos ratos en compañía del anciano monje, desgranando juntos los misterios de la humanidad en la biblioteca del monasterio o en la celda de fra Ambrosius. Y mientras el fraile se manchaba el hábito claro con fórmulas y brebajes, Giorgio simplemente le contemplaba con la atención de un alumno aplicado o, en ocasiones, tocaba el laúd para él, instrumento que había llegado a dominar.
Uno de esos días en los que el maestro Bellini le había dado permiso para salir antes del taller, Giorgio cruzó la laguna en dirección a San Michele. Nada más entrar en el claustro, fra Ambrosius le abordó.
—¡Zorzi! —exclamó, llamándole por el apodo con el que sólo los más allegados se dirigían a él. El semblante del monje reflejaba tanta ansiedad como las palabras que al poco le dirigió—: Esperaba impaciente tu llegada, joven Zorzi. Tengo algo muy interesante que mostrarte. Apresúrate, muchacho, vayamos a mi celda.
Pequeña, oscura y fría, la celda de fra Ambrosius olía tan mal como el propio monje. Desprovista prácticamente de todo, a excepción de un camastro y un crucifijo, hubiera sido una celda como las demás de no ser por la mesa abarrotada de frascos, morteros y alambiques que el fraile había conseguido amontonar en un rincón. Contaba incluso con un horno, o atanor, según los cánones de la alquimia, aunque rudimentario, y un recipiente especial de vidrio para llevar a cabo las mezclas, al que el anciano llamaba huevo filosofal.
El monje echó la llave a la puerta con premura y agitación manifiestas en la torpeza de sus manos y en las palabras incoherentes que no dejaba de musitar con su boca desdentada. Probablemente rumiaría alguna oración, como si la invocación de Dios Nuestro Señor contribuyese a calmar sus nervios.
—¡Acércate! ¡Acércate! —urgió al muchacho, levantando con dificultad el colchón de paja de su camastro.
La luz que entraba por el ventanuco, apenas una rendija en el grueso muro del cenobio, resultaba escasa, por lo que Giorgio decidió encender una vela antes de atender el requerimiento impaciente del anciano.
—¡Por la Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, muchacho! Deja la luz para después y ayúdame con el jergón, estos sarmientos que tengo por dedos apenas pueden sostenerlo.
Giorgio levantó el jergón sin dificultad y al anciano metió la mano para rebuscar en el hueco.
—¡Aquí está! No creí haberlo empujado tan lejos, válgame el cielo. Tira tú de este rollo de pergamino, Zorzi.
Fra Ambrosius se retiró para dejar hacer a su pupilo mientras lo contemplaba sin parar de estrujarse las manos bajo las mangas anchas del hábito.
—¡Eso, eso! Déjalo aquí, sobre la mesa —le indicó a la vez que de un manotazo despejaba la tabla, agolpando con un chasquido de vidrios todos sus utensilios—. Veamos… Era por aquí. Apenas se nota que está dentro, es como si con el paso de los años el pergamino se lo hubiera tragado y lo hubiera mantenido, de esa forma, a salvo de las miradas curiosas.
—¿Qué pergamino es éste, frater?
—Ah, el pergamino es lo de menos… Es una crónica sobre las guerras de los Diádocos. Bastante mediocre, por cierto. Pero la copia es buena: la caligrafía de calidad y las ilustraciones muy bellas. Supongo que eso le dio valor a la hora del empeño…
Giorgio permaneció en silencio a pesar de no comprender muy bien las intenciones de fra Ambrosius ni el motivo de su excitación. El joven sabía que si se mostraba paciente, tarde o temprano recibiría explicaciones; el religioso era de ese tipo de personas que hablan mucho cuando los demás callan y que callan cuando los demás hablan.
—Debe de llevar en la biblioteca tan sólo unos meses porque nunca antes lo había visto; y yo sé muy bien qué hay en la biblioteca, no como otros. Dice el hermano bibliotecario que entró con un lote de manuscritos donado por un prestamista. Los usureros a veces lo hacen: cuando sienten que se acerca la hora de rendir cuentas, quieren redimirse y ponerse a bien con el Justo entre los justos. Me aventuraría a asegurar que viene desde Constantinopla. Quizá del saqueo de los ejércitos de Dios en la cruzada contra los infieles allá por el año 1204, o puede que sea más reciente, de cuando el hermano Aurispa desembarcó aquí, en Venecia, una enorme colección de manuscritos griegos de Oriente y tuvo que empeñar buena parte de ellos para pagar su transporte…
Mientras hablaba, fra Ambrosius desenrollaba con sumo cuidado el pergamino y la piel curtida crujía temerosamente como si fuera a romperse, incapaz de soportar el paso de los años.
—¡Helo aquí, mi joven amigo! —exclamó, alzando triunfal un pequeño objeto que Giorgio no alcanzó a distinguir hasta que lo tuvo entre las manos.
Se trataba de un cilindro de unos cinco centímetros de largo y dos de diámetro, elaborado en piedra translúcida de color rojo anaranjado, por lo que dedujo que probablemente sería cornalina. Pero lo más llamativo consistía en que estaba grabado de arriba abajo.
—Un cilindro de cornalina —confirmó fra Ambrosius—. El texto parece griego antiguo, koiné. Sólo Dios sabe cuánto tiempo lleva dentro de este pergamino.
Al comprobar que su silencioso aprendiz miraba y remiraba el cilindro sin hacer ningún comentario, fra Ambrosius se lo arrebató impaciente y lo depositó sobre la mesa bajo la luz de la vela.
—La cornalina es una piedra mágica, ahuyenta la debilidad y da valor. Tiene grandes propiedades curativas: es buena para la circulación, las encías y otros tejidos blandos del cuerpo. Para los egipcios tenía un gran valor simbólico. Es la piedra de Virgo. La piedra de Hermes…
El monje se ayudó de la inflexión de la voz para añadir misterio a sus palabras. La ese de Hermes se convirtió en un siseo que prologaba algo importante.
—¿Hermes?
—Muchacho, a fe mía que Dios te dio poca sangre en las venas. ¡Sí, Hermes! ¡Hermes Trimegisto! ¡El tres veces grande! ¡El sabio más sabio de todos los tiempos! ¡El padre de la alquimia y la hermética!
—Lo sé, frater. Tú me has enseñado todo sobre Hermes Trimegisto. Mas no entiendo qué relación puede tener el gran sabio con esta piedra.
El monje arrugó aún más su rostro arrugado, hasta que sus ojos diminutos desaparecieron entre los pliegues de la carne.
—Yo tampoco lo sé bien, hijo mío. Pero estoy convencido de que existe alguna relación… —admitió para sorpresa de Giorgio.
—¿Qué dice el texto?
—Confieso que no he sido capaz de interpretarlo. Está muy desgastado por el paso de los años y mis viejos ojos no lo ven del todo bien. Las pocas frases que he podido traducir no tienen sentido. Como si la anterior no tuviera relación con la siguiente. Sin embargo entre sus palabras aparece un nombre… ¡Un nombre muy importante! Magno Makedonio. El gran macedonio. ¡El mismo Alejandro Magno! Se trata de indicios, ¡pistas que me llevan a sospechar que nos encontramos ante un gran descubrimiento! —exclamó el monje con gran excitación. Una excitación que se desvaneció al instante—. O tal vez no… Tal vez sólo sea un cilindro cualquiera. En tiempos antiguos se fabricaron miles parecidos; ya en Mesopotamia eran objetos bastante comunes que se empleaban como sellos o amuletos; luego en Persia, Asiria, Egipto… El mundo está lleno de cilindros, ¿por qué habría de ser éste el de Alejandro?
Fra Ambrosius iba musitando conocimientos y divagaciones al ritmo lento de sus pasos hasta que se dejó caer sobre el jergón, quedando en el aire un crujido de paja y una nube de polvo. La vitalidad del fraile respondía a ráfagas, una breve concesión de la ancianidad. Y del mismo modo que venía, se iba, dejándole exhausto.
La estancia quedó en silencio, un silencio sobrecogedor que Giorgio sólo percibía en los lugares sagrados. Con aquel cilindro en la palma de la mano se le ocurrían cientos de preguntas que no acertaba a verbalizar.
—Yo ya soy un miserable anciano inútil, una mente viva encarcelada en un saco de huesos moribundo. Otras veces he necesitado de tus ojos y tus oídos, de tus manos firmes y tus brazos fuertes, joven Zorzi. Ahora, más que nunca, vuelvo a necesitar que seas tú el sustituto de mi cuerpo inválido.
Giorgio escuchaba a fra Ambrosius sin comprender con exactitud el alcance de sus palabras.
—Debes llevar el cilindro a Florencia, a la Academia Neoplatónica. Allí te entrevistarás con el padre Ficino, Marsilio Ficino, un viejo amigo mío. Sólo él puede ayudarnos a descubrir los secretos que encierra este objeto, si es que encierra alguno.
—Pero ¿a qué secretos te refieres, frater?
El fraile agitó la mano con desdén. Giorgio pensó que en ocasiones aquel hombre parecía verdaderamente privado de razón, un pobre viejo loco.
—¡Bah! Suposiciones, suposiciones… ¡Sólo son suposiciones! —Fra Ambrosius se encaró con él; de su boca desdentada y arrugada como una breva madura se escapó un tufo pestilente a cebolla—. ¡No te lo diré, Zorzi!… Son secretos oscuros, tal vez un mal augurio… El mundo está podrido por el pecado. —El fraile se santiguó—. Sí…, que esta clase de secretos vean la luz sólo puede ser un mal presagio. Haz lo que te digo y no ansíes saber más. No cargues tus hombros con un peso que jamás podrían soportar…
Tal y como le había indicado el viejo monje alquimista, Giorgio da Castelfranco había partido una mañana de primavera hacia Florencia, llevando consigo un cilindro de cornalina y una carta para el pater Marsilio Ficino. Fra Ambrosius le había contado que Marsilio Ficino era uno de los más grandes filósofos del momento. Bajo la protección de los Médicis, ya desde la época de Cosme el Viejo, había sido uno de los fundadores de la Academia Neoplatónica, en la que eruditos próximos a la corte de la insigne familia florentina se reunían a discutir sobre filosofía y literatura, en especial la de Platón. No en vano Ficino había traducido del griego al latín sus Diálogos y se tenía por un defensor acérrimo de las corrientes platónicas. Pero en su relato, fra Ambrosius había insistido en la relación de Ficino con el hermetismo. «Cosme el Viejo era un hombre muy aficionado a las rarezas —le había dicho—. Solía enviar a agentes por todo el mundo en busca de manuscritos y otros tesoros de la Antigüedad. Hace ya unos años, siendo el pater Ficino aún muy joven, un monje le llevó a Cosme unos manuscritos en griego, procedentes de Macedonia, el llamado Corpus Hermeticum, la compilación de textos más importantes del conocimiento clásico y la base de la alquimia moderna. El patriarca de los Médicis ordenó a Marsilio interrumpir la traducción de los textos de Platón y concentrarse en el Corpus, con el ardiente deseo de poder ver concluido el trabajo antes de su muerte. Tal era la importancia que Cosme daba a la sabiduría de Hermes en el momento cercano a morir».
Nada más llegar a Florencia, Giorgio se desplazó hasta la Villa Careggi, la sede de la Academia Neoplatónica, donde habría de entrevistarse con el pater Ficino.
El sacerdote le esperaba en la sala de recepciones; había leído la carta de fra Ambrosius y sentía curiosidad por saber qué se traería entre manos aquel viejo, tan sabio como chiflado.
—Demos un paseo mientras hablamos —sugirió el pater Ficino—. Así podremos disfrutar de este hermoso regalo de Dios que es el sol sobre Villa Careggi.
Giorgio tuvo la impresión de haber atravesado las puertas del paraíso mientras paseaba por la imponente villa: un jardín que abrazaba un palacio con aires de fortaleza y vigía de las llanuras toscanas. Le pareció que nunca antes había visto la luz hasta aquel momento, ni siquiera en el claustro de San Michele. Se convenció de que la luz nacía en la misma Villa Careggi y desde allí se propagaba al resto del mundo. Aquella mañana de primavera, la luz daba vida a las siluetas del jardín; hacía brillar los colores de todo cuanto tocaba; emitía reflejos dorados sobre las alas de los insectos; se descomponía a través de las gotas de agua que salpicaban las fuentes; jugaba al claroscuro como los niños al escondite; entraba y salía a chorros de la casa por las arcadas de las loggias; se posaba con fuerza sobre la tierra y con dulzura sobre la hierba emergía desde todos los ángulos posibles. ¡Estaba viva! Giorgio se sentía abrumado ante la belleza del espectáculo; incapaz de captar a un tiempo todos los matices. Le hubiera gustado tener ojos de libélula para abarcar con la vista semejante explosión.
Además, en la Villa Careggi habitaba el arte. Allí donde el joven posaba la vista surgía el arte en todo su esplendor, se manifestaba de forma escandalosa. Por allí habían pasado Donatello, Leonardo da Vinci y Botticelli, porque siempre había algún joven artista bajo la protección de Lorenzo de Médicis. En cada rincón por el que se paseaban, descubría a alguien afortunado deslizar los pinceles sobre un lienzo a la luz de la Villa Careggi, y al propio Giorgio le hormigueaban las manos, como si pidieran sacar su paleta y comenzar a mezclar colores, asir los pinceles y atrapar todo cuanto le envolvía. Pero lo que atrajo poderosamente su atención fue una escena que se desarrollaba a la entrada de un cobertizo: la lucha de un hombre contra la piedra, blandiendo el cincel con tal maestría que la roca se rendía sin condiciones bajo sus manos, a sus golpes y sus acometidas, y más que esculpirla parecía domarla, moldearla como si fuera barro. Ficino se había dirigido a aquel joven llamándolo Michelangelo.
Todas aquellas maravillas, todos aquellos estímulos, que a Giorgio le parecieron semejantes a un paseo por el cielo, le habían impedido prestar toda su atención a la entrevista que entretanto mantenía con Marsilio Ficino. Le habían impedido captar la ansiedad en los ojos del sacerdote cuando éste tuvo entre las manos el cilindro de cornalina, o el entusiasmo contenido en la inflexión de su voz en el momento en que le había citado para un posterior encuentro con el mismo príncipe de Florencia, Lorenzo de Médicis. Esos detalles le habían pasado inadvertidos porque estaba cegado por la luz de la Villa Careggi.
Regresó al día siguiente, tan excitado como asustado ante la idea de presentarse al gran Lorenzo de Médicis.
El príncipe no sólo era un mecenas de las artes y las ciencias, era en sí mismo un erudito, un esteta, un hombre aficionado a la filosofía, la poesía, la música y a cualquier manifestación artística e intelectual. Prácticamente se había criado y educado en la Villa Careggi, rodeado de los mayores sabios de la época, y con ellos debatía en un plano de igualdad intelectual, no sólo en calidad de patrón.
En una de las salas de la villa, junto al busto de Platón que presidía todas las reuniones de sus prosélitos, a la luz de los candiles, pues era de noche, Giorgio había conocido a Lorenzo de Médicis sentado en un sillón con forma de tijera a modo de trono y con las piernas en alto para mitigar los dolores que le producía la gota. Corpulento, vestido con jubón y casaca de brocado, prendas que le daban esa apariencia aún más voluminosa, se tocaba con el mazzochio, una tela que se enrollaba en la cabeza a modo de turbante y cuyo extremo caía por un lado. Su aspecto era imponente, o al menos así se lo pareció a Giorgio desde sus apenas dieciséis años y su escasa experiencia. El rostro duro de expresión ceñuda reflejaba una gran personalidad y una enorme determinación. Definitivamente, Lorenzo de Médicis le hacía sentirse pequeño e insignificante, e incluso le causaba temor reverencial.
Además lo flanqueaban dos de sus mejores amigos y colaboradores: Marsilio Ficino y el conde Giovanni Pico della Mirandola. El primero vestía ropajes encarnados de clérigo, y las arrugas del rostro delataban que era el hombre de más edad. Por lo demás, no había otro rasgo destacable en el aspecto físico de aquel gran sabio. En cambio, su discípulo, Giovanni Pico, atrajo desde el primer momento la atención del chico. El conde della Mirandola era joven y atractivo —la belleza era una cualidad que la mirada de artista de Giorgio no solía pasar por alto—, quizá ligeramente afeminado, lo que no se correspondía con la fama de audaz e impetuoso que le precedía. Sólo llevaba dos días en Florencia y, sin embargo, había oído hablar del conde en varias ocasiones. A pesar de su juventud, Giovanni Pico ya había estado un par de veces en prisión. Una, por raptar a la esposa de un primo de los Médicis y protagonizar así un escándalo de faldas que casi le cuesta la vida y del que sólo Lorenzo pudo rescatarle, y la otra, por hereje, tras desafiar a la Iglesia con unas tesis filosóficas suficientemente comprometedoras. De nuevo tuvo el príncipe que acudir en su auxilio. No obstante, el conde della Mirandola era uno de los estudiosos del pensamiento clásico más reputados: experto en Aristóteles y Platón, conocedor de la cábala y el hermetismo, astrólogo…
—Muéstrame, Giorgio da Castelfranco, lo que has traído desde Venecia.
La orden de Lorenzo de Médicis, formulada con la voz potente y el tono autoritario de los grandes gobernantes, lo sacó repentinamente de sus cavilaciones y le causó un temblor de piernas vergonzante. Tratando de controlarse, se acercó al príncipe de Florencia y le tendió el cilindro que encerraba su palma sudorosa. Por un momento, debido al malestar que aquella reunión le estaba produciendo, Giorgio maldijo la hora en la que fra Ambrosius lo había engatusado con semejante viaje.
Lorenzo observó el cilindro con el ceño aún más fruncido de lo habitual; no era síntoma de contrariedad, sino de verdadero interés. Después, sin mediar palabra, se metió la mano entre los pliegues de la camisa y extrajo un objeto que le colgaba del cuello; a Giorgio le dio la sensación de que se parecía considerablemente a su cilindro. Con un fuerte tirón, rompió el fino cordón del colgante y colocó ambos cilindros en la palma de su mano. Marsilio Ficino y Pico della Mirandola se asomaron por encima de los hombros de su patrón para comprobar lo que estaba contemplando.
—Madonna mia… —concluyó Ficino.
—¿Dónde dices, muchacho, que has encontrado esto? —quiso asegurarse el príncipe.
—Lo cierto es, mi señor, que lo encontró mi mentor, el monje Ambrosius, en la biblioteca del monasterio de San Michele de Murano. Lo halló dentro de un viejo rollo de pergamino que formaba parte de un lote de manuscritos donado al monasterio por un prestamista.
—¿Un viejo rollo de pergamino? ¿Qué clase de pergamino?
—Una crónica en griego sobre las guerras de los Diádocos, mi señor. Fra Ambrosius cree que puede proceder de Constantinopla.
—A estas alturas, Lorenzo, es casi imposible averiguar de forma fiable su procedencia. Lo verdaderamente inquietante es la similitud entre ellos —opinó Ficino.
—Acércate, Giorgio, y mira esto —ordenó Lorenzo, mostrándole los objetos de la palma de su mano.
El muchacho quedó maravillado. Ambos cilindros parecían calcados, uno copia del otro. Del mismo tamaño y confeccionados con el mismo material, la cornalina. Y aunque desconocía el griego, concluyó que los símbolos grabados pertenecían a la misma lengua. Giorgio no sabía qué decir sin parecer un necio, así que prefirió callar.
—Este cilindro, que es mi amuleto, perteneció a mi abuelo Cosme. Hace cuarenta años un mercenario procedente del norte de África se lo vendió. El mercenario contaba que se lo había arrebatado a un beduino después de cortarle el pescuezo. Antes de morir, el beduino se había jactado de habérselo robado a un monje copto durante un saqueo al monasterio de San Pablo en el Mar Rojo, y aseguraba que era una reliquia egipcia de gran valor, pues el monje la había protegido hasta la muerte. Sin embargo, no se ha podido descifrar su mensaje, nada de lo que hay en él escrito parece tener sentido. Por sí solo este cilindro no es más que una hermosa reliquia, un bello amuleto… Pero ya no es único, ahora hay dos cilindros, y la leyenda toma forma.
—¿Has observado la inscripción de que te hablé?
—En efecto, Marsilio —contestó Lorenzo—. Magno Makedonio. Tal vez el secreto de Alejandro Magno no se fuera con él a la tumba…
Las últimas palabras de Lorenzo de Médicis se quedaron flotando sobre las cabezas de los reunidos, susurrando antes de desvanecerse en el aire lo que para ellos parecía evidente concluir y lo que para Giorgio era un misterio.
—¿Has considerado que podría tratarse de una falsificación? —intervino por primera vez el conde della Mirandola.
Lorenzo se revolvió en su asiento y recolocó sus pies hinchados. No se podría precisar qué era lo que le había incomodado más, si las molestias de la gota o las palabras del conde.
—Ambos podrían serlo. Pero ¿voy por eso a desdeñarlos sin más?, ¿voy acaso a desperdiciar la oportunidad de comprobar por mí mismo la verdad de estos cilindros y su leyenda? Sería un necio. Muchas veces me has oído decir, querido Pico, que la verdadera sabiduría consiste en esperar y aprovechar la ocasión. Cuarenta años lleva esperando este cilindro bajo la camisa de un Médicis; la ocasión se presenta ahora. Aunque tan sólo exista una mínima posibilidad de que estos cilindros guarden el gran secreto, por remota que sea, me veo obligado a contemplarla, pues, de ser cierta, nos hallaremos ante el mayor descubrimiento de todos los tiempos. Y si la Divina Providencia ha querido que estos cilindros acaben reunidos en la palma de la mano de un Médicis, será también un Médicis quien desentrañe sus misterios. Para eso, amigos míos, me gustaría contar con vuestra ayuda.
—Bien sabes, Lorenzo, que con ella cuentas —aseveró Marsilio Ficino, a lo que Pico della Mirandola asintió con total convencimiento.
Por la comisura de los labios de Lorenzo de Médicis asomó una ligera sonrisa de complacencia. Ciertamente estaba seguro de la lealtad de sus amigos.
—Deberéis trabajar en descifrar el mensaje de los cilindros. Una vez descifrado, si comprobamos que podrían ser los de Alejandro Magno, los destruiremos.
—¿Destruirlos? —quiso asegurarse el conde della Mirandola de que había oído bien.
—Destruirlos. Al estar juntos, el secreto ya no está seguro.
—Pero si los destruimos, el mensaje se habrá perdido para siempre. ¿Qué derecho nos asiste para eliminar un legado que pertenece a la humanidad? —objetó el joven conde.
—No seas obstinado, Giovanni. Una vez más te dejas dominar por el ímpetu y la irreflexión. Yo no he hablado de destruir el mensaje, he hablado de destruir los cilindros. En cuanto al mensaje, hemos de pensar en cómo volver a codificarlo de una forma tanto o más segura como la que en su día ideó Alejandro.
Después de que Lorenzo hablara, se hizo un silencio incómodo, el que sucede al planteamiento de un problema para el que no hay prevista una solución.
Hasta entonces, Giorgio había observado sin comprender el debatir de aquellos personajes como un espectador ajeno a la obra que representaban: hablaban en lenguaje críptico de secretos y leyendas que parecían conocer sobradamente y que a él se le escapaban. Sin embargo, si aquellos cilindros habían alterado el ánimo del mismo Lorenzo de Médicis, estaba claro que no se trataba de una locura ni de una fantasía del viejo Ambrosius, y Giorgio se moría de curiosidad por conocer el gran secreto. De modo que decidió armarse de valor para romper la barrera de discreción tras la que se había parapetado y saltar a la palestra:
—Disculpad, mi señor…
Los tres hombres clavaron en él sus ojos como si hubieran olvidado que otra persona más les acompañaba. Giorgio notó que le volvían a temblar las piernas.
—Descuida, Giorgio da Castelfranco, no me he olvidado de ti. El fraile Ambrosius y tú recibiréis un precio justo por el cilindro y por vuestra confianza…
—No, mi señor, no me malinterpretéis. No iba a hablaros de eso…
Lorenzo alzó una ceja para mirarlo.
—Si me lo permitís, mi señor, aunque desconozco la naturaleza y el contenido del secreto al que os referís, creo que sé de una forma en la que podría ocultarse ese mensaje.
—Habla, muchacho —invitó el príncipe—. ¿Qué forma es ésa?
Y Giorgio comenzó a explicar, creyendo, como creía Lorenzo, que las palabras pronunciadas en esa sala, allí mismo se quedaban. Ninguno se detuvo a pensar entonces que las palabras a veces se escapan por las rendijas más insospechadas. Y vuelan.
De aquel encuentro hacía casi un año. Un año durante el que Giorgio se había instalado en la Villa Careggi y había trabajado junto con Marsilio Ficino y Pico della Mirandola en la traducción del mensaje de los cilindros y en su recodificación.
Los recuerdos del joven dejaron de fluir y frente a él volvió a materializarse el cuadro inacabado. Lo bajó del caballete, liberó el lienzo del bastidor, lo enrolló cuidadosamente y lo guardó en un estuche de cuero para preservarlo durante el viaje. Sintió entonces, por primera vez, la tristeza que le producía abandonar aquel lugar. Pero al tiempo se reafirmó en que lo más sensato era regresar a Venecia. Sólo al pater Ficino y al conde Pico les dejaría noticia de su paradero y cuando su trabajo estuviera terminado volvería a reunirse con ellos.
Tal vez el secreto de los cilindros le había costado la vida a Lorenzo de Médicis… Quizá todos los que como él conocían el secreto estaban amenazados… «No cargues tus hombros con un peso que jamás podrían soportar». Tenía que haber escuchado las sabias palabras de fra Ambrosius; ahora, ya era demasiado tarde para él. Ahora, no le quedaba otra opción que colgarse el lienzo en sus hombros débiles y arrastrar esa carga por un camino de sombras, arrastrarla hasta el final de sus días.
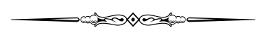
Bosque de Ketrzyn, Prusia del Este,
23 de agosto de 1941
Adolf Hitler cerró la puerta detrás de la última persona con la que había despachado aquella tarde, se pasó la mano por el flequillo más por manía que por adecentarlo y apagó la lámpara del techo. El cubículo espartano y funcional que hacía las veces de despacho quedó iluminado tenuemente por las luces indirectas y al Führer se le hizo incluso acogedor. Se encaminó al asiento de detrás de la mesa y notó entonces un molesto zumbido en los oídos; de un manotazo, aplastó un mosquito que volaba junto a su cara. Si no fuera por aquellos bichos asquerosos, Wolfsschanze, la Guarida del Lobo, sería un lugar casi encantador. Pero como el refugio se ocultaba en un bosque tupido y oscuro, con el atardecer de los días calurosos los mosquitos surgían en manada y acechaban al Führer sin que ninguna de las excepcionales e inquebrantables medidas de seguridad que le protegían pudiera hacer nada por evitar que lo devorasen. Hitler no les tenía tanto respeto a los aviones de la RAF como a aquellos chupasangres insaciables.
El Führer se había trasladado a Wolfsschanze hacía apenas unas semanas, coincidiendo con el inicio de la invasión de la Unión Soviética, a la que habían denominado Operación Barbarrosa. Wolfsschanze resultaba extremadamente seguro, por la propia orografía del emplazamiento en el que se hallaba y por estar fortificado; además, se encontraba muy cerca de la frontera con la Unión Soviética, lo que lo convertía en el centro de mando ideal para dirigir aquella operación que pondría definitivamente a los comunistas bajo las botas del Tercer Reich. Una vez exterminados los judíos, los masones y los bolcheviques, una vez acallados y sometidos los gobiernos capitalistas del oeste, Adolf Hitler regiría los destinos de un mundo a su medida… Y si el informe que le había llegado aquella mañana de Berlín contenía lo que él esperaba, tal vez su suerte se materializase antes de lo previsto.
Cuando ya nada le zumbaba alrededor, Hitler detuvo la mirada en la única carpeta del día que le quedaba por despachar, la que había dejado para el final como una copa de buen coñac que culmina una gran comida. Se acomodó en su asiento, apoyó los pies sobre la mesa, se aflojó la corbata y abrió el archivo remitido desde las oficinas centrales del Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg en Berlín. No se trataba de un archivo demasiado extenso, sólo contenía tres páginas: un informe del experto que había realizado la investigación y una carta.
Decidió comenzar por la misiva. Los investigadores del Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg la habían encontrado en Creta en la biblioteca privada de una familia judía, escondida entre las páginas de un viejo diario. El original, escrito en latín, venía acompañado de una copia traducida al alemán. Se trataba de un valioso documento histórico del siglo XV cuya autoría correspondía al conde Giovanni Pico della Mirandola, quien se dirigía a su maestro y amigo, el filósofo judío Elijah Delmédigo, en respuesta a otra misiva que éste le había enviado con anterioridad. Hitler comenzó a leer: «Villa Careggi, Florencia, 15 de noviembre de 1492».
Una sonrisa cruzó el semblante del Führer a medida que avanzaba en la lectura de la carta, una mueca casi inconsciente, muestra de una satisfacción difícil de contener. Una vez que hubo terminado de leerla, no titubeó al levantar el auricular del teléfono y pedir una conferencia con Berlín: era necesario convocar al camarada Heinrich Himmler a Wolfsschanze para mantener una reunión de alto secreto lo antes posible.