Octubre, 1943
A partir de julio de 1942 las autoridades de Vichy autorizan la deportación de niños judíos menores de trece años. Las deportaciones se llevan a cabo desde Drancy, donde los niños pasan antes varios días hacinados en barracones, sin apenas agua ni comida, sucios y enfermos. Cuando tienen que partir hacia Auschwitz, los despiertan a las cinco de la madrugada, algunos lloran y hay que bajarlos a la fuerza al patio donde les pasan lista —los hay tan pequeños que no saben ni su nombre— y les quitan lo poco que les queda, pulseritas y zarcillos de oro, antes de meterlos a empujones en un oscuro vagón de ganado. Al finalizar la Ocupación, 11.400 niños judíos habían sido deportados desde Francia. Sólo trescientos escaparon a la muerte.
Cuando Jacob quedó al cuidado del doctor Vartan, la vida de Sarah entró en un extraño compás de espera. Después de haber navegado durante meses en mitad de espantosas tormentas que se sucedían una tras otra lanzando oleadas de agua sobre su cara sin apenas darle tiempo a respirar, el viento había amainado, los cielos se habían abierto y las aguas se habían calmado como las de un lago: sin tierra a la vista, su barco flotaba en mitad de ellas, tranquilo y solitario… Demasiado tranquilo y solitario, quizá; casi abandonado.
Las personas seguían desapareciendo para no regresar; la comida seguía escaseando, cada vez más; los cortes de agua, electricidad y gas se sucedían con más frecuencia; las noches se tornaban más oscuras; el hambre, la enfermedad y la muerte, más presentes… El deterioro de París se volvía cada vez más evidente, y el sufrimiento de los parisinos, cada vez mayor.
Su vientre seguía creciendo, Jacob seguía enfermo y trastornado, la Gestapo seguía siendo una amenaza, Georg von Bergheim seguía sin dar señales de vida… Sarah iba a volverse loca si continuaba inmersa en aquella rutina de calma aparente, preguntándose permanentemente cuándo su barco volvería a verse en medio de otra tormenta.
Por suerte, Carole Hirsch estaba allí. Y era sensata y amable, el tipo de personas que aportan serenidad a la vida de cualquiera. Empezó trayéndole noticias sobre Jacob: cómo se encontraba, cómo evolucionaba; y llevándole las primeras cartas que él le escribía. Luego, se preocupó de su embarazo: de los dolores de espalda, las piernas hinchadas y el ardor de estómago. Lo último que hizo por ella fue darle una ocupación con la que distraer sus temores.
Carole Hirsch vivía completamente volcada en los demás: el tiempo que no estaba en el hospital, lo dedicaba a la Resistencia. No tenía familia ni otra vocación que no fuera la de ayudar al prójimo.
Pertenecía a un grupo de personas entre las que había médicos, enfermeras y otros trabajadores del Rothschild, monjas y sacerdotes cristianos, o simplemente buenos franceses, que habían creado una red de evasión para niños judíos huérfanos o cuyos padres habían sido trasladados a Drancy como paso previo a la deportación.
Cuando las mujeres embarazadas internadas en Drancy ingresaban en el Rothschild para dar a luz, en muchas ocasiones, se alteraban los registros de nacimientos del hospital y se daba por muertos durante el parto a bebés que en realidad no lo estaban. Otras veces, eran los propios niños de Drancy los que eran ingresados en el hospital con supuestas enfermedades que en realidad no tenían. Después, se falsificaban partidas de bautismo para hacerlos pasar por cristianos, se les construía una nueva identidad con papeles falsos y se les reubicaba en una nueva familia: en el propio París, en granjas y pueblos a las afueras o incluso más allá de las fronteras de Francia, en Suiza, en España y en Estados Unidos.
Sarah no tardó en involucrarse en ese trabajo. Su apartamento resultaba un lugar de tránsito ideal para esos niños evadidos del Rothschild mientras se les encontraba una familia o se les transfería al cuidado de otra red que se encargaba de sacarlos del país. Con la ayuda de Carole, les acogía, les daba de comer, los aseaba, los vestía y les leía cuentos para dormir hasta que otros se hacían cargo de ellos. Incluso los Matheus habían acabado colaborando y acogieron a un pequeño de dos años que Carole y los suyos habían sacado en el último momento de un vagón con destino al este.
Por otro lado, Jacob parecía estar mejorando y el doctor Vartan se mostraba muy optimista en cuanto a su evolución. Aunque Jacob había recibido altísimas dosis de cocaína, la exposición había sido breve y concentrada, por lo que el médico confiaba en que los daños neurológicos no fueran muy graves. Además, al no tener acceso a más droga ni oportunidad de conseguirla, tales daños no irían a más. El doctor Vartan se había centrado por lo tanto en tratar las alteraciones del sueño, del apetito y del estado de ánimo que Jacob sufría a causa de su síndrome de abstinencia. La mayor preocupación del doctor fueron los deseos de autolesionarse y las tendencias suicidas que Jacob mostró en un primer momento, así como que la cocaína hubiera afectado biológicamente a su cerebro, produciéndole una depresión endógena crónica. Por eso había decidido emplear todos sus esfuerzos en tratar la depresión de Jacob. Le hubiera gustado tener a su alcance los medios con los que contaba en el hospital de Sainte-Anne, poder practicarle una encefalografía o utilizar terapias de electroshock con él. Sin embargo, tenía que conformarse con los medios de los que disponía, especialmente la psicoterapia y la medicación básica con vitamina B1 y carbonato de litio que sustraía del hospital con ayuda del doctor Wozniak.
Cada vez que el doctor Vartan le hablaba con gran entusiasmo de todo esto a Sarah, ella ponía mucha atención, pero no entendía prácticamente nada. No le importaba, lo verdaderamente esperanzador era el mensaje final: «Jacob responde bien al tratamiento y progresa mejor de lo previsto, mademoiselle Bauer. Confío en que llegue a recuperarse totalmente».
Sarah lo comprobaba en las cartas que Jacob le enviaba a través de Carole Hirsch. Eran cada vez más largas y él se mostraba cada vez más animado. En la última, le contaba que el doctor Wozniak le estaba enseñando a elaborar documentación falsa para la Resistencia: borrar sellos y sustituirlos por otros, retirar fotografías sin dañar el papel, imprimir documentos nuevos, imitar firmas, alterar fechas… Aquel trabajo le distraía y le hacía volver a sentirse útil.
Su carta terminaba con las mismas frases de siempre: «El único dolor que me queda, Sarah, es el de no verte. Lo único que echo ahora en falta eres tú».
Pero Sarah, con la aprobación del doctor Vartan, había decidido no verle hasta después de dar a luz.
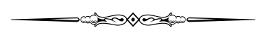
Sarah llevaba varios meses sin visitar a la condesa. Entre atender la librería y ocuparse de los niños que escondía en casa apenas le quedaba tiempo para otra cosa. Además, Sarah no quería ir a ver a la condesa, no quería tener que anunciarle lo de su embarazo.
Pensó aguardar hasta el último mes de gestación, cuando su tripa fuera tan grande y su estado tan evidente que sobraran las palabras. Y así lo hizo.
Sarah no esperaba que la condesa mostrase alegría, quizá sólo sorpresa, pero lo que en absoluto esperaba Sarah era que mostrase desprecio.
—Así que por esto no has venido a verme en tanto tiempo… —fue el saludo con el que la recibió nada más tenerla delante y verle la tripa.
Sarah prefirió no contestar.
—Es vergonzoso… Además de un disparate —añadió con el rictus torcido—. Afortunadamente, tu padre no está vivo para ser testigo de tu indignidad y tu insensatez.
La condesa sabía cómo utilizar las palabras para causar el mayor daño posible. Pero Sarah no le tenía suficiente estima a su abuela, ni siquiera la más mínima, como para que la anciana pudiera herirla como pretendía.
—Mi padre era una excelente persona. No hubiera aplaudido mi ligereza ni mi imprudencia, pero hubiera sabido apreciar el valor de la vida cuando todo lo que nos rodea es muerte y destrucción.
Como no supo qué objetar, la condesa le dedicó un gesto desdeñoso antes de decirle:
—Sirve el té, ¿quieres? Y dime, si es que lo sabes, quién es el padre de la criatura.
Sarah se quitó el abrigo y cogió la tetera. Esperó a haber servido las dos tazas para satisfacer la curiosidad de la anciana mientras se preguntaba por qué diablos se había sometido voluntariamente a aquel escarnio.
—Jacob —reveló casi con orgullo, sabiendo cuánto contrariaría aquello a la anciana.
No se equivocaba. Su abuela alzó la fina raya de kohl pintada que eran sus cejas y repitió con el mismo tono con el que se hubiera referido a algo repugnante:
—¿Jacob…? ¡Oh, por Dios bendito! No sólo es judío sino que además es un simple mozo de cuadra. Pero, chiquilla, ¿en qué estabas pensando al dejarte seducir por un hombre tan vulgar, grosero y desagradable?
Sarah aguantó el chaparrón estoicamente. No pensaba entrar en disputas con su abuela, no pensaba darle ese placer. Se limitó a tomar sorbos de su té sin cambiar el gesto.
—¡Un criado el padre de mi biznieto! No me lo puedo creer…
—Me salvó la vida —arguyó Sarah en defensa de Jacob—. Y salvó la joya de la familia.
—Es evidente que te has excedido mostrándole tu agradecimiento.
—Bueno… Ya va siendo hora de que el dichoso cuadro deje de costar vidas y empiece a darlas, ¿no cree? —ironizó, acariciándose el vientre duro.
—Desde luego que muestras una ligereza preocupante, jovencita. Espero que no tengas que arrepentirte de esto en un futuro y que ese hombre sin cultura, sin formación y sin educación no acabe por amargarte la existencia.
Sarah se encogió de hombros.
—Todos podemos cometer errores. Y algunos pagan por ellos toda la vida…
La condesa asomó sus ojos entornados por encima del borde de la taza. Había captado la intención de las palabras de Sarah. Aquella chica era astuta y audaz. Un reflejo de ella misma con mejor fondo, la vida aún no la había maleado lo suficiente.
—Es una lástima, Sarah. Con tu belleza y tu inteligencia podrías aspirar a lo mejor. Tu único defecto es ser aún ingenua… y judía. París está hoy repleta de hombres extraordinarios, hombres cultos, íntegros y educados… Como el comandante Von Bergheim…
Sarah se sobresaltó al oír aquel nombre de labios de la condesa.
—¿El comandante Von Bergheim?
—Eso he dicho: el comandante von Bergheim. Sabes a quién me refiero, ¿no es cierto?
Sarah asintió. Claro que lo sabía… ¡Por Dios…! No pasaba un solo día sin que pensase en Georg von Bergheim.
¿Qué le había sucedido al comandante? ¿Se lo había tragado la tierra? ¿O se lo habían tragado los suyos…? Sarah había llegado a convencerse de que algo iba mal: el ardid del cuadro falso no había funcionado y Georg había pagado las consecuencias. Le habrían relevado y puede que hasta sometido a un consejo de guerra. Con este simple pensamiento, a Sarah se le hacía un nudo en el estómago y algo empezaba a dolerle a la altura del pecho, dejándola sin respiración… «No —se decía—, si así fuera, la Gestapo ya habría llamado a mi puerta». Sólo entonces conseguía ahuyentar los fantasmas y empezaba a sentirse mejor. Pero Georg, Georg von Bergheim, nunca desaparecía de su cabeza.
Claro que sabía quién era el comandante Von Bergheim. La cuestión era cómo lo sabía la condesa. ¿Cómo era posible que ella llevara meses sin tener noticia alguna de él y fuera a recibir la primera de labios de su abuela?
—Vino a visitarme hace unos días —aclaró la condesa—. Tomamos el té y charlamos. Fue una tarde muy agradable; es un hombre muy agradable. Todo un caballero.
No hacía falta que la condesa le cantase las excelencias de Georg von Bergheim. De sobra ella las conocía. Lo que no podía comprender era por qué el comandante había ido a visitarla.
—¿Qué quería?
—No es necesario que te muestres tan agria, jovencita. Él sólo tuvo buenas palabras para ti. Y tú debiste haberme hablado antes de él.
Sarah comenzaba a desesperarse. ¿Adónde diablos quería ir a parar su abuela? ¿Por qué Georg von Bergheim había querido verla? Sarah estaba haciendo grandes esfuerzos para contener el genio y morderse la lengua, para no agarrar a la condesa de las solapas y exigirle una explicación.
—Dudo de que viniera sólo para hablar de mí —masculló.
—Efectivamente, no venía por ti. Venía por El Astrólogo.
A Sarah le dio un vuelco el corazón. ¿El Astrólogo? ¿Quería eso decir… que todo había sido una treta del comandante? La había engatusado, la había seducido y la había engañado para obtener de ella lo único que él quería: información sobre el paradero del cuadro. Y ella, como una estúpida, había caído en la trampa. «No hubiera podido dártelo aunque quisiera, Georg. El cuadro no lo tengo yo, sino mi abuela: la condesa de Vandermonde», le había confesado como una idiota mientras él la acariciaba debajo de la barbilla.
—No sé por qué te sorprendes tanto, Sarah. ¿No era precisamente El Astrólogo el asunto que os traíais entre manos? ¡Qué vergüenza que me haya tenido que enterar por el comandante porque tú no te dignaras contármelo!
Sarah no daba crédito a la frivolidad de la anciana. Aquella vieja loca era capaz de haberle entregado al comandante el cuadro envuelto en papel de regalo. Sólo porque lo consideraba un hombre encantador y todo un caballero; un alemán culto, íntegro y educado; un nazi de ésos que a ella tanto le gustaba ver por las calles de París.
—¿Se lo dio? —se atrevió a preguntar Sarah, asustada de la simple insinuación—. ¿Le dio El Astrólogo?
La condesa frunció el ceño.
—No seas ridícula, jovencita. Por supuesto que no se lo di. Sobre todo porque él ni siquiera me lo pidió.
Aquello dejó a Sarah completamente desarmada. La indignación que había comenzado a arder en su interior se apagó de pronto, dejando una columna de humo que todo lo nublaba.
—Entonces…
—Me contó lo de la falsificación. ¡Qué argucia más divertida! ¡Es tan ingenioso…! Osado, pero ingenioso. Aún no comprendo por qué el comandante está dispuesto a correr ese riesgo y engañar a los suyos, pero, en fin, no habría de ser yo quien le disuadiera de hacerlo, claro está.
Mientras la condesa hablaba, Sarah libraba su propia lucha interior en la que Georg von Bergheim se había convertido en una especie de caballero blanco que cruzaba el campo de batalla para cambiar de bando, para volver a estar de su lado.
—Parece que hacer pasar el cuadro falso por bueno no está resultando tan fácil como él pensaba —continuó la condesa—. Los expertos de Himmler lo están sometiendo a pruebas, estudios y análisis. Por eso quería verme, porque necesitaba que le hablara de él, que le diera datos sobre El Astrólogo y su historia para, de este modo, aumentar su credibilidad y su autoridad frente a los suyos.
—Pero… ¿por qué no vino a verme a mí? —Sarah no se lo estaba preguntando a la condesa.
—No lo sé. Tú misma deberías poder responderte a esa pregunta…
La condesa entornó los ojos. Su mirada astuta y aviesa se volvió todavía más sagaz. En silencio, parecía rumiar algún pensamiento retorcido.
—Mira, Sarah —dijo al fin—, yo soy vieja, pero no estúpida… Tal vez por ser vieja veo lo que otros no quieren mostrar… Por un momento, hoy, cuando te he visto llegar con ese vientre abultado, he albergado ciertas esperanzas respecto a quién sería el padre de la criatura… Pero, claro, tú eres una muchacha judía. Y eso es algo terrible, incluso para alguien como el comandante Von Bergheim.
Sarah palideció.
«¿Cuándo volveré a verte?», le había preguntado Georg después de besarla como si fuera la última vez…, sabiendo que era la última vez. Nunca más volverían a verse y él lo sabía… Ella también debería saberlo: no sólo era judía, además llevaba dentro el hijo judío de otro hombre judío… Hay ciertas cosas que por mucho que se deseen, nunca podrán suceder.
Sarah estaba muy disgustada cuando llegó a casa aquella tarde. Disgustada con Georg porque no había querido ir a verla, pero, sobre todo, disgustada con ella misma. Porque si su vida no era ya lo bastante complicada, ella había sido lo suficientemente estúpida como para enamorarse de Georg von Bergheim. Disgustada porque pensar en no volver a verle le dolía como una herida abierta. Disgustada porque le echaba mucho de menos y hubiera deseado que estuviera allí para abrazarla y decirle que todo iba a salir bien. Disgustada porque eso jamás ocurriría, jamás debía suceder.
Al caer la noche, Sarah seguía disgustada y empezó a notar que su tripa se endurecía como una piedra, tensa como si la piel le fuera a reventar. Cansada y disgustada, se fue a la cama.
Los primeros dolores la despertaron de madrugada. Al principio no eran fuertes y Sarah se dijo que podía soportarlos y trató de volver a dormir. Pero poco a poco comenzaron a sucederse con más frecuencia y mayor intensidad, como latigazos que le recorrían los riñones y le bajaban por el vientre, dejándola sin respiración.
Sarah empezó a preocuparse, no sabía qué le estaba ocurriendo. Aún le quedaban dos semanas para salir de cuentas, no podía estar de parto… ¿O sí? ¿Cómo demonios iba ella a saberlo…? No se atrevió a ir en busca de ayuda en pleno toque de queda. Decidió permanecer tumbada, confiando en que con el reposo los dolores remitirían.
Pero no fue así. Al contrario, aumentaron hasta volverse insoportables, hasta saltársele las lágrimas y hasta querer gritar de desesperación pensando que se partiría por la mitad.
Al amanecer, Sarah comprendió la situación. Su hijo estaba a punto de nacer. Era domingo y la librería no abría, ni los Matheus ni nadie se dejaría caer por allí. Tampoco se veía capaz de llegar a la calle. Apenas podía arrastrarse para alcanzar la puerta y pedir auxilio en un edificio vacío. Nadie acudiría en su ayuda. Sarah tendría que enfrentarse sola a aquello. Y tuvo miedo, mucho miedo.
Si alguna vez creyó que Dios la había repudiado a causa de sus pecados, aquel día se dio cuenta de que Su misericordia es infinita y, en realidad, la había perdonado. Justo cuando Sarah rompía aguas, Carole Hirsch llamó a la puerta. Venía a traerle los documentos de un par de niños que habría de acoger al día siguiente. Los había ocultado en sendos paquetes de harina que a la vez servirían de alimento a los pequeños.
En cuanto Carole entró por la puerta se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Dejó caer la harina al suelo y tumbó inmediatamente a Sarah en la cama, le abrió las piernas y la exploró. Con horror comprobó que la joven estaba casi totalmente dilatada y que apenas metiendo los dedos hasta la segunda falange podía tocar la cabeza del niño.
No había tiempo de llevarla a ningún sitio, ni siquiera de pedir auxilio. Ella sola tendría que arreglárselas para atender el parto. No era comadrona, pero había ayudado muchas veces en la maternidad del Rothschild; tratando de calmarse, Carole se dijo a sí misma que podría hacerlo.
Miró a Sarah: su rostro estaba contraído de dolor y surcado de lágrimas y sudor; apretaba los dientes para no gritar.
—Grita, Sarah, grita. Alivia la tensión… Dentro de poco tendrás a tu hijo en brazos… Ahora, empuja sólo cuando yo te diga…
Y Sarah gritó antes de empujar.