Enero, 1943
Como represalias a actos de la Resistencia, los alemanes ejecutaban a rehenes franceses. Muchas de estas ejecuciones tuvieron lugar en Mont Valerién, una fortaleza situada al oeste de París que sirvió de cárcel durante la ocupación nazi. Hasta 863 prisioneros fueron fusilados en los bosques cercanos a Mont Valerién entre 1940 y 1944.
El Kriminalkommissar Hauser no se dignó levantarse de su asiento cuando Georg entró en su despacho. Georg no se sorprendió: de un tipo tan estúpido y engreído no podía esperarse otra cosa.
—Heil Hitler! —exclamó Hauser con el brazo derecho en alto.
Georg le respondió con el saludo militar tradicional, convencido de que aquel gesto desairaba a Hauser, un nazi fanático. Él no tenía nada contra los nazis, de hecho, era uno de ellos, pero no soportaba a los fanáticos.
—Por favor, siéntese, Sturmbannführer. Me alegro de verle totalmente repuesto después del salvaje atentado que ha sufrido. Lástima que no todas las víctimas hayan tenido la misma suerte…
Contusión pulmonar, una costilla rota y unos cuantos cortes y quemaduras. Sólo un par de días de hospital. Y, sin embargo, Georg nunca se había sentido tan cerca de la muerte. De hecho, puede que estuviera muerto si no hubiera sido por aquella mujer, si no hubiera sido por Sarah Bauer… Sarah… ¿Era posible que hubiera sufrido un espejismo?, ¿un delirio de su mente traumatizada? Georg se repetía que no, quería creer que no, que ella estaba en París y le había sacado de entre las llamas, como un ángel salvador en mitad del apocalipsis…
—Le alegrará saber —continuaba Hauser— que ayer mismo fueron ejecutados ciento veinte rehenes en Mont Valerién, como represalia a tan brutal acción. Veinte franceses indeseables por cada alemán asesinado —se regodeó.
—Tenía entendido que el año pasado se había decidido interrumpir la ejecución de rehenes… —replicó. Y así era, las autoridades alemanas habían llegado a la conclusión de que las ejecuciones causaban entre la población más rechazo que temor; no eran una buena propaganda para el Reich.
Hauser agitó la mano con desdén.
—Oh, bueno, éste es un caso excepcional. Atentar contra el mismo corazón de la Gestapo no debe quedar impune. No podemos consentir que el pueblo francés se crezca con las acciones de unos pocos rebeldes asquerosos, judíos y marxistas en su mayoría, que son la lepra de la propia Francia. Hay que hacer ver a estos Froschfresser que Alemania es siempre más fuerte: Deutschland siegt an Allen Fronten!… —recitó Hauser, pomposamente, el lema más manido de la propaganda nazi: «Alemania siempre victoriosa». Después, miró a Georg con los ojos entornados—. ¿O no está de acuerdo conmigo, Sturmbannführer Von Bergheim?
—¿Cómo podría no estarlo, Hauptsturmführer? Mi sangre me está costando —contestó Georg con la suficiencia que le otorgaba una guerrera tachonada de condecoraciones. Una de las cosas que más detestaba Georg de las personas como Hauser era que sacaban a relucir lo peor de él, como, en este caso, la petulancia.
—Sí. Claro. —Durante unos segundos la mirada de Hauser fue un mosaico de bajas pasiones, hasta que finalmente relajó su rostro—. Pero basta ya de hacerle perder su tiempo con divagaciones. ¿Qué le ha traído de nuevo a mi despacho?
Georg se dijo a sí mismo que la mala suerte. De hecho, lo había intentado antes en la Gestapo de la avenida Foch, pero allí le advirtieron de que si la mujer que buscaba estaba en París, el asunto era competencia de la rue des Saussaies. Ya se lo temía.
—Estoy buscando a una mujer.
—Judía, por supuesto —apostilló el otro para recordarle que sólo los judíos eran su especialidad.
Sin embargo, Georg no quiso satisfacerle.
—Lo cierto es que no lo sé. Todo depende de si está en sus registros o no.
—Bueno, desafortunadamente las cosas no son tan sencillas. No todos los judíos tienen la buena costumbre de acudir a darse de alta en nuestros registros.
Lo que Georg no terminaba de comprender era cómo podía hacerlo siquiera uno solo de ellos, pero no iba a compartir sus dudas con su interlocutor.
—¿Cuál es el nombre de esa mujer?
—Sarah Bauer. —El nombre salió de su boca con la misma resistencia que un corcho sale de una botella. Detestaba facilitarle ese nombre a Hauser.
El Kriminalkommissar sonrió.
—¡Mi querido Sturmbannführer, a estas alturas debería usted saber que todas las mujeres llamadas Sarah son judías!
—Puede ser. Pero en mi trabajo prefiero basarme en hechos y no en estadísticas. De cualquier modo, necesito su ayuda para localizarla. Si está en sus registros, será más fácil para todos, si no… Estoy convencido de que la Gestapo sabe cómo actuar en esos casos.
Georg iba a volverse loco si Hauser no borraba de su cara aquella maldita sonrisa, cínica e impertinente. Hauser aparentaba ser un empleado amable y sumiso cuando en realidad era una comadreja agazapada en su escondite para salir a morder en cualquier momento.
—Bien, pero si usted requiere la ayuda de la Gestapo, la Gestapo debe saber por qué motivo busca usted a esa mujer y valorar la oportunidad de emplear unos recursos que, como bien sabe, son lamentablemente escasos en los países ocupados.
Con una calma que le daba la oportunidad de regodearse del momento, Georg puso sobre su mesa el Sonderauftrag Himmler, las credenciales que le daban carta blanca para actuar bajo el auspicio del Reichsführer. Desde que tuvo la poca fortuna de conocer a Hauser había deseado hacer aquello.
—Lo lamento, Hauptsturmführer, pero no puedo facilitarle más información. Alto secreto.
Hauser tuvo que tragarse su arrogancia para mayor regocijo de Georg. Pero una alimaña se vuelve más peligrosa cuando se ve amenazada.
—Si localizamos a esa… tal… —Hauser consultó sus notas—, Sarah Bauer, tendremos que detenerla e interrogarla.
—Detenerla, sí. Interrogarla, no. Eso es asunto mío.
—Que el asunto es suyo ha quedado claro. Pero debe tener en cuenta que la Gestapo cuenta con expertos para sacar el mayor partido de los interrogatorios.
Claro que Georg lo tenía en cuenta. Había leído el informe del interrogatorio de Alfred Bauer. Por eso estaba totalmente decidido a impedir que la Gestapo hiciera lo mismo con la muchacha.
—Estoy seguro. Aun así prefiero encargarme personalmente, ya que soy yo quien responde ante el Reichsführer Himmler.
—Comprendo… No obstante, no puede usted pretender que una vez localizada, y si consideramos que la mujer en cuestión puede ser de interés para los cometidos de la Gestapo, nos abstengamos de hacerle algunas preguntas.
La paciencia de Georg se agotó de repente. Por lo que a él respectaba, se habían acabado los paños calientes y la cortesía forzada. Poniéndose en pie, se inclinó sobre la mesa de Hauser.
—De hecho, no sólo lo pretendo, Hauptsturmführer, lo exijo. Es más, le advierto que como uno solo de sus agentes ponga la mano encima de mi detenida, tendrá que dar explicaciones directamente al Reichsführer por haber obstaculizado una investigación que de él depende directamente. Usted limítese a detener a Sarah Bauer y a avisarme en cuanto lo haya hecho, lo cual espero que ocurra a la mayor brevedad.
Georg hervía de rabia al comprobar que la dureza de sus palabras no había conseguido amilanar la actitud de Hauser ni borrar su sonrisita.
En aquella ocasión fue Georg quien se despidió con el Hitlergruß, pues el aparatoso saludo le permitiría aliviar la ira contra el suelo y el cielo.
—Heil Hitler!
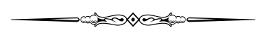
El ataque al cuartel general de la Gestapo había terminado con un rotundo éxito para los resistentes. Durante todo aquel día hubo fiesta en el garaje del Grupo Armado Alsaciano. Sarah fue recibida con vítores y honores. De pronto, la chica de los recados se había convertido en una heroína a la que todos aclamaban y respetaban. Sarah Bauer se había ganado el título de camarada Esmeralda.
Incluso Trotsky, una vez repuesto de su gripe y al tanto de la proeza, se había mostrado orgulloso de ella y había charlado con la chica un buen rato sobre todos los detalles acerca de cómo se había desarrollado la operación. Sarah no sólo había salvaguardado el prestigio de Trotsky entre otros grupos resistentes, aún más, lo había aumentado, de modo que el joven comunista recibió la enhorabuena y el reconocimiento de otros muchos líderes de la Resistencia. La hazaña del pequeño grupo de París corrió de boca en boca por toda Francia. Y Trotsky obtuvo su mayor recompensa cuando Joseph Epstein, el líder de los Franc-Tireurs et Partisans, el brazo armado del Partido Comunista Francés, le felicitó personalmente.
También Jacob parecía impresionado, aunque a su manera.
—Enhorabuena, Sarah. Has hecho un buen trabajo. Reconozco que estaba equivocado con respecto a ti —confesó cuando llegaron al garaje, antes siquiera de bajar de la moto.
Lo cierto era que su amigo estaba tan admirado como asustado por lo que Sarah era capaz de hacer. Jacob siempre la había admirado: desde que era apenas un crío y la observaba a escondidas cuando jugaba con sus hermanos en el jardín de la mansión Bauer; o cuando guiaba el caballo en el que ella aprendía a montar; cuando la veía llegar del colegio con su mandilón blanco y sus trenzas bien peinadas, cargada de libros y rodeada de moscones; la admiraba cada Sabbat a la salida de la sinagoga cuando lucía sus mejores vestidos y seguía rodeada de moscones. Y sobre todo la admiraba cuando paseaban juntos por las calles de París sintiéndose su paladín. Ahora, Jacob temía que Sarah hubiese crecido demasiado y ya no le necesitase más ni le dejase seguir admirándola.
Por su parte, tras las celebraciones, las alabanzas, las lisonjas y el triunfalismo, Sarah se había retirado a un rincón a curarse ella sola las heridas, al menos las visibles. Las invisibles no conseguía hacerlas cicatrizar. Sarah se sentía más fuerte, más segura de sí misma, más orgullosa y más capaz. Pero cada noche soñaba con el rostro sonriente del joven soldado Johannes Friedl y, a la mañana siguiente, se despertaba como si hubiera envejecido un año más.
No le contó a nadie su encuentro con Georg von Bergheim, y menos a Jacob. Si su amigo hubiera llegado a enterarse de que se había retrasado por salvarle la vida a un boche, hubiera montado en cólera. Ella misma se preguntaba por qué lo había hecho y al no encontrar ninguna respuesta satisfactoria acabó por convencerse de que necesitaba que Georg von Bergheim siguiera vivo, pues él era la única persona que podía darle razón sobre el paradero de su familia. De todos modos, Sarah prefirió apartar de su mente al Sturmbannführer Von Bergheim; su recuerdo sólo conseguía inquietarla.
A los pocos días del ataque, Trotsky y Jacob tuvieron una fuerte discusión en el garaje. Tanto se gritaron que todos estuvieron al corriente del desarrollo del enfrentamiento. Los alemanes habían fusilado a unos rehenes como represalia por el atentado a la Gestapo. Jacob estaba convencido de que debían replantearse cualquier tipo de actos armados que pudieran acarrear reacciones tan brutales y que sería mejor centrarse en actividades de sabotaje y propaganda. En cambio, Trotsky, crecido por su reciente oleada de popularidad, afirmaba que el asesinato de los rehenes no debía coartar sus objetivos ni sus actividades, que a veces era necesario el sacrificio de unos pocos en beneficio de otros muchos y que ellos mismos estaban permanentemente expuestos y dispuestos a dar su vida por la libertad y los ideales.
Como suele suceder en la mayoría de las discusiones, no hubo un claro vencedor, y desde entonces el ambiente en el garaje se tornó enrarecido; sin pretenderlo, se habían creado dos bandos y cada bando tenía sus partidarios.