Mayo, 1943
En 1943, 2775 cajas cargadas con obras de arte habían partido ya a Alemania desde París, donde todavía quedaban otras cuatrocientas más. Al final de la Ocupación, los alemanes habían robado más de veinte mil obras de arte a los judíos de Francia.
Georg se despertó gritando y Sarah se asustó.
Cuando cayó en la cuenta de que estaba en su habitación en lugar de sepultado por la tierra del campo de batalla, se tranquilizó. Sentada al borde de la cama, Sarah le miraba con recelo.
—Lo siento… Te he asustado. Sólo era una pesadilla. —La misma de todas las noches.
Pero ahora ella estaba allí. Georg quiso alargar el brazo para acariciarla. No lo hizo. Sarah parecía tensa y distante: rehuyó su mirada y volvió a concentrarse en abrochar los botones de la blusa.
—¿Qué haces?
—Ya ha pasado el toque de queda. Me marcho.
Georg observó la claridad acerada de la mañana colarse por las rendijas de la ventana. Maldito amanecer… Reptó por encima del colchón y llegó hasta ella, hasta tenerla al alcance de sus brazos y poder rodearle la cintura.
—No te vayas todavía. Desayunaremos algo y te llevaré a casa.
Sarah dejó caer las manos sobre el regazo, y bajó la cabeza hasta casi tocar el pecho con la barbilla. Suspiró.
—Esto no está bien… —confesó.
«¿No está bien?». Llevaba tres años atrapado entre la muerte, el dolor, el sufrimiento y la mierda. De todas las cosas que aquella jodida guerra le había obligado a hacer por todos los diablos que ésa era la única que estaba bien.
—¿Qué es lo que no está bien, Sarah?
Ella le miró. No estaba dispuesta a ponerse en evidencia explicando lo que resultaba obvio.
—No debemos volver a vernos. Tienes que dejar de seguirme. Tienes que olvidarte de mí.
Georg se incorporó y la besó detrás de una oreja, una y otra vez.
—No puedo… —le susurró—. No puedo olvidarme de ti…
No, no, no…, protestaba su conciencia mientras ella no encontraba fuerzas para obedecerla. Se volvió suavemente hacia Georg y le encerró el rostro entre las manos.
—Por favor… —le rogó mientras le acariciaba las mejillas—. No me hagas esto. Déjame ir.
Georg le besó las manos antes de levantarse. Se cubrió con un albornoz y buscó su portafolios. Sin mediar palabra, puso un papel delante de sus ojos.
Lo primero que atrajo la vista de Sarah fue el águila sobre la esvástica y, más abajo, la firma H. Himmler. Lo demás eran tan sólo cuatro líneas bajo el membrete de la oficina del RSHA en Berlín; las leyó.
—¿Me crees ahora? Tengo sólo dos semanas para llevarle el cuadro a Himmler y entregarte a la Gestapo.
Sarah le devolvió el papel haciendo grandes esfuerzos por mantener el pulso firme.
—No lo hagas —fue lo único que se le ocurrió decir.
—No lo voy a hacer. Pero me depondrán; mandarán a otro en mi lugar a por el cuadro, y a la Gestapo a por ti. Tienes que escapar.
En lo primero que pensó Sarah fue en Jacob. No podía marcharse ahora que iban a liberarlo: él la necesitaba. Pero, después… después dejó de pensar en Jacob.
—¿Y a ti? ¿Qué te ocurrirá?
—No lo sé. Pero eso no importa en este momento. Escúchame bien, Sarah, tienes que abandonar París.
A Sarah aquello se le hacía un mundo. No era capaz siquiera de planteárselo.
—¿Abandonar París? ¿Y hasta dónde llegaría…?
—A cualquier sitio. Tal vez a España.
Sarah movió la cabeza de un lado a otro y suspiró. Se dejó dominar por la desolación: los hombros caídos y la espalda encorvada.
—No pasaría del primer control. ¡Dios mío, están en todas partes…! Estáis en todas partes.
—Yo sólo soy el cazador que ha de entregar a la reina el corazón de Blancanieves en un cofre…
Sarah esbozó una sonrisa. Le pareció una comparación demasiado tierna para un asunto demasiado cruel. Recordaba cuando había ido con sus hermanos al cine a ver la película americana. Y, al recordarlo, fue como si empezaran a abrirse grietas de luz en una habitación oscura…
—Ya… —comenzó a decir con un brillo de perspicacia en la mirada—, pero el corazón que el cazador le lleva a la reina no es el de Blancanieves…
Georg la miró sin comprender.
—¿Qué ocurrirá si le presentas el cuadro a tu Reichsführer?
—Las órdenes son claras, ya lo has visto… —Georg se resistía a ser explícito con ella.
—Me detendrán de todos modos. —Sarah lo dijo por él.
Aunque Georg se negaba a admitir que aquélla fuera la última palabra, la última salida. Se rascó la barbilla, nervioso.
—No lo sé… Con el cuadro en la mano, quizá las cosas cambiasen. Podría intentar ganar algo de tiempo…
Ganar tiempo. A Sarah, aquello le sonaba bien porque una vez que hubiera sacado a Jacob del hospital tal vez pudieran huir juntos. Y Georg… Georg no tendría problemas con los suyos.
—Pero, Sarah… —La miró más incrédulo que esperanzado—. ¿Estarías dispuesta a entregarme el cuadro?
La muchacha sonrió y a él le pareció que tenía la sonrisa más dulce del mundo, que cuando Sarah sonreía su rostro adquiría matices divinos, que su sonrisa tenía algo de sobrenatural. Cualquier sacrificio valdría la pena si con ello merecía su sonrisa.
—No puedo hacer eso. En realidad, el cuadro no me pertenece a mí, sólo tengo su custodia. Y no puedo traicionar a todos los que lo guardaron antes que yo. No puedo traicionar a mi padre. Si te entregara el cuadro, su muerte habría sido en balde. —El rostro de Sarah se ensombreció.
Georg tomó su barbilla para alzarle el rostro.
—Vuelve a sonreír.
Y Sarah sonrió.
—Eres un buen hombre, Sturmbannführer Von Bergheim. De un modo u otro siempre lo he sabido. Pero la guerra nos ha condenado a bandos opuestos… Pase lo que pase, mi suerte está sellada en ese papel. En cambio, la tuya todavía no. Con el cuadro, tú aún tienes una oportunidad.
—No sé adónde quieres llegar —confesó Georg ante el lenguaje críptico de la muchacha.
Y aquello le valió otra sonrisa.
—A proponerte un trato. A proponerte que te comportes como el cazador: llévale a tu reina un corazón, pero no el de Blancanieves. Llévale a tu reina un corazón falso.
De camino al Arbeitsgruppe Louvre, Georg no podía pensar en otra cosa: llevarle a Himmler una falsificación de El Astrólogo. ¡Por Dios, parecía una locura!
Ante la propuesta de Sarah se había quedado paralizado. Como si un cubo de agua se hubiera vertido en su cerebro y sus conexiones neuronales hubieran empezado a soltar chispas. Meine Ehre heißt Treu. El honor y la lealtad fueron los primeros en despertar y el comandante pensó que era una idea descabellada e inviable. Pero después, lentamente como los niños perezosos, fueron abriendo los ojos sentimientos que se habían quedado al fondo del cajón tras años de adoctrinamiento, sentimientos que otorgaban a los valores una nueva perspectiva.
Tuvo que tomarse su tiempo para ir desgranando la idea, para aislar y valorar uno a uno sus pros y sus contras, sus riesgos y sus consecuencias.
Le daría una oportunidad a Sarah, sobre eso no cabía duda. Con el cuadro frente a sus narices podría argumentarle al Reichsführer que la colaboración de la mujer judía resultaba imprescindible para descifrar su secreto.
Pero también se daría a sí mismo una oportunidad. Aunque había llegado a asumir la destitución, el deshonor, el desprestigio y el castigo, podría tolerarlo para él, pero no podía dejar de pensar en las consecuencias que aquello tendría para Elsie y los niños. Si él caía en desgracia, su familia caería con él. Los tentáculos del Reich, de la Schutzstaffel y del partido eran muy largos y la bestia no se conformaría con devorar sólo una parte de la presa.
Además, ¿qué probabilidades habría de que descubriesen la farsa? Nadie había visto el cuadro, nadie conocía con precisión la forma en la que estaba encriptado el secreto. Quizá un experto podría descubrir la falsificación, dependiendo de cómo fuera, pero él era el único competente en aquel caso y ya se cuidaría de que nadie más metiera las narices en él. En cuanto a Himmler, no parecía un problema. Podía resultar muy peligroso en otros ámbitos, pero en cuestiones de arte, aunque se las daba de erudito, era un ignorante y confiaba en él, por eso le había llamado a su despacho. Hacerle pasar por auténtico un falso «Astrólogo» sería tan fácil como engañar a un niño.
Llevarle a Himmler una falsificación de El Astrólogo… ¿Por qué no?
Lo primero que hizo al llegar al Arbeitsgruppe Louvre fue buscar a Bruno Lohse. Éste conocía los altos y los bajos fondos del mercado del arte en Europa mejor que nadie; era el único que podía ayudarle y el único en quien podía confiar.
Hacía unos meses que Von Behr había dejado la dirección del ERR, y Lohse desempeñaba un papel más ejecutivo en la organización, supervisando la labor de los profesionales y expertos en arte que trabajaban en el Arbeitsgruppe Louvre, de modo que era cada vez más difícil encontrarlo en su despacho. Su secretaria le informó de que estaba en el Jeu de Paume supervisando la catalogación de la colección Weill, la última «adquisición» del ERR.
El Jeu de Paume no estaba lejos, dentro del parque de las Tullerías, en una de las esquinas que dan a la place de la Concorde, así que Georg decidió ir andando hasta allí. En el Jeu de Paume se almacenaban todas las obras de arte requisadas por el ERR y, una vez dentro, se fotografiaban, se inventariaban y se embalaban para su posterior traslado a Alemania. En sus salas, decenas de cajas sin abrir se apilaban unas sobre otras, cientos de cuadros —verdaderas joyas— se amontonaban contra las paredes, colecciones enteras de libros, porcelanas, cristalerías, tapices y esculturas parecían abandonadas a la espera de un destino incierto. Georg a menudo se pasaba horas en el Jeu de Paume colaborando en una tarea que sobrepasaba con creces la capacidad del personal del ERR: necesitaban más historiadores, más restauradores, más fotógrafos…, en definitiva, un mayor número de profesionales cualificados.
Al llegar, encontró a Bruno Lohse con dos fotógrafos franceses, les estaba dando instrucciones sobre qué obras fotografiar de la colección Weill.
—¿Podemos hablar un momento en privado? —le abordó.
—Sí, claro.
Ambos entraron en un pequeño cuarto que se utilizaba como sala de revelado.
—¿Qué ocurre? —Lohse no podía ocultar una curiosidad apremiante.
Georg fue al grano.
—Necesito que me busques un buen falsificador.
—Ya… Pero no hablemos ahora… Las paredes oyen —susurraba Lohse—. Nos vemos esta tarde a las cuatro en el Florentin.
El Florentin era una taberna situada en una de las calles que desembocan en la place du Tertre. Se trataba de un local oscuro y claustrofóbico frecuentado por la bohemia de Montmartre, un reducto nostálgico de los años dorados del barrio, cuando Montmartre había servido de inspiración a los grandes artistas de finales del siglo anterior, como Degas, Matisse, Toulouse-Lautrec o Pissarro.
Lohse también era asiduo del local, allí cerraba muchos de sus negocios particulares fuera de miradas indiscretas e inconvenientes.
En el Florentin servían guinguet, un vino blanco, ligero y ácido, que se elaboraba con las uvas de las colinas de Montmartre. A Georg le parecía un vino bastante malo, aunque vino después de todo, así que accedió a compartir una frasca con Lohse.
—No me puedo creer que tú me estés preguntando por un falsificador. Estaba convencido de que eras la única persona con algo de integridad que quedaba en todo París… —bromeó Lohse mientras se encendía un cigarrillo.
Estaban sentados en una mesa arrinconada y procuraban no hablar muy alto para no llamar la atención de los parroquianos con su alemán.
—¿Vas a contarme de qué va esta historia o es alto secreto, como todo lo tuyo?
Georg le contó de qué iba parte de la historia. Le habló del interés de Himmler por El Astrólogo aunque no le desveló el motivo de ese interés. También le explicó por qué quería falsificarlo.
Lohse dio una calada al cigarrillo y un sorbo al vaso de guinguet. Se estaba dando tiempo para reflexionar sobre lo que el Sturmbannführer acababa de contarle.
—La verdad es que eres un tipo peculiar, Von Bergheim —concluyó Lohse—. Tienes buen nombre en el mundo del arte, eres un héroe militar y cuentas con el reconocimiento de los de arriba… No entiendo por qué te la juegas de ese modo por unos judíos que ni te van ni te vienen.
—Precisamente porque ni me van ni me vienen no puedo comprender esta persecución gratuita de la que están siendo víctimas. Ni me gustan ni me disgustan más que cualquier otro ser humano con el que tengo ocasión de cruzarme, por eso no puedo ser cómplice de lo que está ocurriendo.
—Tampoco yo tengo nada en contra de ellos… Pero, Georg, ¡es el sistema! Las cosas son así y tú formas parte de ellas. Por mucho que te rebeles contra todo y contra todos no vas a cambiar nada. Al revés, el sistema puede volverse contra ti: ellos no van a admitir traidores en sus filas.
Georg comenzaba a impacientarse. No quería perder la tarde en aquel antro dando vueltas y más vueltas sobre lo mismo.
—No importa, Lohse. Ya hemos hablado de esto otras veces. Tú tienes tu postura y yo la mía, ninguno de los dos vamos a cambiar de opinión. Y tampoco lo pretendo, sólo quiero saber si estás dispuesto a ayudarme o no.
Sin soltar el cigarrillo, Lohse jugó a dar vueltas al vaso de vino sobre la mesa. Se había dado cuenta de que un par de personas habían abandonado el local y el volumen de las conversaciones había descendido, por lo que procuró bajar aún más el tono de voz.
—Es fácil colársela a los de arriba. Van de entendidos, pero lo cierto es que no tienen ni puñetera idea de arte y son tan arrogantes, que jamás se dignarían consultar con un experto, por no decir que se fían ciegamente de cualquiera que les asegure que lo es… ¿Qué tipo de falsificación quieres?
—Rápida. No tengo mucho tiempo. Pero lo suficientemente buena como para pasar por un auténtico Giorgione a primera vista.
—Mañana viajo a Amsterdam. Allí conozco a un tipo que me debe un par de favores. Es muy bueno, pero no será barato, y menos si le metemos prisa…
—¿Podría arreglarse un intercambio? —sugirió Georg con la mente puesta en los miles de cuadros que se apilaban en el Jeu de Paume.
—Podría… Es un fanático del Siglo de Oro holandés.
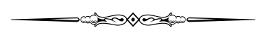
Sarah intentaba concentrarse en las palabras de Carole Hirsch. Pero no podía. Se sentía mareada, todo el día había estado con náuseas. Y nerviosa, tensa como la superficie de un lago en calma, a punto de romperse a la más mínima vibración, de deshacerse en una sucesión de ondas concéntricas.
No importaba en qué momento se observase, siempre se descubría a sí misma con el estómago encogido y la mandíbula apretada; con la cabeza a punto de explotar.
Era por Jacob. Pensar en él le producía una angustia insoportable. La angustia de volver a verle, de tener que enfrentarse a él sin saber qué decirle ni qué hacer.
También era por ella. Se sentía culpable, inmoral, sucia… y, sin embargo, se sentía ingrávida al mismo tiempo, flotando sobre una nube blanca y suave que la elevaba por encima de tanta miseria y sordidez.
Intentaba aliviar la carga de su culpa sobre el comandante Von Bergheim. Pensaba en él y deseaba odiarle, aborrecerle, despreciarle… Mas cuando Sarah pensaba en Georg un bálsamo calmaba sus heridas y miles de mariposas besaban con sus alas las paredes de su estómago contraído. Cuando pensaba en Georg, su rostro tenso se relajaba con una sonrisa y no había rastro de culpa por ningún sitio; no, si ella no la invocaba en nombre de la moral en la que había sido adoctrinada.
—… ésta es la primera vez que intentaremos una fuga así —relataba la asistente social a una Sarah pálida y ausente que aguardaba hundida en el único sillón, viejo y destartalado, del apartamento que la Resistencia del Rothschild tenía a un par de calles del hospital—. Lo hemos hecho otras veces con los recién nacidos: certificamos que han muerto durante el parto y los sacamos por la morgue del hospital. ¡Pobres criaturitas! A veces tenemos que sedarlos o amordazarlos para que no lloren…
Sarah tragó saliva. Era todo tan tétrico y espantoso… ¿Cómo podía situarse la vida al otro lado de la morgue? ¿Cómo podía aquella mujer decirle que Jacob abandonaría el hospital como un cadáver, encerrado en un ataúd simulando estar muerto? ¿Cómo podían hacerlo con los bebés?
Carole Hirsch le cogió las manos heladas.
—No se preocupe, mademoiselle Bauer, todo irá bien —quiso tranquilizarla con un gesto afable.
¿Todo iría bien? Sarah no estaba tan segura. Y menos ahora, con Jacob a su lado.
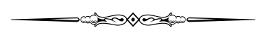
Jacob había rezado. Se había tomado un café cargado y había vuelto a rezar. O pensaba en Dios, o pensaba en Sarah, no quería pensar en otra cosa.
Una enfermera colocó un biombo junto a su cama que lo ocultó de la vista del resto de los enfermos de la sala. Antes de marcharse, la mujer se volvió y le sonrió con complicidad, puede que hasta con lástima.
Las luces del hospital se apagaron con el toque de queda. Los sonidos se volvieron patentes y angustiosos: los gritos de dolor de los enfermos, los quejidos de los moribundos, los paseos de los guardias… En la oscuridad, Jacob tuvo miedo. Y volvió a pensar en Dios… y en Sarah.
No pudo evitar temblar cuando el doctor Vartan llegó junto a la cama, acompañado por la enfermera. Se sentía muy excitado, el café y el miedo le impedían controlar los temblores de sus manos y de su mandíbula.
—¿Estás preparado, Jacob?
Quiso hablar, pero un gorgorito extraño fue todo lo que emitió.
No sabía lo que le esperaba. El doctor Vartan llevaba días inyectándole cocaína. «Debemos prepararte para tu muerte», bromeaba, pero a Jacob no le parecía gracioso. La droga le infundía euforia, le daba energía, le quitaba los dolores, le ponía de buen humor. Pero cuando los efectos remitían se encontraba fatal, todo el cuerpo revuelto y muy, muy deprimido.
¿Qué ocurriría aquella noche, la noche en que la cocaína le haría parecer muerto? ¿Y, lo peor, qué ocurriría después? Tal vez la sobredosis le matara realmente, pero, aunque no lo hiciera, ¿cómo se sentiría después de regresar al mundo de los vivos?
—¿Te has tomado todo el café? —quiso confirmar el doctor Vartan mientras preparaba la inyección: 1,5 miligramos de clorhidrato de cocaína por kilo de peso exactamente.
Jacob asintió.
—Estaba muy fuerte. —Su voz temblaba en un tartamudeo delator.
—Así debe ser. Gracias a la cafeína puedo inyectarte una dosis menor.
Al doctor le preocupaban muchas cosas de aquel plan de evasión. Jugar con drogas no podía ser bueno. Pero no se le ocurría ninguna otra manera de inducir en Jacob un estado cataléptico que le hiciera pasar por muerto ante los ojos inexpertos de los guardias. Ante todo, quería asegurarse de que la dosis que le suministrara estaba lejos de resultar letal: un solo gramo inyectado por vía intravenosa le mataría. Sin embargo, lo que más le preocupaba al doctor Vartan era lo que él no podía controlar: los efectos que la droga produciría en Jacob una vez que hubieran conseguido sacarle del hospital.
Colocó la jeringuilla frente a una vela para mirarla al trasluz: una gota salió por la fina aguja.
—Vamos a atarte y amordazarte. Antes de la catalepsia, experimentarás unos minutos de mucha excitación y tenemos que evitar que atraigas la atención de los guardias. Después notarás que no puedes moverte, tendrás primero mucho calor y luego frío, no podrás abrir o cerrar los párpados. Es posible que sigas consciente, no estoy seguro… Pero no sentirás dolor… No te asustes, Jacob, yo estaré contigo en todo momento.
Mientras el doctor Vartan hablaba, la enfermera le metió un pañuelo en la boca y le ató las manos y los pies a los barrotes de la cama.
El médico se sentó junto a él, le tomó el brazo y buscó en el dorso el camino azul de una de sus venas, la más marcada a la altura del codo.
—Allá vamos, Jacob. Nos vemos al otro lado de la verja —sonrió.
Jacob giró la cabeza. Cuando notó el pinchazo, pensó en Dios… y pensó en Sarah.
A los cinco minutos comenzó la excitación. Primero notó un sudor frío y mucho, mucho calor. Después, empezó a latirle el corazón con fuerza, con tanta que podría habérsele salido del pecho. Respirar se le hacía cada vez más difícil y pronto sobrevinieron las primeras convulsiones. Aunque estaba atado a la cama, la agitación era tal que su cuerpo conseguía mover el somier y el cabecero con cada sacudida.
Todo se fue acelerando, las convulsiones, incrementando, los latidos se tornaron insoportables. Los huesos parecían a punto de descoyuntársele, los órganos iban a salírsele por la boca… Jacob creyó que explotaría. Entonces, todo cesó de repente. Como un aparato que se hubiera desconectado de golpe de la corriente eléctrica, Jacob cayó paralizado, su cuerpo estaba rígido como una vara. Poco a poco su conciencia se fue debilitando, como preámbulo a un sueño agitado en el que oía voces confusas a su alrededor, en el que creía seguir despierto aunque sin poder moverse, ni hablar, ni sentir…
—Rápido, tenemos menos de una hora antes de que vuelva a entrar en un estado de hiperexcitación.
El doctor Vartan comenzó a desatarlo. La enfermera le quitó el pañuelo de la boca; un reguero de saliva cayó por las comisuras de la boca de Jacob.
—Doctor…
—No se preocupe, el exceso de salivación es normal, es un efecto de la cocaína. Ciérrele la boca y límpiele.
—¿Le cierro el párpado también?
—No. El ojo muy abierto y la pupila dilatada resultan más convincentes… Su temperatura es demasiado alta, tenemos que aplicarle compresas de agua fría.
La enfermera se dispuso a cumplir las instrucciones del doctor Vartan.
—No, déjelo, lo haré yo. Usted vaya a por la camilla. Tenemos que sacarlo cuanto antes de aquí.
Ruidos metálicos, de ruedecillas rodando, de hierros viejos y mal atornillados. Murmullos en las salas. Respiraciones agitadas, pero no la suya, su pecho no se movía al respirar.
Todo parecía confuso e irreal, como si estuviera atrapado en su propio cuerpo, mortaja de acero en la que resonaban los ecos del exterior.
—¿Adónde van con este hombre? No pueden salir de la sala sin autorización.
—Este paciente ha fallecido. Vengo de certificar su muerte y lo trasladamos a la morgue.
—¡Retírele la sábana!
—Mira, Fournier, es el tuerto… ¿Y dice que ha estirado la pata? Esta mañana estaba tan campante, paseando por el jardín.
—Joder… Pues parece muerto.
—Acércale el cigarrillo, Fournier, a ver si se despierta…
Jacob quiso revolverse en la camilla pero su cuerpo no le respondía. ¿Le habían quemado con el cigarrillo? ¿Lo habían hecho…? No sentía nada. No oía nada.
—¡Atufa a carne quemada! ¡Y ni se mueve, míralo! El tipo está fiambre…
—¡Qué asco! ¡Quítaselo, vamos!
—Ya les he dicho que este paciente ha fallecido…
—¡Lléveselo de aquí! ¡Rápido!
Jacob volvió a perder la conciencia.
La voz de Sarah le despertó. Era la voz de Sarah. Lo era. ¿Dónde estaba? ¿Por qué ya no la oía? Sarah. Sarah. Sarah…
—¿Qué hace esta mujer aquí, mademoiselle Hirsch?
—Pensé que sería buena idea…
—Por favor, salga de la habitación, mademoiselle Bauer… No debe estar aquí. No, ahora.
Sarah. Sarah. Háblame, Sarah. No te vayas. No me dejes…
—Ella no debió venir. No será un espectáculo agradable cuando despierte.
—Lo siento, creí que…
—Hay que preparar la inyección de pentotal.
—¿Cómo ha ido todo? ¿Algún problema?
—No. Un par de policías sádicos en la sala. Creía que sólo los alemanes eran crueles. ¿Ve esta quemadura junto a la boca?
—Es muy reciente…
—Un cigarrillo. Querían comprobar que estaba realmente muerto.
—Salvajes…
—En la morgue todo ha sucedido rápidamente y según lo previsto. El guardia no ha sospechado nada. En un descuido hemos metido el cuerpo en la ambulancia y lo hemos traído hasta aquí. Hemos pasado un control, pero no nos han detenido. Por un momento creí que lo harían; últimamente no respetan ni las ambulancias durante el toque de queda. Sí, todo ha ido alarmantemente bien…
—Es increíble… Parece realmente muerto: el tono de la piel, la pupila dilatada, la rigidez muscular… No le encuentro el pulso y da la sensación de que no respira…
—Dios quiera que no esté realmente muerto… Acérqueme la luz para que vea dónde le pincho.
Habían pasado más de dos minutos desde que el doctor Vartan le inyectó el pentotal sódico, pero Jacob no reaccionaba. Seguía inerte, inexpresivo, letárgico. Seguía muerto.
El doctor Vartan empezó a temerse que algo fuera mal, que la cocaína hubiera matado a Jacob.
Carole Hirsch le miró como si leyera su pensamiento y lo compartiera con él: Jacob tardaba demasiado tiempo en despertar.
Dos minutos. Sólo dos minutos más y empezaría a practicarle un masaje cardiorrespiratorio.
Entonces, una fuerte convulsión sacudió el cuerpo de Jacob.
De pronto notó que sus brazos y sus piernas se movían bruscamente, que no podía controlarlos. Volvió a sentir el sudor resbalar por su cara. Volvió a sentir que le faltaba el aire y que el corazón le iba a explotar. Los espasmos le afectaron al cuello y a la espalda; pensó que la cabeza le saldría volando. Se mareó y vomitó.
—¡Rápido! ¡Tenemos que ponerle de lado para que no se ahogue! ¡Sujétenlo con fuerza…!
Le zarandearon con violencia. Le sujetaron los pies y las manos. Le levantaron la cabeza.
—Tranquilo, Jacob, ya estás a salvo. Ya ha pasado todo. Tranquilo…
Jacob hubiera querido gritar, pero no podía parar de vomitar. Era angustioso; estaba seguro de que el estómago se le saldría por la boca.
Cuando cesaron las arcadas por un momento, Jacob buscó el aire en el fondo de sus pulmones y sacó lo único que le quedaba dentro:
—¡Saraaaaaaaaaah!
Sarah le oyó gritar su nombre al otro lado de la puerta. Se había dejado caer al suelo, hecha un ovillo, y se había tapado los oídos con las manos. Pese a todo, había oído los espasmos y los jadeos, las arcadas y las toses… Había percibido cada sonido de la agonía de Jacob y, al fin, su grito de angustia.
Pero Sarah no se movió, continuó abrazada a sus rodillas, con los ojos fuertemente cerrados. Tenía miedo. Miedo de volver a verlo.
Lo había tenido delante tan sólo un instante; ese mísero instante había bastado para aterrorizarla. Sarah había contemplado su rostro cerúleo e inexpresivo… Su rostro muerto y el agujero negro de una cuenca vacía: se había quedado tuerto, había perdido un ojo.
Jacob le había parecido un monstruo. Y ahora gritaba como si lo fuera.
Hacía rato que había dejado de oírse sonido alguno al otro lado de la puerta, apenas el murmullo de las voces del doctor Vartan, mademoiselle Hirsch y la enfermera. Sarah no sabía qué le resultaba más angustioso, si los minutos de sufrimiento de Jacob o las horas de silencio.
La puerta se abrió y Sarah levantó la cabeza: Carole Hirsch la miraba con una sonrisa en su cara amable.
—Venga conmigo, mademoiselle Bauer. Ya puede pasar.
Jacob yacía sobre la cama. Su semblante se veía sereno y su respiración, pausada. Estaba durmiendo.
Le habían puesto vendas nuevas sobre su ojo hueco y le habían curado la quemadura de la boca. Le habían afeitado y vestido con ropa limpia.
«Es Jacob —se dijo Sarah—. No es un cadáver ni es un monstruo. Es Jacob».
Lentamente estiró el brazo hacia su rostro: temía tocarle y que la imagen se desvaneciera como el humo. Por fin posó la mano sobre sus mejillas tibias y suaves.
—Jacob… —susurró.
Con la magia de su voz, Jacob levantó el párpado. Nada más verla, sonrió.
—Sarah…
Intentó incorporarse para tocarla, pero se sentía demasiado cansado. Se conformó con apretar la mejilla contra la mano de Sarah y contemplar su bello rostro.
—Sarah… No llores… Ya estoy aquí… Yo cuidaré de ti como antes, Sarah. Siempre cuidaré de ti…