Abril, 1943
En agosto de 1941 un grupo de edificios en construcción situados en Drancy, a las afueras de París, es declarado campo de internamiento para judíos. Hasta 1943 dependió de la prefectura de París, a partir de entonces, su administración pasó a manos de la Gestapo. Drancy fue el campo de tránsito más importante de Francia; desde allí, más de sesenta y dos mil personas repartidas en sesenta y un convoyes fueron deportadas en condiciones infrahumanas a los campos de concentración de Auschwitz o Sobibor entre 1942 y 1944.
Últimamente, Sarah estaba llegando tarde a la pensión. Después de terminar su trabajo en la librería, solía irse a casa de la condesa de Vandermonde a pasar la tarde con la anciana. No es que aquella mujer le inspirase mucha simpatía, y por descontado que no sentía un especial cariño hacia una abuela que le había caído de pronto del cielo, áspera y desapegada. Pero la condesa le contaba a Sarah historias sobre los Bauer y sobre El Astrólogo, sobre la infancia de su padre, y la chica se sentía bien, se sentía cerca de los suyos y de lo suyo. Por supuesto que las meriendas con las que su abuela la obsequiaba también eran un aliciente: chocolate, bollos, mantequilla y azúcar; cosas que ya no se encontraban en París salvo que se fuera lo suficientemente rico como para poder acudir al mercado negro. En las últimas dos semanas, Sarah había engordado más que en todos los meses que llevaba en la capital.
La condesa no comía demasiado. Se sentaba junto a Sarah con una taza de té y mientras veía a su nieta mojar el brioche en el chocolate una y otra vez, hablaba y hablaba sin cesar. Entre las historias más variadas, le había contado cómo El Astrólogo había llegado a manos de los Bauer.
Desde que Lorenzo de Médicis encargase a Giorgione su ejecución, siempre había pertenecido a la poderosa familia florentina. Catalina, bisnieta de Lorenzo, fue la última Médicis que lo tuvo en su poder. En plenas guerras religiosas entre católicos y protestantes en Francia, Catalina, que fue reina de Francia por su matrimonio con Enrique I, empezó a temer por el destino del cuadro una vez que ella hubiera muerto. Se tenía a sí misma como la última Médicis de la rama noble, la única descendiente directa de Lorenzo el Magnífico. Aunque la reina tuvo diez hijos, los sobrevivió a todos salvo a dos y en ninguno de ellos confiaba para legar el gran secreto de los Médicis: ni Enrique ni Margarita merecían a ojos de Catalina ser el próximo Kybalion; ambos eran a su parecer más Valois que Médicis, no había en ellos nada del espíritu renacentista y humanista que había inspirado a sus antepasados. Catalina era, además, una mujer muy supersticiosa, amiga de consultar a astrólogos, videntes y nigromantes. Un día tuvo una visión durante un sueño: se le apareció un ángel del Señor y le aseguró que debía confiar El Astrólogo a Aegidius de Göttingen, un monje alquimista de la abadía de Saint Mahé, que era confesor y asesor espiritual de la reina. Así fue que, desde enero de 1589, Aegidius de Göttingen se convierte en el nuevo Kybalion. Sin embargo, en torno a 1600, Aegidius se ve envuelto en un complot para asesinar al rey Enrique IV, es acusado de practicar la brujería y la magia negra y se ve obligado a huir de Francia y refugiarse en su ciudad natal, Göttingen. Allí entra al servicio de un influyente comerciante como preceptor de latín y de griego de sus hijos. El apellido de la familia era Bauer. El más pequeño de los Bauer, Maximilian, no tardó en mostrar un interés especial por los misterios de la astrología, la alquimia y otros saberes del conocimiento ancestral con los que, de cuando en cuando, Aegidius ilustraba a los jóvenes pupilos. El monje, por entonces octogenario, consideraba a Maximilian Bauer un discípulo amado y predilecto y, llegada la hora de su muerte, le legó El Astrólogo, convirtiéndose así en el primer Kybalion de una nueva estirpe de guardianes en el seno de la familia Bauer, estirpe que llegaba hasta el padre de Sarah.
La condesa de Vandermonde también le había hablado de cómo hacía no mucho tiempo los Bauer habían estado a punto de perder El Astrólogo por la insensatez del tío abuelo de Sarah. Pero eso era otra historia. Una historia de la que Sarah estaba dispuesta a tomar provecho.
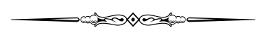
Aquella tarde, Sarah se fue derecha a la pensión nada más salir de la librería: tenía algo importante que decirle a Marion antes de que su amiga iniciase su habitual ronda nocturna por los nightclubs de París.
Cuando entró en la habitación, se la encontró junto a la ventana, pintándose las uñas a la luz mortecina del atardecer. En cuanto anocheciera, tendrían que cubrir los cristales con gruesa lona de algodón azul marino; sería la hora del couvre-feu, el toque de queda, y habría que apagar París para que los bombarderos ingleses que volaban hacia Italia, el «Expreso de Milán», como los llamaban jocosamente los franceses cuando oían sus motores rasgar la tela del cielo, no pudieran identificar la ciudad desde el aire.
—Hola, querida. Llegas pronto —la saludó Marion sin quitar la vista del pincel con el que se aplicaba el esmalte rojo. Sarah percibió el penetrante aroma de la laca y la acetona.
—Hoy no he ido a ver a la condesa.
Marion estiró los dedos de las manos frente a la cara y comenzó a soplarse las uñas mientras los ondeaba.
—¿Así que no me has traído mi trozo de brioche?
—No…
Sarah se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero. Y después se quedó quieta en medio de la habitación sin saber muy bien qué hacer.
Marion la miró con extrañeza.
—¿Vas a quedarte ahí toda la tarde, mirando cómo me pinto las uñas?
Sin preámbulos, Sarah anunció:
—Me voy a mudar, Marion.
—¿A mudar? —El estupor de su amiga no tardó en hacerse notar: en el tono de voz y en los ojos muy abiertos—. Pero ¿por qué? ¿Ya no estás a gusto aquí? ¿He hecho yo algo malo?, ¿me he portado mal contigo…?
Sarah sonrió, inspirada por la ternura que Marion despertaba a veces en ella. Se acercó a su amiga y, mientras le cerraba el frasco del esmalte, le pidió que se calmase.
—Schssss… No digas tonterías… Mira por la ventana. Con disimulo…
Marion estaba atónita. No entendía a qué venía aquello. No obstante, obedeció. Se acercó cuidadosamente al borde de la ventana y miró a través de los cristales. Llovía. Bastante. Por lo demás, nada parecía haber cambiado en aquella calle estrecha y mugrienta: los mismos edificios negros y desconchados, la misma tienda de ultramarinos con los escaparates vacíos, el mismo pavimento adoquinado cubierto de excrementos de mulo, los mismos carteles de propaganda rotos y emborronados de pintura…
—De acuerdo, no tenemos las vistas más bonitas de París, pero…
—Calla… ¿Ves a aquel hombre que se refugia de la lluvia bajo el toldo del colmado?
—¿El del sombrero negro y la gabardina?
Sarah asintió y entonces a Marion se le encendió de pronto una lucecita.
—¡Dios mío, cariño! ¡Es la Gestapo! ¡Te busca la Gestapo otra vez!
—No, no es la Gestapo. Es el Sturmbannführer Von Bergheim, de las SS.
—¡SS, Gestapo, prefectura! ¿Qué más da? No creo que ese hombre te vigile para sacarte a bailar precisamente.
—No. Pero tampoco quiere hacerme daño. —Sarah le aseguró a Marion algo de lo que ella no estaba en absoluto segura. En realidad, no tenía ni idea de cuáles eran las verdaderas intenciones de Von Bergheim, pero quería tranquilizarla—. Eso no importa ahora, Marion. Lo que importa es que con ese tipo pisándome los talones como mi sombra, te estoy poniendo a ti en peligro. Vigilando mis movimientos, vigila los tuyos en cierto modo. Tarde o temprano, empezará a sospechar de tus idas y venidas y acabarán descubriendo a lo que te dedicas. ¿Y si un día coincidieras con él en alguna de tus juergas con los gerifaltes alemanes? Podría reconocerte…
Marion se había quedado muda. Estaba intentando procesar toda aquella información a la vez, tratando de sacar sus propias conclusiones.
—Además, si me voy, te quedará la cama libre para que puedas volver a esconder aquí a las chicas del SOE.
Marion no tardó en dejarse seducir por los argumentos de Sarah. Pero aún había algo que no estaba claro.
—¿Y adónde irás? ¿A casa de tu abuela?
—¡No, por Dios! Mentiría si dijera que no me lo ha ofrecido en alguna ocasión, pero aun siendo su oferta sincera, no nace del afecto, sino del interés. Me trata bien porque yo soy una especie de instrumento de redención para su mala conciencia, no porque me tenga cariño. En realidad, no creo que madame pueda sentir cariño por nadie. No, no, definitivamente no podría vivir con ella. Además, estoy segura de que odia a los judíos tanto como los nazis, puede que más. A mí me tolera sólo porque soy su nieta.
—¿Entonces?
—Los Matheus tienen un pequeño apartamento justo encima de la librería. Hasta ahora lo tenían alquilado a un estudiante de Lyon, pero le ha llegado una carta del STO; los alemanes han reclutado al chico para el trabajo obligatorio al otro lado del Rin.
Marion se mordió el labio inferior mostrando su compasión por el muchacho: era repugnante que los alemanes obligasen a los jóvenes franceses a hacer el trabajo que no hacían los alemanes porque éstos tenían que calzarse las botas militares que estaban pisoteando toda Europa. El Service de Travail Obligatoire era repugnante.
—Pobre chaval…
—Se marcha mañana. Los Matheus están espantados. Lo más probable es que si los nazis se enteran de que el apartamento está vacío, les obliguen a coger un inquilino, seguramente cualquiera de los suyos o un colaboracionista. Tal vez a los Matheus no les importe que yo me quede allí; mientras no encuentren a nadie mejor…
—¡Pero, Sarah, eso es estupendo! ¡Todo un apartamento para ti sola!
—Bueno, aún no han aceptado… Es muy pequeño, apenas cuarenta metros, pero es más que suficiente… ¡Oh, Marion, cómo me gustaría que pudieras venirte conmigo!
Marion la abrazó.
—Sí, sería estupendo librarse de la casera. Esa bruja cojonera… Y nosotras nos llevamos bien, ¿verdad, cariño? Es genial vivir juntas… Pero tienes razón, si los boches te vigilan, tarde o temprano acabarían descubriendo lo mío.
—Vendrás a visitarme. Todos los días, ¿eh? Y tomaremos el té con el brioche de la condesa —bromeó Sarah. Pero Marion no le siguió la broma; se había quedado ensimismada. Se separó un poco de Sarah para poder mirarle a la cara y le dijo:
—Por cierto, querida, si esos tipos te vigilan día y noche, ¿cómo harás para que no descubran tu nuevo domicilio?
Marion tenía razón. Aunque en realidad Sarah cambiaba de piso más por proteger a Marion que por su propia seguridad, también era una buena oportunidad para poder quitarse a Von Bergheim de encima. Pero ¿cómo hacerlo?
Sarah se asomó a la ventana. En aquella ocasión miró sin prevención, casi con descaro. Allí seguía el comandante, indolente a la lluvia y al frío, junto a la puerta del colmado.
Repentinamente, Sarah se giró, dio un par de zancadas hasta la percha y descolgó el abrigo.
—¿Qué haces? ¿Adónde vas? —quiso saber Marion, que no comprendía el pronto de su amiga.
—A hacer algo que tendría que haber hecho mucho antes —masculló mientras abría la puerta y desaparecía escaleras abajo.
—Pero, cariño, ¿te has vuelto loca? ¡Falta poco para el toque de queda…! ¡Al menos llévate el paraguas, que está diluviando!
Las advertencias fueron en vano. Sólo un precipitado taconeo bajando las escaleras fue lo que Marion obtuvo por respuesta.
—¡Diantres, qué chica ésta!
Georg consultó su reloj. Tenía que marcharse. Pronto empezaría el toque de queda y sería inútil, incluso peligroso, seguir allí de pie como un pasmarote, bajo su ventana. En realidad, todo aquello resultaba bastante inútil. La vida de Sarah era rutinaria, carecía de misterio: de la pensión a la librería, de la librería a la pensión y, de cuando en cuando, una visita a la anciana de la plaza de los Vosgos. Incluso había registrado su cuartucho aprovechando un descuido de la casera: ni rastro de El Astrólogo; ni apenas huella de la propia Sarah. Un par de libros, de faldas, de blusas y una fotografía de los Bauer. Como el aroma de almizcle que impregnaba la habitación, el aroma dulzón y penetrante de los clubs nocturnos, la presencia de su compañera lo teñía todo y allí no había casi espacio para Sarah. Georg había abandonado aquel lugar decepcionado.
Volvió a consultar el reloj. Tenía que marcharse. Alzó la vista hacia la ventana; una luz tenue brillaba tras la cortina de agua, allí donde estaba Sarah. Georg notó una sensación extraña en la boca del estómago; era ansiedad. Podría estarse la vida entera contemplando las estrellas, dejarlas impresas en el centro de sus pupilas… jamás las tocaría siquiera con la punta de los dedos. Aunque se mostraran siempre a la vista, las estrellas estaban fuera de su alcance.
Definitivamente tenía que marcharse. Y mañana volvería. Volvería a seguir sus pasos por las calles de París, a husmear el rastro de su existencia como un perro callejero. No importaba cuántos honores militares hubiese pagado con su sangre, en esta guerra su enemigo no era más que una mujer judía.
—Pierde el tiempo siguiéndome a todas partes, comandante.
Georg se irguió sobresaltado. Como si acabaran de despertarle tras un sueño pesado, le costó reconocer a Sarah de pie frente a él. La lluvia le empapaba el cabello y le resbalaba por las mejillas; goteaba en sus pestañas y caía por su barbilla. La lluvia apenas le dejaba oír su voz.
—Yo no tengo El Astrólogo.
Georg estaba aturdido. La lluvia y Sarah le aturdían.
—Pero sé dónde puede encontrarlo…
La miró con recelo. Bajo el agua, la visión de Sarah se tornaba borrosa, y sus palabras, confusas. Bajo el agua, el terreno resultaba resbaladizo, y el enemigo, esquivo. La experiencia le había enseñado a ser cauto en el avance.
El tiempo se había detenido en Sarah, en su rostro y en su mirada desafiante. En sus labios húmedos como una fruta recién lavada y en sus enormes ojos verdes, que esperaban el siguiente movimiento sin pestañear. Georg podía haberse quedado contemplándola una eternidad; contemplando las estrellas más de cerca que nunca, aun sabiendo que por más que alargara el brazo no llegaría ni siquiera a rozarlas. A Georg le hubiera gustado rozar aquellos labios.
—¿Qué quieres a cambio, Sarah?
—La vida de mi marido.
—Ya tienes tu vida… No puedo hacer nada por la de tu marido.
—Entonces, no hay trato.
Sarah se dio media vuelta.
—¡Espera!
Georg lo sabía. Sabía que el tiempo que pudiera estar allí, contemplándola bajo la lluvia, dependía del tiempo que tardara en hablar. Y sabía que de lo que dijera dependía la posibilidad de volver a verla. Por eso pensó con detenimiento cada una de las palabras que pronunció sin dejar de mirar a los ojos de Sarah.
—Ven al Louvre… En un par de días… Veré si puedo ayudarte.
Creyó que Sarah abría la boca para decirle algo. Pero sus labios mojados volvieron a juntarse sin modular una sola palabra. Una mirada felina fue lo último que la chica le dejó antes de cruzar la calle de una carrera. La lluvia pareció tragársela.
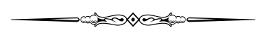
En Illkirch había tenido un vestuario digno de una princesa. En verano, llevaba vestidos de tafetán y organza, de gasa y muselina; en invierno, faldas de tweed, blusas de seda y chaquetas de cashmere. Tenía decenas de pares de zapatos de tacón con el bolso a juego, abrigos de piel, sombreros de fieltro hechos a mano y pamelas de sinamay decoradas con cintas de raso y flores.
Prácticamente todo lo que había traído de Illkirch lo había perdido. Empezó cambiándolo por maquillaje, jabón o pasta de dientes; después, por comida. Había conservado lo imprescindible: un vestido fresco de algodón y otro de hilo para el verano y un par de faldas y de chaquetas para el invierno; un abrigo, un bolso y unos zapatos. También un sombrero que se ponía tanto para protegerse del frío como del sol. Y un pañuelo de seda que le había regalado su padre al cumplir dieciséis años.
Un par de semanas atrás, su abuela le había dado un vestido. Por supuesto que no era nuevo, la condesa lo había llevado en su juventud. Aunque olía a alcanfor y estaba pasado de moda, la tela, un bonito crepe de lana azul marino, se hallaba en buen estado. Pero lo que más le gustó a Sarah fue la banda de seda color crema que se ceñía a la cintura, pensaba que le daba un toque muy chic. Con ayuda de la señora Matheus, que tenía una máquina de coser, lo ajustaron a sus medidas; además, le estrecharon el talle y le subieron la falda unos centímetros para que pareciese más moderno.
Sarah decidió estrenarlo el día que fue a ver al comandante Von Bergheim. Se sintió tan elegante al ponérselo que renegó en voz alta de tener que cubrirlo con su viejo abrigo, aquél que llevaba cosida a la solapa la estrella amarilla. Pero abril todavía era frío en París. Nada más entrar al ala del palais del Louvre donde los alemanes habían instalado sus oficinas, se lo quitó y lo dobló cuidadosamente sobre su brazo, dejando el forro a la vista y la estrella vergonzante oculta.
Cuando fräulein Volks abrió la puerta para que Sarah pudiera pasar, Georg se quedó pasmado. En pie tras la mesa, inmóvil, aún tardó unos segundos en reaccionar e ir a su encuentro para acompañarla hasta el lugar donde habría de sentarse.
Estaba preciosa. Había engordado y su piel volvía a verse brillante, tersa y sonrosada. Los ojos ya no se le hundían en unas cuencas oscuras, sino que destacaban grandes y luminosos en el rostro; transmitían vida y energía. Pero, además, el comandante pensó que había algo especial en Sarah, en su semblante y en su mirada, incluso en su forma de moverse; algo indescriptible, algo hermoso.
Georg le ofreció una silla y después se sentó junto a ella. No quería obstáculos por medio, no quería tenerla lejos ahora que la tenía tan cerca.
—Gracias por venir, Sarah. Estoy muy contento de que hayas decidido colaborar conmigo.
—Todo tiene un precio, comandante. Y hasta ahora no he recibido la oferta adecuada…
Cuando la muchacha habló, fue como si el hielo crujiera con cada una de sus palabras. Georg pasó del encantamiento a la tristeza en pocos segundos. Se dio cuenta de que todo había sido una ilusión, una fachada nueva para un edificio en ruinas. Descubrió heridas en Sarah que aunque no estaban a la vista, seguían abiertas y sangraban por dentro.
—No me malinterprete —continuó ella congelando la habitación—. Agradezco lo que usted ha hecho por mí. Pero lo que ha pagado por el cuadro no es el precio que yo pido por él. A veces, la vida de los demás es más valiosa que la de uno mismo.
—¿Y tiene para ti más valor la vida de ese hombre que la tuya?
—Ese hombre, comandante, es la única persona que ustedes, los nazis, no me han arrebatado… todavía.
Georg se sintió atacado. No importaba lo amable y paciente que se mostrara con ella, siempre acababa con unos cuantos dardos clavados en el pecho. Aquella mujer no estaba dispuesta a perdonarle, no estaba dispuesta a comprender los esfuerzos que por ella estaba haciendo, la cantidad de veces que por ella se había jugado el cuello. En otras ocasiones, se había quitado los dardos del pecho y se había lamido las heridas imponiéndose una penitencia merecida. Ahora, en cambio, sentía aquellas punzadas como provocaciones que medían su bravura.
Empezaba a sentirse indignado cuando se puso en pie y volvió tras el estrado desde el cual estaba dispuesto a ser juez si es que ella así lo quería.
—¿Qué te hace pensar que ese hombre sigue vivo?
Georg no quiso mirar a Sarah, que era silencio todo lo que le devolvía. Se concentró en buscar una carpeta de entre todos los papeles que había sobre su mesa de trabajo. Era una forma de mostrar indiferencia, de poner a cada cual en su lugar. Era una forma de infligir agonía, de ejercer poder y control sobre la situación. Porque aquella jovenzuela estaba muy equivocada si pensaba que era ella la que llevaba las riendas de aquel asunto, estaba muy confundida si pensaba que espoleando el lomo de Georg, amansaría a la bestia.
—El señor… como se llame —concluyó con desprecio cuando la obcecación le impidió encontrar el nombre de Jacob entre sus notas— es un terrorista. Se le acusó de tráfico y tenencia de armas y de oposición violenta al gobierno del Tercer Reich, crímenes que se castigan con la pena de muerte. Tal vez sea del todo imposible pagar el precio que pides por el cuadro. No puedo resucitar a los muertos.
Por fin alzó los ojos hacia Sarah, tenía la intención de amedrentarla con una mirada que reflejase todo el resentimiento que en él había. No fue necesario. La joven ya estaba hundida, tocada directamente en la línea de flotación. Pálida, sudorosa, con las manos recogidas sobre las rodillas y la vista perdida en el suelo.
La crueldad es un arma mezquina que deshonra a quien la emplea. La crueldad es la peor forma de abuso de superioridad. Pero es un recurso fácil, un veneno que contamina todo el cuerpo, una droga que produce euforia. Ya era tarde cuando Georg notó en el fondo de la garganta el regusto amargo de la crueldad.
De la jarra que fräulein Volks dejaba cada mañana sobre la mesa, Georg vertió un poco de agua en un vaso.
—Toma, bebe.
Sarah obedeció como un autómata, parecía haber perdido todo dominio de su voluntad. Georg volvió a sentarse junto a ella.
—Dime, Sarah, ¿de verdad es ese hombre tu marido?
Sarah, que no había levantado la vista ni siquiera para beber, siguió sin hacerlo para responder.
—Sí…
Georg buscaba sus ojos desesperadamente. No daba ninguna respuesta por válida sin ver sus ojos.
—¿Ha…? ¿Ha muerto? —consiguió articular ella.
Aquellos pocos segundos de silencio bien podrían haber hecho que Sarah derramase el agua, se desvaneciese o, incluso, que su corazón se parase para no volver a funcionar nunca más.
—No. No ha muerto.
—Dios mío…
Creyó que Sarah iba a llorar cuando la vio llevarse la mano al rostro. Rogó en silencio que no lo hiciera, no estaba preparado para eso.
—Hace un mes lo trasladaron al campo de prisioneros de Drancy para deportarlo desde allí a Alemania. Sin embargo, la semana pasada tuvieron que ingresarle en el hospital. Tiene tuberculosis.
Por fin Sarah lo miró. Sus ojos brillaban pero no había rastro de lágrimas en ellos. Ni siquiera de alegría. La única emoción que ella mostraba era ansiedad.
—¿En qué hospital?
Georg no quería darle esa información.
—Sarah… No hay nada que puedas hacer por él sin poner en peligro tu propia vida.
—Descuide, comandante. No me marcharé de aquí sin darle la información que le he prometido. Una vez que lo haya hecho, mi vida no valdrá más que la de cualquier otro judío, ¿no es cierto?
Aquella mujer era implacable. Sin cambiar el gesto, no desaprovechaba la más mínima ocasión de ponerle contra las cuerdas.
—Eres muy injusta conmigo, Sarah —alegó dolido—. Tú ya me has sentenciado sin darme la oportunidad de exponer mi defensa.
—No he sido yo la que ha traído a Francia este tipo de justicia.
Georg estaba cansado, muy cansado de que la guerra se hubiese trasladado a su despacho. En el campo de batalla jamás había puesto rostro al enemigo y ahora el enemigo tenía el rostro de Sarah. ¡No, no, no y no! Ésa no era la guerra que él quería librar.
—Ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. Ésa es la ley judía, ¿verdad? Pues bien, Sarah, si es así como lo quieres, así será. Dame lo que me prometiste y márchate de aquí. Acabemos con esto de una vez.
La vio dudar durante un instante. ¿Era arrepentimiento eso que había en sus ojos tristes…?
No tardó en averiguar que no.
—Nosotros nunca hemos tenido el cuadro. No está en la familia desde hace más de veinte años. Mi tío abuelo lo vendió para pagar deudas de juego. Se lo vendió al barón Heinrich Thyssen después de la Gran Guerra.
Georg suspiró. No esperaba aquello. O tal vez sí, tal vez algo parecido. Después de todo, la chica era digna hija de su padre. Alfred Bauer había soportado los interrogatorios hasta que un ataque al corazón había acabado con su vida; Alfred Bauer había muerto sin decir una sola verdad sobre El Astrólogo.
Apostó a que Sarah no le mantendría mucho tiempo la mirada y así fue. Quiso creer que aún quedaba en ella algo de vergüenza y de honestidad, que jugaba a aquel juego sucio porque se había visto obligada a ello.
—Márchate, Sarah —le pidió abatido.
Ella le obedeció. En silencio recogió el abrigo y el bolso y se encaminó cabizbaja hacia la puerta. Sin embargo, nada más abrirla, se volvió.
—Lamento mucho que las cosas hayan tenido que ser así. Me gustaba pasear con usted por el jardín de mi casa. Me gustaba cuando hablábamos de arte durante horas, sentados bajo el viejo sauce… Me gustaba usted, comandante, antes de todo esto.
Sin dejar siquiera una sonrisa, Sarah se dispuso a marcharse, pero Georg la detuvo.
—¡Sarah!
Ella le miró desde el quicio de la puerta.
Georg suspiró.
—Hospital Rothschild.
Y, por fin, Sarah sonrió.
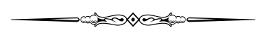
El hospital Rothschild era un hospital para judíos. En su origen, había sido concebido por el barón Edmund Rothschild como una institución para la asistencia sanitaria de judíos sin recursos. Como todo en París, la Ocupación había trastocado su naturaleza. Desde finales de 1942, el hospital Rothschild era un anexo al campo de internamiento de Drancy; en la práctica, era una cárcel sanitaria, como atestiguaban las alambradas sobre sus muros, los barrotes en las ventanas y la vigilancia policial de salas, entradas y salidas. En el Rothschild se trataba a los enfermos de Drancy y allí también daban a luz las mujeres judías, antes de ser deportados, madre y bebé, fuera de Francia.
Cuando Sarah supo que Jacob había sido trasladado al Rothschild por padecer tuberculosis, su primer impulso fue ir a verlo antes de que la enfermedad acabase con él o de que fuera devuelto a Drancy para su deportación.
Tras muchos esfuerzos, Marion consiguió convencerla de que era una locura simplemente acercarse al hospital, sobre todo ella, que estaba fichada por la Gestapo. No habría pasado el primer control antes de que los policías de la Prefectura, que era quienes lo vigilaban en connivencia con la Gestapo, la hubieran detenido.
A Sarah le consumía la angustia. Jacob estaba vivo y en París, pero ¿por cuánto tiempo? Se sentía culpable, culpable por no haber tenido el tacto ni el valor para pedirle al comandante Von Bergheim que lo liberase. Pero aquel encuentro había sido un desastre. La simple visión de su uniforme, de su cruz de hierro colgada al cuello, de la esvástica junto a la mesa y de la foto de Hitler en la pared había sacudido la ira y el resentimiento de Sarah, que explotaron en la cara de Von Bergheim como las burbujas de una botella agitada. Llevada por el odio, se dedicó a atacarle con las palabras y lo hubiera hecho con las uñas si hubiera podido. Sin embargo, tenía que reconocer que Von Bergheim era el único que la había ayudado. Con un poco más de diplomacia, la habría ayudado incluso más. Con un poco más de diplomacia, se repetía, tal vez Jacob estuviera ahora en la calle. Cuando se hubo dado cuenta de su torpeza, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás.
Pasó dos días enteros sin poder dormir, pensando en qué podría hacer ella por su amigo. Dos días enteros en los que la impotencia, el temor y la inquietud apenas le dejaban respirar. Dos días enteros hasta que Marion le presentó a Carole Hirsch.
Carole Hirsch trabajaba como asistente social en el Rothschild; era de los pocos trabajadores no judíos que integraban el personal del hospital, junto con la dirección controlada por el gobierno de la Ocupación. Carole Hirsch también trabajaba para la Resistencia.
Se encontraron una mañana a primera hora en la trastienda de la librería. Mademoiselle Hirsch era una mujer de mediana edad, pulcra, menuda y con el aspecto áspero de una maestra de escuela inflexible y disciplinada, pero su mirada y su voz eran amables y resultaban sedantes, casi analgésicas. O, al menos, así se lo parecieron a Sarah cuando le puso la mano en el hombro y le habló de Jacob.
—No se inquiete, mademoiselle Bauer. Su amigo no tiene tuberculosis. Cuando estaba en Drancy, una enfermera falsificó sus radiografías pulmonares: las cambió por las de un infectado. Era el único modo de poder trasladarlo al Rothschild para curarle una grave infección que padece en un ojo, causada por las lesiones de las torturas. Por una infección, no importa lo grave que fuera, los funcionarios de Drancy no autorizaban el traslado. Pero la tuberculosis es diferente… es muy contagiosa —concluyó mademoiselle Hirsch con un guiño de complicidad.
A partir de ese momento, Sarah fue descubriendo de boca de Carole Hirsch cómo el hospital Rothschild se había convertido en un verdadero foco de la Resistencia. Desde que se constituyera en anexo de Drancy, los médicos no tardaron en darse cuenta de que había una posibilidad para los pacientes que por allí pasaban, una esperanza de eludir Drancy y escapar de la deportación. Pronto se creó una red de evasión en la que estaba involucrado todo el personal del hospital, desde médicos a enfermeras, pasando por auxiliares, conserjes y limpiadoras; cada uno de ellos, bien activamente o bien mirando para otro lado y guardando silencio, colaboraba para sacar del centro y poner a salvo al mayor número de pacientes, no sólo del hospital, sino también del orfanato y del hogar para ancianos. Se inventaban enfermedades o se prolongaban artificialmente para tener tiempo de urdir los planes de evasión: radiografías, analíticas y gráficas de temperatura falsas estaban a la orden del día, como también las curas, los vendajes, las escayolas o, incluso, las apendicectomías en pacientes sanos. Se preparaban papeles falsos, se arreglaban contactos con el exterior, se procuraba dinero a los fugados… Todo para evitar el retorno a Drancy.
Sarah estaba maravillada, admirada de la gran labor que llevaban a cabo aun a riesgo de sus vidas los hombres y mujeres del Rothschild. Todo lo que ella había hecho hasta ahora le parecía una nimiedad comparado con aquello, incluso, una felonía: ella sólo había destruido vidas, no importaba de qué bando fueran; aquellas personas, en cambio, las salvaban.
—Cada uno se resiste al ocupante como puede, en las circunstancias que puede y con los medios que tiene a su alcance. Y cada granito de arena hace una montaña. No hay que menospreciar la labor de nadie —había reconfortado mademoiselle Hirsch su conciencia inquieta.
De pronto, a Sarah se le abrió un mundo de posibilidades sobre qué hacer con su vida. No podía permitirse seguir viviendo atemorizada, anclada en unas hazañas que casi le habían llevado a la muerte. La guerra continuaba y ella no podía bajar los brazos. Ella no era diferente de los cientos de miles de judíos que paseaban por París, arriesgándose cada día por el mero hecho de existir. O sí lo era… Lo era porque tenía la oportunidad de volver a hacer algo, de seguir cambiando el terrible panorama. Sólo tenía que olvidar los calabozos de la Gestapo, sólo tenía que superar el trauma del pasado y perder el miedo.
Pero antes que nada tenía que ocuparse de Jacob.
—Dígame, mademoiselle Hirsch, ¿hay alguna posibilidad de sacar de allí a Jacob? —preguntó con un hilo de esperanza haciéndosele madeja entre las manos.
La mujer suspiró, pero no perdió la sonrisa.
—Las cosas están cada vez más difíciles. A medida que se han incrementado las fugas también ha aumentado el control y la vigilancia por parte de la policía. Últimamente, por cada fuga que se produce, la policía exige que se dé de alta forzosamente a un número determinado de pacientes para trasladarlos a Drancy. Cada día el peligro es mayor, no sólo para nosotros, también para los propios internados.
Sarah bajó la vista y agachó la cabeza. Puede que se hubiera echado a llorar, si no fuera porque hacía mucho que no lo hacía; había acabado por descubrir que ni siquiera el llanto la aliviaba.
—Lo entiendo…
Pero, a ojos de una persona perspicaz, no hace falta llorar para mostrar lo que se siente.
Carole Hirsch le apretó la mano que había dejado sobre la mesa y con su voz analgésica concedió:
—Déjeme unos días. Veremos lo que se puede hacer.
Mademoiselle Hirsch volvió a la librería al final de esa semana. La acompañaba un joven residente del departamento de cirugía, el doctor Simon Vartan. El doctor Vartan había tratado a Jacob tanto de su auténtica infección en el ojo como de su pretendida tuberculosis: era él quien falsificaba las radiografías de forma continua para mostrar un falso avance de la enfermedad y asegurarse de que Jacob no fuera dado de alta.
—He hablado con Wozniak. —El doctor Vartan miró a mademoiselle Hirsch refiriéndose a uno de los farmacéuticos del hospital—. No habría problema en falsificar los documentos con los tampones nuevos que usted le pasó. El problema es cómo sacarlo. —Se volvió hacia Sarah—. Antes nos limitábamos a cambiar el camisón del paciente por una bata blanca o deslizarlo por los conductos de la ropa sucia. No era demasiado difícil eludir la vigilancia y ponerlo fuera de peligro en poco tiempo. Pero ahora… Los guardias están más alerta, no quitan ojo de cada movimiento que hacemos. Y lo que es peor, por cada fuga se toman su revancha. La semana pasada se presentaron de la prefectura con una lista de diez personas, tres de ellas eran niños de menos de dos años: los metieron en un furgón para Drancy.
Sarah le escuchaba con atención, casi ansiosamente, a la vez que le miraba sin comprender: «Entonces, doctor Vartan, ¿por qué está usted aquí?».
El doctor Vartan pareció escuchar su pregunta muda. Se ajustó las gafas, juntó los dedos frente a la cara y se acodó en la mesa para acercarse a Sarah y murmurar:
—Aun así, mademoiselle Bauer, existe una posibilidad. Pero habrá que considerar muy detenidamente los riesgos, ya que la única opción viable pasa porque no parezca una fuga. Y eso puede costarle la vida a Jacob…