Abril, 1944
Es una creencia generalizada que París no fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, no lo fue tanto como otras ciudades europeas, pero sí que sufrió bombardeos por parte de los Aliados, localizados en los barrios obreros de la ciudad. El más devastador de todos ellos tuvo lugar la noche del 21 de abril de 1944 en el área de Porte de la Chapelle, en el distrito XVIII. 641 personas murieron y 337 resultaron heridas durante este bombardeo; este número de víctimas supera al de las contabilizadas durante cualquiera de las noches más terribles de la London Blitz —las 76 noches seguidas de bombardeos sobre Londres—. Otro de los objetivos habituales de los Aliados fue el distrito de Billancourt, donde se encontraba la fábrica de Renault, y que al acabar la guerra quedó totalmente destruido.
Jacob no había vuelto por casa de Sarah. Hacía dos días que se había marchado y la joven no sabía nada de él. Por eso aquel día cerró un poco antes la librería, metió a Marie en el cochecito de paseo y se fue a casa del doctor Vartan, con la esperanza de encontrar a Jacob o, al menos, alguna noticia de él.
A Sarah le sorprendió que el doctor le abriera la puerta. A esas horas lo hacía en el hospital.
—Mademoiselle Bauer… Pase, por favor. Puedo imaginarme por qué ha venido…
Sarah avanzó lo justo para meter el cochecito de Marie en el recibidor y para que el doctor Vartan pudiera cerrar la puerta.
—No le molestaré mucho, doctor. Sólo quería saber si está aquí Jacob.
—No, no está. Pero me ha visitado. Vino a buscarme anteayer. Estaba muy trastornado y quería que le aumentase la dosis de los medicamentos.
El doctor Vartan se mostraba circunspecto y distante, algo habitual en él, pero en aquella ocasión su gesto grave llegó a intimidar a Sarah; parecía enfadado con ella.
—Le ha contado…
—Sí, me ha contado —fue cortante.
Sarah lo sabía. Sabía lo que se decía de las mujeres que se liaban con los alemanes: ni las furcias de la calle tenían peor reputación. Siendo así, no resultaba difícil adivinar lo que el doctor Vartan estaba pensando de ella.
—Me preocupa que Jacob pueda retroceder en su recuperación —advirtió el médico—. Este tipo de… experiencias no son nada beneficiosas para él.
—Lo sé… —Sarah se mostró evasiva. Ella se bastaba solita para cargarse a las espaldas la salud de Jacob, no necesitaba que el doctor Vartan le leyera la cartilla—. ¿Dónde puedo encontrarle?
—Tal vez venga aquí esta noche a dormir. Pero no puedo asegurárselo.
—¿Podría decirle que he venido a buscarle?
—Sí, claro.
—Gracias, doctor.
Sarah empujó el cochecito de Marie con el ademán de marcharse. El doctor Vartan le abrió la puerta.
—Una cosa más, mademoiselle Bauer. Creo que es mi deber avisarla de que Jacob está totalmente dispuesto a matar a ese hombre. Y lo hará… Al menos, tiene la voluntad y los recursos necesarios para hacerlo.
Y, por supuesto, el doctor Vartan no sólo no le culpaba por ello, además, le aplaudía la iniciativa: un nazi menos siempre era una buena noticia.
—Ya. Gracias. Buenas tardes.
—Buenas tardes, mademoiselle Bauer.
Sarah dejó el cochecito en la librería, cogió a Marie en brazos y un poco de pan que había comprado de regreso a casa, aprovechando las dos únicas horas que los comercios abrían para los judíos.
Subió las escaleras distraída en sus propios pensamientos, por eso no lo vio hasta que se transformó en una sombra que se abalanzaba sobre ella en el descansillo. Sarah ahogó un grito y dio un salto atrás mientras apretaba a Marie contra su pecho. El pan se le cayó al suelo.
—Sarah, tranquila, soy yo…
—¿Georg?
¿Era él aquel hombre sin uniforme y sin afeitar, que ocultaba sus ojos bajo un sombrero calado en la frente?
—Sarah, amor mío…
Georg la abrazó y ella se dejó caer en sus brazos. Si hubiera podido, no se hubiera separado de allí jamás. Pero el placer fue rápidamente relevado por la memoria.
—¡Georg! ¡Quiere matarte! ¡Jacob quiere matarte!
Georg sonrió con una mueca sarcástica.
—Pues que se vaya poniendo a la cola…
—¿Qué quieres decir?
La miró con ternura y le acarició la cabeza como a una niña. Después besó una de las manitas de Marie ante la mirada impaciente de Sarah.
—Entremos en casa —sugirió al fin.
Sarah le pasó a la niña, buscó las llaves en el bolso y abrió la puerta. En cuanto la hubo cerrado a su espalda, volvió a interrogarle.
—¿Qué ocurre, Georg?
Ante la insistencia de la muchacha, cesó de hacer carantoñas a Marie, que balbuceaba y pateaba entusiasmada en sus brazos.
—Tengo que huir de París…, de Francia, en realidad. Himmler quiere mi cabeza y la Gestapo sigue mi pista: no tardarán en encontrarme.
Sarah estaba confusa, trataba de atar cabos con rapidez, pero se sentía demasiado aturdida.
—¿Es por el cuadro? ¿Han descubierto que es falso?
—No… de momento. O por lo menos eso creo. Parece que he hecho otras cosas terribles que han ofendido al Führer y traicionado a Alemania. Como enamorarme de ti, por ejemplo.
La angustia de Sarah era tal, que no pudo saborear la dulzura de aquella declaración. Siguió con la espalda pegada a la puerta, los ojos muy abiertos y el rostro desencajado.
Georg se acercó y cogió una de sus manos heladas.
—No te preocupes, Sarah. Aún no me han cogido y no me van a coger.
Sarah movió la cabeza desalentada. Recuperó a Marie y la dejó en la cuna. Con ambas manos libres, Georg volvió a abrazarla. No quería hacer otra cosa que tenerla entre los brazos, que meterla debajo de su piel para protegerla y, quizá, cerrar ambos los ojos y morir, morir con ella. Su respiración se volvió ronca mientras sus manos trataban de abarcar su cuerpo con desesperación, como si en cualquier momento pudiera desvanecerse, volatilizarse y convertirse en un humo blanco que se elevase entre sus brazos hacia el cielo.
—Sarah… —pronunció su nombre, sintiendo que le faltaba el aliento—. Tienes que venir conmigo.
Y Sarah no deseaba otra cosa. Sabía que cuando Georg se marchase ella desfallecería, como cada vez que Georg no estaba. Pero ahora sabía que la separación sería para siempre y su vida se convertiría en un profundo agujero negro por el que se dejaría caer al vacío, sin ánimo para nada más. Sarah no deseaba otra cosa que irse con él allá donde él fuera, no importaba dónde. Pero también sabía que era imposible: como el fuego y el hielo, jamás podrían estar juntos.
—Sabes que eso no puede ser —alegó con la cara enterrada en su pecho.
Georg la obligó a mirarle.
—Esto ha tocado fondo, Sarah. No sólo para mí: cuando me cojan, tú serás la siguiente, y aunque no me cojan, también. No sólo van a por mí, Sarah, van a por los dos. Y yo ya no puedo hacer nada por evitarlo. Sólo podré protegerte si vienes conmigo…
Georg la miró con ansiedad: Sarah permanecía inmóvil, inmune a sus palabras.
—Sarah, no me iré de París. —Su tono se volvió desesperado—. No pienso marcharme y dejarte en sus manos. Antes prefiero morir de un tiro en el paredón. Si no estás dispuesta a venir conmigo, me entregaré… —Georg no podía soportar la pasividad de Sarah, aquella forma de mirarle como si ya hubiese tomado una decisión—. ¿Es que no lo ves, Sarah? ¡No puedo vivir sin ti!
Los pensamientos se agolpaban en la cabeza de Sarah, se enredaban como una maraña de hilos y le nublaban la razón. Y sus sentimientos… Sus sentimientos le estaban estrujando el corazón hasta dejárselo seco.
—No me hagas esto, Georg. Debes comprender que…
—No, Sarah —la interrumpió con vehemencia—. Eres tú la que tienes que entrar en razón.
—¡No puedo! —sollozó ella—. No puedo ir contigo. No puedo embarcar a Marie en esto; es muy pequeña. Y tampoco puedo dejarla; no quiero dejarla, ¡es mi hija!
Así que era aquello…
—Pero es que yo nunca he pensado en que la dejes —le aclaró Georg mirando la cuna con ternura—. Marie viene con nosotros.
A Sarah se le saltaron las lágrimas de impotencia.
—Georg… no lo entiendes. Tú no sabes lo que es huir. Es caminar durante días sin descanso con la vista siempre atrás y la espalda descubierta, es dormir al raso con un ojo siempre abierto, es pasar hambre y mendigar comida, es pasar frío y mendigar un techo. Es llegar a ninguna parte… No puedo hacerle eso a mi hija.
—Eres tú la que no lo entiendes. Olvídate de mí. Olvídate de ti, incluso. Si quieres pensar sólo en la niña, piensa en lo que ocurrirá mañana, cuando estés tranquilamente, en tu casa, porque no has querido huir, creyendo que eso sería lo mejor para ella. Piensa en que unos hombres llamarán a tu puerta, la sacarán de su cuna sin contemplaciones y la llevarán a Drancy, a un barracón hacinado, lleno de mujeres y niños judíos, sucios, hambrientos, muertos de frío y enfermos. Y cuando creas que ya nada puede ser peor, la meterán en un vagón de carga igual de hacinado y hediondo, sin agua, sin comida y sin luz, y emprenderá un viaje… también a ninguna parte, porque, sea cual sea el camino o el destino, al final lo único que le espera es la muerte. A ella y a ti. Abre los ojos, Sarah: ellos no sólo quieren deteneros y recluiros en guetos o en campos de concentración, quieren exterminaros. No importa que Marie sea solamente un bebé inocente, es un bebé judío y la matarán, como a todos los demás judíos de Europa. Si quieres hacer algo por tu hija, llévatela de aquí.
Sarah estaba paralizada por el miedo y las dudas. No podía hacer otra cosa que mirar a Georg aterrorizada, con la cara cubierta de lágrimas. Él encerró su rostro entre sus grandes manos, casi podía cubrirlo con ellas.
—Escúchame, Sarah. Nos vamos. Los tres. No hay otra alternativa.
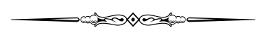
Georg se ocultaba bajo la apariencia de un mendigo, llevaba ropa vieja y raída, el cabello greñoso y la barba descuidada. Para que nadie sospechara de su acento alemán, se hacía pasar por mudo. Había alquilado una habitación en una pensión de mala muerte, que también funcionaba como prostíbulo, en una de las calles próximas a la rue Saint Denis, y allí pasaba los días encerrado sin ver la luz la mayor parte del tiempo.
Pero aquella espera a las puertas de la huida estaba destrozándole los nervios. Aunque él lograra esconderse en los bajos fondos de París, ¿cuánto tiempo tardaría la Gestapo en ir a por Sarah?
«Dame un par de días, Georg», le había pedido ella. Necesitaban papeles falsos y una ruta de escape; Sarah no quería lanzarse a una fuga ciega llevando a Marie con ella. Georg tenía que admitir sus reservas, pero dos días eran dos mil ochocientos ochenta minutos y cada uno de ellos significaba una tortura para él.
Sarah procuró concentrarse en no mirar atrás, en no pensar en todo lo que dejaba en París, incluso en Francia. No debía vacilar si se trataba de la vida de su hija. «Ellos no sólo quieren deteneros y recluiros en guetos o en campos de concentración, quieren exterminaros». Cuando recordaba las palabras de Georg, se le hacía un nudo en el estómago: eso no podía ser cierto, ¿por qué iban a querer exterminar a los judíos?, ¿por qué iban a querer matar a su madre, a Ruth o a Peter? Quería creer que aquella descabellada idea no tenía ningún sentido y se sentía vil y pusilánime por abandonar a los suyos y huir. Sarah necesitaba aferrarse a alguna esperanza para ellos… Georg exageraba, en realidad, la Gestapo sólo la quería a ella y, por ende, a Marie, pero todos los demás, todos los que se iban a quedar atrás, estarían a salvo y un día volvería a buscarlos…
Sarah necesitaba la ayuda de la Resistencia para escapar y Carole Hirsch era la única persona a la que podía confiarse. Marion la odiaría, Jacob la mataría antes de consentirlo, pero Carole Hirsch ni siquiera la juzgaría por escaparse con un boche.
—Hay una ruta a España, a través de los Pirineos, por el paso de Perpiñán —le reveló Carole—. Yo la he usado en ocasiones para evacuar a algunos niños que corren peligro inminente y para los que no hay tiempo de encontrar familia en Francia. Es la más corta y la más segura: el gobierno de España no pone pegas a los refugiados judíos siempre y cuando no se asienten en su territorio.
—¿Entonces?
—Bueno, tu amigo no es judío… En cualquier caso, desde allí, podéis intentar entrar en Portugal. Tendréis que ir en ferrocarril hasta Toulouse. A las afueras de la ciudad, en Colomiers, deberéis buscar al párroco, él os indicará cómo llegar hasta la frontera y os pondrá en contacto con la red de contrabandistas españoles que os ayudarán a atravesarla. Otra opción es conseguir visados. Hay un joven diplomático de la embajada de España que los concede a los refugiados sin hacer demasiadas preguntas. Pero eso llevará un tiempo…
—No podemos esperar, Carole. La Gestapo ya está buscando, no tardarán en dar con él o conmigo.
—En ese caso, y más si os están buscando, necesitaréis al menos papeles falsos, sobre todo para viajar en tren, porque es bastante probable que hayan dado aviso a la policía que vigila el tránsito de viajeros por las estaciones. Le proporcionaremos a tu amigo un pasaporte nuevo y a ti habrá que cambiarte el nombre y quitarte el sello de judía. No creo que podamos contar con ellos antes de mañana por la tarde…
Viajarían en el tren nocturno a Toulouse, que salía a las 19.15 de la Gare d’Austerlitz. Sarah se levantó muy temprano por la mañana y preparó dos bolsas con lo esencial para Marie y para ella. Después, bajó a trabajar en la librería, como un día cualquiera. Cerró la tienda al mediodía y metió a Marie en el cochecito: antes de ir a recoger la documentación que le había conseguido Carole Hirsch, tenía que pasar por casa de la condesa.
—Así que te vas… —La anciana no parecía demasiado sorprendida—. Me imagino que con ese judío, el padre de tu hija…
—No. Ya no estamos juntos.
—Ah… ¿Han vuelto a detenerle?
La condesa parecía alegrarse con la mera posibilidad de que Jacob estuviera en manos de la policía. Aquello exasperó a Sarah.
—¡Claro que no! Vive en casa del doctor Vartan.
—¿Entonces? ¿Te vas tú sola?, ¿con la niña…? Es demasiado arriesgado.
—Eso no viene al caso ahora. —Sarah comenzaba a impacientarse. No estaba dispuesta a que la condesa la aleccionase—. Me voy y quiero llevarme mi cuadro. No tengo mucho tiempo.
Iba preparada a luchar por El Astrólogo, a descolgarlo de la pared a la fuerza si era necesario. Sin embargo, para su asombro, la condesa se mostró mucho más dócil de lo que ella esperaba.
—Por supuesto. Después de todo, El Astrólogo te pertenece… Sólo espero que sepas cuidarlo como merece y que no lo rindas a quien no debe poseerlo.
—Puestos a dudar… Yo no soy precisamente la que alterno con el enemigo.
La condesa se volvió con una mirada fría y una sonrisa retorcida.
—¿Ah, no?
Sarah intuía por dónde iba su insinuación, pero, a aquellas alturas, pocas cosas la intimidaban y, por descontado, la anciana ya no era una de ellas.
—No. Se equivoca si cree que usted está al tanto de todo… —Sarah evitó dar cualquier tipo de explicación—. Insisto en que no tengo tiempo que perder, me gustaría llevarme el cuadro ya.
Tal vez para poner a prueba los nervios de Sarah, la condesa se apoyó en el bastón y se puso en pie con exasperante parsimonia. Se acercó a Sarah, que aguardaba de pie, y a su cochecito para echarle un vistazo al bebé.
—Te propongo una cosa, Sarah. Te haré un último favor, ya que muy probablemente no volvamos a vernos y no en vano eres mi nieta. Necesito un tiempo para empaquetar El Astrólogo y prepararlo adecuadamente para el viaje. Vete a arreglar tus asuntos mientras tanto y déjame aquí a la niña. Sin ella harás todo más deprisa; luego, puedes venir por los dos.
No le hacía ninguna gracia dejar a Marie con aquella mujer. Pero la condesa tenía razón: no tener que empujar el cochecito por todo París le ahorraría un tiempo precioso. Podría recoger la documentación, pasar por casa a buscar el equipaje y, por último, llevarse a Marie y El Astrólogo de camino a la estación. En su situación, era mejor ser práctica, y la condesa le ofrecía una buena alternativa. Además, sólo serían unas horas. Finalmente, Sarah accedió.
Cuando su nieta se hubo marchado, la condesa volvió a mirar dentro del cochecito. La niña estaba despierta y le devolvió una mirada de curiosidad sin dejar de chuparse la mano. Era una niña rica, pensó la anciana, tenía los ojos de su madre. Lástima que por sus venas de bastarda corriera sangre judía.
Arrastró los pies hasta el escritorio, sacó una cuartilla y escribió unas líneas en ella. Después tocó el timbre del servicio y aguardó a que apareciera su criado. En menos de dos minutos, Ánh Trang entró en el salón, inclinó la cabeza y esperó respetuosamente las órdenes de su ama.
—Busca al hombre judío en esta dirección, dale esta nota y tráemelo. ¡Rápido, albino! Lo quiero aquí antes de media hora.
Al tiempo que Ánh Trang salía de la habitación, la condesa levantó el auricular del teléfono.
—¿Operadora? Póngame con el 93 de la rue Lauriston… Sí, Gestapo.
Sarah llegó a casa de la condesa con el tiempo justo de recoger a Marie y el cuadro y salir a toda prisa hacia la estación. Llamó a la puerta y aguardó. Mientras esperaba se sintió presa de la excitación: el corazón le latía con fuerza y le temblaba el pulso en todas sus terminaciones nerviosas. Se acercaba el momento, y todo saldría bien.
Ánh Trang se demoraba. Era extraño, normalmente atendía el timbre con celeridad. Tal vez sólo fuera su impaciencia. Volvió a llamar.
Clavó la vista en la madera, el pomo, la mirilla… La puerta continuaba cerrada. Sarah volvió a llamar.
Pegó la oreja: no se oían pasos ni ningún ruido al otro lado… La puerta continuaba inmóvil. Sarah volvió a llamar: dejó el dedo pegado al timbre unos segundos.
¿Qué demonios estaba pasando? El timbre sonaba y resonaba allí dentro. Nada más. Nada se movía. Cuando el timbre cesaba, la casa le devolvía un silencio impecable. Y una puerta cerrada. ¿Qué demonios estaba pasando?
Sarah aporreó la madera. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Consultó el reloj: no quedaba mucho tiempo. La puerta no se abría.
Sarah pidió a gritos que le abrieran. El sudor humedecía su frente. Todo el cuerpo le temblaba. La puerta no se abría.
Sarah quemó el timbre, se dejó la garganta chillando y quiso atravesar la madera con los puños hasta hacerlos sangrar. La puerta no se abría.
El timbre, los golpes, los gritos… La puerta no se abría.
Frente a la entrada, recia e inquebrantable, Sarah por fin comprendió. Cayó de rodillas al suelo, llorando de rabia e impotencia, desgarrada por la angustia. Gritó el nombre de su hija.
La puerta nunca se abrió.