Mayo, 1943
«El alto mando no tolerará ningún acto hostil contra las fuerzas de Ocupación. Todo sabotaje y toda agresión serán castigados con la pena de muerte. Queda establecido el toque de queda a partir de las 20 horas». Éste fue el primer mensaje que las autoridades alemanas dirigieron a los ciudadanos de París tras la Ocupación, el 14 de junio de 1940. Desde entonces, el couvre-feu, o toque de queda, variaría en horarios pero se mantendría hasta 1944. En general, comprendía desde las 22 a las 5 horas, salvo para los judíos que abarcaba desde las 20 a las 6 horas. Durante el toque de queda, cualquier persona que saliera a la calle sin un permiso especial era inmediatamente arrestada.
A medida que pasaban los años París se tornaba una ciudad cada vez más hostil y peligrosa. Con la llegada del atardecer, se volvía oscura, desierta y silente, resignada a que el toque de queda terminara de amordazar su espíritu moribundo. Porque el atardecer no sólo desvanecía la luz, también los ánimos ya marchitos, y las calles de París se llenaban de rostros sombríos y resignados, de carreras desganadas para coger el último tren. Al atardecer, sólo quedaban las patrullas militares que tamborileaban con paso marcial sobre el suelo de París y la gente de París callaba y escondía la cabeza.
Sarah corría, buscando el abrigo de la penumbra como una rata; furtiva como un criminal; ansiosa como un fugado. La noche no debía sorprenderla en las calles de París, pero la noche la perseguía implacable alargando la sombra de Sarah, cada vez más difusa sobre el pavimento.
Se le había hecho demasiado tarde. Había estado con el doctor Vartan y mademoiselle Hirsch y se había entretenido ultimando los detalles del rescate de Jacob. Después, había tenido que ir a casa de la condesa a por café; el doctor Vartan le había dicho que si Jacob lo tomaba, tendría que inyectarle menos droga. En París el café escaseaba, pero su abuela lo conseguía en el mercado negro.
—Halt!
Sarah se detuvo instintivamente. Un grupo de cuatro soldados de las SS le cerraban el paso. ¿Cómo era posible que no los hubiera visto? Iba caminando sin mirar o mirando sin ver; iba pensando en el día siguiente, en Jacob, en llegar a casa…
—Ausweis!
Metió la mano en el bolso, pero se lo arrebataron de un tirón. Apenas llevaba dentro nada más que los papeles, la cartilla de racionamiento, algunas monedas y las llaves de casa. Había tenido la precaución de guardarse el café en el bolsillo de la chaqueta; si los alemanes lo encontraban, se lo quitarían.
Uno de los soldados sacó la documentación del bolso y luego lo arrojó al suelo. Los demás no quitaban la vista de Sarah, las manos apoyadas sobre la metralleta. Parecía que sonreían y su mueca infundía temor.
A la luz de una pequeña linterna, examinaron los papeles. No tardaron en comenzar a murmurar y a reírse entre dientes.
—Es una zorra judía, sargento.
—Ya lo sé, idiota. ¿Es que no le has visto la estrella?
—Menuda puta…
—Estaría bien abrirle las piernas a patadas y follársela.
—¡Qué asco! ¡Follarse a una judía es asqueroso!
—Un coño es un coño, qué quieres que te diga. Y esta judía está muy rica.
—Eres un cerdo, Wulff.
El sargento le apuntó a la cara con la linterna. Sarah parpadeó.
—¿Qué pasa, puta judía? ¿No sabes que no puedes estar en la calle?
Hizo como que no le entendía.
—¡Contéstame, perra! ¡Y mírame cuando te hablo! —le ordenó al tiempo que le daba un empujón contra la pared.
Faltó poco para que Sarah cayera al suelo, pero finalmente logró mantener el equilibrio. Negó y luego asintió. Temblaba. Si habían de detenerla que lo hicieran ya. No le gustaba nada el cariz que tomaban las cosas.
—¡Ábrale el abrigo, sargento, que le veamos bien las tetas!
Llegó a fantasear con darle una patada a uno de ellos, arrebatarle la metralleta y disparar. Llegó a fantasear con morir matando. Pero no tuvo valor, no encontró la fuerza suficiente ni para mover un dedo. El pánico la había paralizado.
Con el cañón del arma, el sargento le abrió la chaqueta.
—¡Vamos, guapa, enséñale las tetas a los muchachos!
Todos le corearon con risotadas. El sargento alargó la mano para tirar de la blusa.
Instintivamente, Sarah lo apartó de un manotazo.
—Pero ¿qué haces, estúpida? —le gritó en la cara, empujándola de nuevo contra la pared y encañonando la metralleta contra su pecho.
Le puso la mano en el cuello y lo apretó con fuerza, metiéndole los dedos bajo el mentón. A Sarah empezó a faltarle el aire. Deseó desmayarse en el mismo momento en que notó en la cara el aliento y las palabras escupidas del soldado.
—¡Escúchame, judía de mierda! ¡Me das asco! Así que no vuelvas a tocarme, ¿entiendes? Si te digo que te tires al suelo para que te follemos, ¡lo haces…!
—¿Qué está ocurriendo aquí?
Sarah lo había visto. Había visto un automóvil detenerse y lo había visto bajar a él. Creyó que alucinaba, que lo que veía no era más que producto de su mente aterrorizada. Creyó que ya se había desmayado y que Georg von Bergheim se había vuelto a colar sin permiso en su cabeza.
Pero todo parecía tan real…
El soldado se volvió con el ímpetu de una fiera perturbada. Al ver al SS-Sturmbannführer, se quedó helado.
—Stillgestanden![10] —gritó el comandante.
Cuando aquel animal la soltó para cuadrarse, a Sarah le fallaron las rodillas y se deslizó lentamente, espalda con pared, hasta caer sentada en la acera como un mendigo.
—¡He preguntado que qué ocurre aquí! ¿Scharführer?
Los cuatro SS, firmes ante su comandante, parecían figuras de acero. Lo único que de ellos se movió fueron los labios del sargento.
—Esta mujer es judía, Sturmbannführer, y está incumpliendo el toque de queda. Procedíamos a su detención.
—Eso no es asunto suyo, Scharführer, sino de la prefectura o de la policía militar.
—Con todos los respetos, Sturmbannführer…
—¡Silencio! Debería tomar sus números de identificación y denunciarles ante sus superiores por incumplimiento de la ordenanza número 137, de 7 de enero de 1941, que prohíbe expresamente inmiscuirse en las competencias delegadas a los organismos locales en los territorios ocupados —se inventó Georg sobre la marcha—. ¿Me han entendido?
—¡Sí, Sturmbannführer! —respondieron al unísono.
Georg hizo una pausa dramática mientras se paseaba delante de ellos traspasándolos con la mirada.
—Por esta vez voy a dejarlo pasar —habló en un tono más sosegado—. Espero que en un futuro no se repitan acciones como ésta. Nuestra labor aquí no es crear fricciones con las instituciones locales. ¿Está claro?
—¡Sí, Sturmbannführer!
—Pueden retirarse. Heil, Hitler!
—Heil, Hitler!
El grupo de Schutzstaffel emprendió la marcha calle arriba y desapareció a los pocos segundos por el boulevard Saint Germain.
—¿Estás bien? —le preguntó Georg a Sarah mientras la ayudaba a levantarse.
Ella asintió. Se limpió y se cerró la chaqueta y quiso agacharse a recoger su bolso pero Von Bergheim lo hizo por ella.
—Gracias —murmuró a voz media y temblorosa.
Todo le temblaba, no sólo la voz. Desde la mano que alargó para tomar el bolso, hasta las piernas, que temió que volvieran a fallarle.
Georg la sujetó del brazo.
—Ven conmigo. Tomaremos algo en ese café. Podrás sentarte un rato mientras te tranquilizas.
Sarah no lo había visto hasta ese momento, pero en la esquina del bulevar había un café con amplias ventanas a la calle bajo un toldo de rayas. No era fácil verlo porque los cristales estaban ya cubiertos con la tela azul marino y no había rastro de luz.
—Yo… yo no puedo entrar ahí. Soy judía. Llevo la estrella.
Acumulaba meses, incluso años, de humillaciones, sin embargo, fue la primera vez que Sarah se sintió verdaderamente humillada, tanto como para no querer levantar los ojos al hablar, como para murmurar sus palabras con vergüenza.
Aquello colmó las iras de Georg. Agarró la estrella de la solapa izquierda de la chaqueta de Sarah, la arrancó de un tirón y la lanzó al suelo.
—Ya no.
De igual manera que se había dejado arrancar la estrella, la muchacha se dejó llevar por Georg hasta el café. Aunque estaba atestado de gente, de humo y de ruido, Sarah sintió un calor reconfortante al entrar. Aún quedaba una hora hasta que comenzase el toque de queda para el resto de los habitantes de París, los que no eran judíos, y parisinos y alemanes apuraban las bebidas y la conversación antes de verse obligados a meterse en casa.
Entre empujones se abrieron camino hasta el final del establecimiento y ocuparon una mesa encajonada en una esquina. No tardó en aparecer un camarero: Georg pidió un brandy para él y un café para Sarah, aunque sabían que no les servirían ni lo uno ni lo otro. Les traerían ersätze: sucedáneos. Tal vez aguardiente de patata y una infusión marrón de vete tú a saber qué.
No cruzaron palabra. Sobraba ruido y faltaba confianza.
Era cierto que el comandante Von Bergheim podía llegar a ser una persona amable, pero Sarah se tomaría cuanto antes su brebaje caliente y se marcharía de allí. Eso habría hecho de no ser porque al primer sorbo se quemó los labios; aquel brebaje ardía.
Georg le ofreció su vaso.
—Deberías tomar un poco de… esto. Es muy malo, pero el alcohol te entonará más que esa agua sucia caliente.
—No, gracias. Está bien así.
El calor y el descanso empezaban a surtir efecto; la sangre volvía a correr por las venas de Sarah. Al tiempo que empezaba a recuperar el dominio de sí misma, aumentaba su deseo de abandonar aquel lugar y al comandante. El ruido se le hacía cada vez más insoportable, el aire cada vez más irrespirable y el ambiente, claustrofóbico. No podía esperar a que su bebida se enfriase, tenía que marcharse de allí inmediatamente.
Se puso en pie de repente. Fue entonces cuando los vio entre la multitud. Dos policías de paisano pidiendo la documentación.
Antes de que le diera tiempo a preguntar, Georg vio que la chica volvía a sentarse, o más bien a dejarse caer sobre la silla.
—¿Qué te pasa?
—La policía. Están pidiendo los papeles a todo el mundo.
Georg no tardó en comprobar que se trataba de gestapistas. Franceses de la Gestapo.
—No tendría que haber entrado aquí —comenzó a balbucear ella llevada por el pánico—. No puedo estar aquí. Con o sin estrella, sigo siendo judía.
—Está bien, Sarah. Tranquilízate.
Georg trataba de pensar rápido. Sólo unos minutos les separaban de la llegada de uno de los agentes.
Sarah pensaba en el paquete de café que llevaba para Jacob. Pensaba en Jacob también. Si ahora la arrestaban, ¿qué ocurriría?, ¿qué sería de él?
Entonces vio que el comandante intercambiaba sus bebidas con un rápido movimiento de prestidigitador. Después metió los dedos en el aguardiente y le mojó el cuello. Sarah no supo cómo reaccionar.
—Bebe un poco. Al menos un sorbo —le susurró.
—¿Cómo?
—Haz lo que te digo. ¡Rápido!
Sarah no comprendía muy bien lo que pretendía, pero le obedeció.
En cuanto hubo bebido, Georg la atrajo contra su pecho y le enterró el rostro en su guerrera. Por último, le revolvió el pelo.
Sarah no podía ver nada, respiraba con dificultad y se estaba clavando una de las insignias del comandante en la cara. Pero había empezado a entender de qué iba la cosa.
—Disculpe, señor. ¿Puedo ver su documentación, por favor?
—Por supuesto.
Georg se metió la mano en el bolsillo de la guerrera, sacó su Soldbuch y se lo tendió al policía.
—La de la señorita también, si es tan amable —añadió el policía al tiempo que trataba de verle la cara a la muchacha.
—Me parece que la señorita no está en condiciones de enseñarle nada, agente. No tolera bien la bebida y esta última copa le ha sentado fatal. —Georg trató de mostrar complicidad—. Me temo que si la muevo demasiado, me vomitará en el uniforme.
Sarah trataba de no sofocarse mientras notaba la tensión en el pecho de Von Bergheim y escuchaba su voz resonándole tras las costillas.
—Lo siento, señor, pero tengo orden de revisar todas las documentaciones.
—Lo comprendo, agente. Pero la señorita va conmigo, eso debería ser garantía más que suficiente de que su documentación está en regla.
—Aun así, señor, insisto en que cumplo órdenes. Tiene que mostrarme su documentación.
Sarah notó que el ritmo cardíaco de Von Bergheim se aceleraba y que su cavidad torácica retumbaba como una caja de resonancia.
Georg le hizo una señal al policía de que se acercara. Cuando éste se inclinó sobre la mesa, le agarró del cuello de la camisa con la única mano que le quedaba libre y se enfrentó a él, rostro con rostro. El comandante era consciente del temor que podía llegar a infundir cuando se mostraba furioso.
—Le he dicho que la señorita va conmigo —bramó entre dientes—. No tiene nada más que comprobar aquí, agente. —Y se deshizo de él de un empujón.
El ruido de las voces en el local se acalló. Sarah contuvo la respiración y rezó para no volver a escuchar la voz del policía. Fueron unos segundos de silencio angustiosos medidos tan sólo por los latidos del corazón de Von Bergheim.
Cuando por fin notó posarse la mano del comandante sobre su cabeza, supo que todo había pasado. Como ella, las conversaciones del lugar fueron recuperando el tono. Creyó entonces que podría permanecer así, recostada sobre el pecho de Georg von Bergheim, quizá toda la noche. Pero pronto apartó de su mente aquel pensamiento absurdo.
—Ya se han marchado —le susurró él al oído pasado un tiempo que a Sarah se le antojó demasiado breve.
Entonces levantó la cabeza y le miró. Ambos mantuvieron aquella mirada pero ninguno deshizo el abrazo.
—Salgamos de aquí —dijo Georg al fin—. Necesito un poco de aire fresco.
Traspasar la puerta del café significaba entrar en otra dimensión, la del silencio y la oscuridad, la de la guerra. Pero Sarah se sintió extrañamente aliviada al dejar atrás el ambiente recargado de aquel bar.
—Vamos, te llevaré a tu casa —le propuso el comandante Von Bergheim.
Georg echó a andar hacia su automóvil, aparcado en el cruce de calles. Sarah no se movió.
—No. Gracias… Se lo agradezco pero iré yo sola.
Se volvió y la miró con impaciencia.
—No seas obstinada, Sarah. ¿Cuántas veces más quieres tentar tu suerte esta noche?
Sarah miró hacia el boulevard Saint Germain cuyo final se perdía de la vista. París era un laberinto de calles oscuras como túneles. Aunque la perspectiva de ir con Von Bergheim no resultaba muy halagüeña, la idea de adentrarse por allí le revolvió el estómago.
Georg se encendió un cigarrillo, dio la primera calada y exhaló el humo en un suspiro.
—Venga, vamos —apremió, tomándola de un codo.
Ambos cruzaron la calle, sus pisadas resonaban en la ciudad silenciosa. El comandante le abrió la puerta del pasajero, después se sentó al volante, tiró el cigarrillo por la ventanilla y puso las llaves en el contacto. Sin embargo, no arrancó el motor.
—¿Por qué me mentiste, Sarah?
Al escuchar aquello, Sarah sintió deseos de abrir la puerta y echar a correr. Hubiera podido hacerlo, Von Bergheim no la miraba, clavaba los ojos en algún punto al otro lado del parabrisas.
—Tu tío abuelo Franz no llegó a vender el cuadro a Thyssen. Tu padre se lo impidió.
Había tardado menos en averiguarlo de lo que Sarah pensaba. Ni siquiera había tenido tiempo de sacar a Jacob del hospital. Ahora, todo podía irse al traste. «Abre la puerta y corre, Sarah. Huye mientras puedas, —se decía al tiempo que se retorcía los dedos en el regazo—. Corre. Corre… Hasta que llegues a la esquina y te abata de un disparo».
—Hay un cuadro en la colección Phillips, en Washington. Se llama El reloj de arena, aunque también se lo conoce como El Astrólogo. Algunos dicen que podría ser de Giorgione, aunque es improbable. El cuadro se lo vendió el barón Thyssen a Duncan Phillips en 1939. Fue el premio de consolación que le dejó tu tío abuelo cuando se frustró la operación: en realidad, Thyssen quería el verdadero «Astrólogo». Has tenido mala suerte al querer engañarme con la misma artimaña que me llevó hasta tu familia. Aunque quizá, después de todo, yo haya recibido mi parte en este trato: ahora estoy seguro de que tú tienes el cuadro, de lo contrario no te tomarías tantas molestias en protegerlo.
Sarah fue capaz de replicar, pese a todo.
—Yo no tengo ese cuadro.
Von Bergheim meneó la cabeza con desesperación.
—No lo entiendo… No entiendo esta cerrazón tuya y de tu familia. ¡Es sólo un maldito cuadro y una maldita leyenda! ¡No merece la pena morir por ello!
—Yo no sé si es o no una leyenda. Sólo sé que si ustedes y su Führer han de ganar la guerra, que así sea. Y si la han de perder, también. Pero hay arenas, comandante, que es mejor no remover. Usted parece un hombre sensato, debería comprenderlo.
—No se trata de que yo lo comprenda, Sarah. Yo puedo comprenderlo, dejar de perseguirte y marcharme ahora mismo de París. Puedo incluso asegurar a mis superiores que estaba equivocado y que los Bauer jamás tuvieron el cuadro. Mañana tendrías en la puerta de tu casa a la Gestapo.
Georg se volvió hacia ella. Su semblante era severo, casi oscuro.
—Tienes que entregarme el cuadro o te detendrán, ya no puedo impedirlo durante más tiempo.
—Yo no tengo el cuadro —repitió Sarah pertinaz.
—¡Eso no importa, maldita sea! ¡Te detendrán igualmente!
Cuando Georg vio su mirada, supo que no le creía.
La situación era desesperada. Aquella mañana había recibido órdenes explícitas del Reichsführer de poner a Sarah a disposición de la Gestapo una vez que les hubiera entregado el cuadro… y si no lo entregaba, también. Si él se negaba a cumplir las órdenes, sería relevado y otro lo haría en su lugar. Georg se hallaba ante una encrucijada maldita; tomara el camino que tomase el destino se obstinaba: él acabaría ante un tribunal militar por traidor y Sarah en un campo de concentración por judía.
Georg necesitaba que Sarah le entregara el cuadro. Sólo así podría intentar argüir cualquier excusa ante Himmler, ganar un poco de tiempo para ella. Pero la chica, testaruda, no estaba dispuesta a colaborar. Era evidente que desconocía la gravedad de la situación.
Georg accionó el contacto. La vibración del motor en marcha sacudió el automóvil.
—Tal vez si te pongo mis órdenes delante de las narices, entiendas que no estoy bromeando.
Sarah se alarmó.
—¿Adónde vamos?
—A mi hotel.
—¡De ninguna manera voy a ir yo a su hotel! Pare el coche, por favor. Quiero bajarme.
El automóvil siguió su carrera por las calles vacías.
—¡He dicho que se detenga! —insistió al ver que Von Bergheim la ignoraba y continuaba con la vista fija en el asfalto—. ¡Pare el maldito coche o le juro que abro la puerta y me arrojo en marcha!
Georg clavó el pie en el freno. El automóvil se detuvo con un chirrido de neumáticos, tan bruscamente que Sarah salió despedida hacia el frente y estuvo a punto de golpearse la cabeza con el cristal.
—No hace falta que te tires en marcha. Puedes bajarte cuando te plazca.
Sarah agarró la manilla de la puerta…
—Pero es increíble lo valiente y adulta que eres para unas cosas y lo cobarde y cría que eres para otras. Ya no sé qué hacer para que entiendas que estoy de tu lado.
… accionó el pestillo…
—¿Cómo si no iba a decirte dónde está tu marido, a pesar de saber que me estabas mintiendo?
… mas no abrió la puerta.
—El cuadro me importa un comino, lo único que quiero es no volver a cometer los errores que cometí con tu familia en Estrasburgo. No quiero tener que llevarte toda la vida en mi conciencia, Sarah. —Georg suspiró—. Pero es igual, tú no quieres entenderlo. Así que bájate. Ya no puedo hacer nada más por ti.
El silencio cerró su discurso desesperado. El silencio de París y el silencio de Sarah. Y con el mismo silencio ella podría haber abierto la puerta y haberse marchado. Mas en silencio se quedó, tratando de asimilar todo cuanto le habían dicho… en silencio.
Nada más entrar en el hall del Hotel Commodore, Sarah deseó dar media vuelta y salir de allí. Se sentía como un soldado perdido al otro lado de las líneas enemigas. Cada uniforme, cada rostro, cada mirada y cada palabra le resultaban hostiles. Le daba la sensación de que en cualquier momento alguien diría: «¡Es Sarah Bauer! ¡Deténganla!».
Georg se acercó a la recepción y pidió la llave.
—Subiré a mi habitación a por los papeles que quiero que veas. Tú tendrás que esperarme aquí mientras tanto.
Ella abrió la boca para rogarle que no la dejara allí sola, pero su ruego se quedó en suspenso cuando un hombre les abordó.
—¿Qué hay, Von Bergheim?
—Hola, Lohse.
Sarah se colocó detrás del comandante con el instinto ingenuo de ocultarse.
—Me alegra ver una cara amable. Fischer y Aufranc han vuelto a pelearse y las cosas están un poco tensas por el bar. Iba a proponerte que te tomaras una copa y echásemos un billar, pero veo que estás bien acompañado —observó Bruno Lohse, mirando a la joven con una sonrisa pícara.
Antes de que Georg pudiera replicar, Lohse continuó hablando.
—Por cierto, está por aquí ese Hauser de la Gestapo. Anda preguntando por ti.
Sarah notó que el comandante se ponía tenso.
—Mira, precisamente por ahí viene…
—¡Mierda! Lohse, entretenle un minuto, ¿quieres?
—Pero…
—No hay tiempo para explicaciones. Haz lo que te digo, te lo ruego —le apremió con pequeños empujones.
Lohse se encogió de hombros. No entendía nada, pero Von Bergheim parecía muy apurado. Se dirigió hacia Hauser y lo interceptó a la salida del bar.
Georg se volvió hacia Sarah. Nunca le había visto tan alterado y aquello la asustó.
—Toma la llave, Sarah. Sube a mi habitación y espérame allí. Es la 212. Segunda planta —le susurró a toda velocidad como si las palabras fueran disparos silenciados de una metralleta.
Ella le miraba con los ojos muy abiertos, pálida y encogida como un pajarillo atemorizado.
—No te preocupes. Todo va bien. Es sólo que ese hombre no debe vernos juntos, ¿entiendes?
Sarah asintió y tomó la llave.
—Anda, sube. Rápido.
El comandante aguardó a que la chica desapareciera por las escaleras. Justo a tiempo, porque Hauser parecía haberle localizado y se aproximaba hacia él sin que Lohse pudiera retenerlo por más tiempo.
—Buenas noches, Sturmbannführer Von Bergheim. Estaba buscándole…
—Pues aquí me tiene. Estaba a punto de retirarme a mi habitación; el día ha sido largo. Pero puedo tomar una última copa con usted. —Georg sólo deseaba sacar del hall al policía, no fuera a ser que a Sarah se le ocurriera alguna tontería, como aprovechar la ocasión para marcharse.
—Me temo que mi visita no es de cortesía, Sturmbannführer. —El comandante no se sorprendió. Nada en Hauser era de cortesía—. Seré breve e iré directo a la cuestión: acabo de enterarme de que ha estado usted pidiendo información sobre el terrorista que estaba con Sarah Bauer.
—Efectivamente —admitió como si no hubiera mal en ello—. Ese hombre es su marido y puede resultarme útil en mi investigación.
Hauser sonrió como un reptil. Le hubiera faltado sisear para parecer más repulsivo.
—A estas alturas todavía me sorprende su ingenuidad, Von Bergheim. Tengo la sensación de que no quiere usted darse cuenta de que esa gentuza miente más que habla. Ese hombre no es su marido.
Georg se sentía como si hubiese tragado una cucharada de cicuta, aunque trató de que la amargura no se percibiera en su gesto. No sabía qué le molestaba más, si haber cogido a Sarah en otra mentira o quedar como un idiota ante Hauser. Como no tenía una respuesta digna, se limitó a encogerse de hombros con indiferencia.
—¿Eso es todo, Hauser?
No lo era. El otro quería bronca y no se iba a marchar sin ella. Fue entonces cuando empezó a sisear como una víbora.
—Escúcheme bien, Sturmbannführer, estoy harto de su prepotencia. Se cree que puede ir por ahí inmiscuyéndose en los asuntos de los demás y menospreciando el trabajo ajeno. Pero le aconsejo que en lo sucesivo sea más cauto. Tanta compasión con los enemigos del Reich puede poner en duda su lealtad a Alemania y al Führer.
A Georg le hubiera gustado pisarle la cabeza para que dejara de agitar su lengua bífida delante de sus narices. Sin embargo, no estaba dispuesto a morder el anzuelo de sus provocaciones.
—Gracias por sus consejos. Pero sé cuidarme solo. Si no quiere esa copa, me voy a la cama.
El barómetro de Hauser había rozado el límite; Georg lo notó en la congestión de su rostro, como si estuviera a punto de echar vapor por las orejas. Por suerte, decidió no explotar allí.
—Heil Hitler! —taconeó Hauser.
Georg le respondió con el saludo militar:
—Heil.
Y se quedó mirando cómo Hauser abandonaba el Commodore con el rabo entre las piernas.
—¿En qué líos andas metido, Sturmbannführer?
Tenía a Lohse de pie junto a él.
—En ninguno. Es sólo ese soplapollas con aires de Führer de Hauser.
—Ándate con ojo, amigo. Estos tipos de la Gestapo son peligrosos. Pueden buscarte un problema aunque tú no lo tengas.
Georg lo miró. Tal vez no fuera la integridad en persona, pero en el fondo era un buen tipo. Su preocupación parecía sincera.
—Descuida, lo haré.
—Anda, vete. No hagas esperar a tu dama.
Georg decidió que era preferible no sacar a Lohse de su error, así que no le habló sobre la verdadera naturaleza de la relación con aquella dama. Le dio las buenas noches y enfiló camino a las escaleras.
Estaba muy enfadado. No con Hauser, con Sarah. Estaba muy cansado de sus mentiras, de su tozudez y de su estúpido orgullo de burguesa puritana. Subió las escaleras como una locomotora, pensando en dejarle un par de cosas bien claritas. Empujó la puerta de la habitación con tanta fuerza que hubiera podido quedarse con el pomo en la mano. Mas cuando iba a dar el primer grito, se desinfló como un neumático pinchado.
Sarah le miraba aterrorizada; la cara desencajada y sin color. Se había levantado como un resorte al verle entrar, y como un resorte se había vuelto a sentar sobre el colchón, desfallecida.
El comandante Von Bergheim cerró la puerta. Sarah no quería que lo hiciera. Y se acercó cojeando hacia ella. Sarah no quería tenerlo cerca.
—¿Te encuentras bien? Tienes mala cara…
—Sí. Es que hace un poco de calor…
Sarah no le dijo que había escuchado al hombre de la Gestapo hablar de Jacob. Se había puesto tan nerviosa que había dejado de respirar. Había subido las escaleras corriendo, había entrado en la habitación a toda prisa y se había apresurado a entrar al baño del comandante a vomitar. También había usado su pasta de dientes para quitarse el mal sabor de boca. Pero nada de eso le dijo al comandante.
—Abriré la ventana.
Georg apagó las luces y abrió los cristales de par en par.
—Siéntate aquí para que te dé el aire —sugirió, acercándole un sillón a la ventana. Ella obedeció. Una brisa fresca le secó el rostro sudoroso y empezó a sentirse mejor.
Von Bergheim se asomó a la ventana. Sacó su pitillera y se encendió un cigarrillo. Su silueta negra se recortaba sobre el fondo azulado del exterior y el pitillo era un punto naranja y humeante. Si Sarah hubiera tenido un pincel en la mano, habría pintado sobre el lienzo de la ventana. Primero pinceladas salvajes que emborronaran los colores hasta hacerlos más oscuros, tan oscuros como su alma… Aunque quizá, finalmente, hubiera acariciado los contornos y difuminado las siluetas con un roce suave de pincel. Sarah quería gritar como Munch o llorar como Picasso, pero también flotar en un cielo estrellado como Matisse. Sobre aquel lienzo negro, naranja y azul habría pintado su propio cuadro expresionista, para gritar, llorar y, por último, flotar.
En la calle sonaron disparos, mas ninguno de los dos se sobresaltó. En la noche era habitual oír disparos, después un silbato y el chillido de las sirenas. París agonizaba a su manera.
Sarah se levantó y se asomó a la ventana junto a Georg. Era una noche oscura sin luna. Una sola farola iluminaba con su bombilla azul toda la calle, por la que pasó un solo coche con los faros apagados y con el motor a pocas revoluciones, como si avanzara de puntillas. Por lo demás, nada parecía tener vida en París, tan sólo ellos dos en el umbral de una ventana abierta.
Cuando Sarah se acercó a él, dejó de notar el olor a gasógeno y a podredumbre de la ciudad; junto al comandante, olía a colonia 4711 y a tabaco.
Georg dio una última calada al cigarrillo y arrojó la colilla al vacío.
—Debemos irnos ya, Sarah. No queda mucho tiempo para que ni siquiera yo pueda salir a la calle.
—Lo sé…
Georg bajó la vista para observarla y ella le devolvió la mirada. Un halo de luz azul rodeaba el rostro de Sarah y su piel parecía de terciopelo.
—Lo único bueno de una ciudad apagada es que se pueden ver las estrellas…
Georg no pudo estar más de acuerdo: estaba frente a miles de estrellas azules de terciopelo. Puede que incluso pudiera llegar a tocarlas… Alargó el brazo y acarició con el dorso de la mano el mentón de Sarah. Y ella se dejó, buscando las caricias como un gato mimoso mientras Georg dibujaba el óvalo de su cara.
Entonces cerró los ojos y él le acarició los párpados. Sarah entreabrió la boca y Georg le rozó los labios con los dedos. Sarah gimió… Georg se inclinó sobre ella y la besó en el cuello… Sarah gimió… Georg volvió a besarla… en el borde de la mandíbula…, en la barbilla…, en las comisuras de los labios…, en las comisuras de los labios…, de los labios entreabiertos… Sarah gimió… y por los labios entreabiertos de Sarah asomó la punta de su lengua. Su lengua rozó la boca de Georg… el nódulo de sus labios, el borde sus dientes… Georg gimió… Rodeó a Sarah con los brazos y volvió a besarla.
Si Sarah hubiera bebido, no se habría sentido más embriagada. El beso del comandante era suave y su aliento cálido le acarició los labios como el vapor de una taza de té antes de beber. Entre sus brazos se supo a salvo, porque aunque las piernas le flaqueaban ellos la sujetaban y no la dejaban caer. Abrió la boca y dejó que entrase aquel beso del comandante. Por fin, al cerrar los ojos, se sintió flotando entre las estrellas de Matisse, mas no flotaba sola.
Georg empezó a respirar con dificultad, no sabía si a causa del deseo o de la ansiedad, o quizá fuera su conciencia. Algo de todo eso iba a explotarle en el pecho. Se apartó de la joven para tomar aire.
—No… —murmuró ella—. No me suelte…
Sarah le abrazó con fuerza, como si tuviera frío, como si tuviera miedo. Aquello era más de lo que Georg podía soportar. Sentir el calor de su cuerpo, los pechos, las caderas, las manos en su espalda… Georg iba a reventar.
—Déjame desnudarte, Sarah… —le pidió con voz ronca.
Ella le acarició con sus preciosos ojos verdes entornados; había algo de animal en aquella mirada. Se descalzó y acompañó las manos de Georg hasta el primer botón de la blusa… Él lo desabrochó…, y el segundo…, y el tercero…, y el sujetador… Sus pechos quedaron al descubierto. Los besó primero, los acarició con la punta de la lengua después y los mordisqueó finalmente, al encontrar los pezones. Sarah gimió de nuevo, se deshizo de la blusa y del sujetador y su piel se erizó al contacto con el aire frío de la noche que entraba por la ventana. Él volvió a abrazarla, a abarcarla entera con las manos, a frotarle la piel, a apretarse contra ella. Y regresó a su boca: a sus labios, a sus dientes, a su lengua, a cada rincón de ella mientras le desabrochaba la falda y le metía la mano por dentro de las bragas.
Sarah dejó de besarle, no podía gemir y besarle al mismo tiempo. No podía soportar la presión en el pecho y el cosquilleo en el pubis, la sensación de vértigo en el estómago y la falta de riego sanguíneo en la cabeza. Se separó de Georg, anduvo hasta la cama y se tumbó en el colchón.
Georg se quitó la guerrera, y se desabrochó la camisa. Permaneció unos instantes contemplando el cuerpo desnudo de la muchacha sobre las sábanas: parecía un bosquejo sobre un lienzo, poseía la belleza conmovedora de una obra de arte. Se tumbó junto a ella y la protegió entre sus brazos.
Una noche de couvre-feu. Toda una noche para Sarah.
Sarah recostó la cabeza en el pecho del comandante y se entretuvo en jugar con su erkennungsmarke entre los dedos. Tal vez el tintineo de la placa de identificación y la cadena le impidieran escuchar el ulular de su conciencia.
Y es que Sarah se sentía bien; tan bien como cuando en Illkirch esperaba cada tarde la visita del comandante; como cuando paseaban juntos mientras él deshojaba los girasoles de Van Gogh o anudaba las zapatillas a una bailarina de Degas. Entonces, Sarah le admiraba; pensaba que su porte era el de un dios nórdico y sus ojos azules los de un príncipe teutónico, que su voz era la de un maestro sabio y su sonrisa la de un compañero leal. Que a pesar de su uniforme era el hombre más atractivo que había conocido nunca.
Sarah se sentía tan a gusto como en Illkirch. Y aunque había intentado buscar algo de culpabilidad en sus entrañas, sólo había encontrado paz. Si la guerra había hecho de ella una asesina, qué importaba que también hubiera hecho de ella una puta. Quizá mañana, con la luz del día, descubriera las manchas en la conciencia y escuchara su murmullo quisquilloso, pero esa noche no… todavía no.
Sarah acarició el brazo de Georg.
—¿Qué es esto? —susurró, pasando el dedo sobre una marca cerca del hombro.
—Mi grupo sanguíneo. Todos los miembros de la Schutzstaffel lo llevamos tatuado.
Sarah lo besó. Había besado todas y cada una de sus cicatrices, y aquel tatuaje era una cicatriz más.
Georg alargó el brazo para coger su pitillera.
—¿Quieres? —le ofreció a Sarah.
—No…
Claro, Sarah no fumaba y él lo sabía. Pero estaba acostumbrado a fumar un cigarrillo con Elsie después de hacer juntos el amor. Por eso el cabello de Elsie olía a tabaco y el de Sarah… Georg aspiró: el de Sarah olía a jabón. Lo besó y lo acarició. Volvió a dejar la pitillera en la mesilla de noche. No fumaría, prefería ocupar sus labios con los labios de Sarah y volver a hacer el amor con ella.
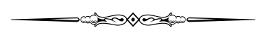
Jacob no podía dormir. Cerraba su ojo sano y trataba de dejar la mente en blanco. Pero es imposible hacerlo cuando la cabeza está llena de pensamientos. Era imposible no pensar en nada cuando tal vez aquella noche fuera su última noche en el hospital.
No estaba muy seguro de saber lo que le esperaba. El doctor Vartan había intentado explicárselo. Le había llevado al quirófano para la cura; aquél era el único lugar seguro. Los guardias entraban allí al principio, pero con la visión de la sangre y el olor a herida infectada algunos se mareaban, por eso habían optado últimamente por permanecer apostados en la puerta.
Una vez solos, el doctor Vartan le había puesto un cigarrillo encendido en la boca y mientras le levantaba el vendaje del ojo, le había hablado de cosas extrañas que Jacob no lograba comprender: tal vez fuese por el anestésico que siempre le aplicaba antes de la cura.
—No se moleste, doctor. No entiendo nada. Pero no importa. Mañana me lo cuenta usted otra vez.
—Pero sabes que podrías morir… —había insistido el cirujano.
¿Morir? ¡Por Dios que lo que menos le preocupaba era morir! ¡Cuántas veces había deseado la muerte! Y la muerte no podía ser peor que volver a Drancy, donde acabarían metiéndolo a empujones de culata en un vagón de ganado con destino a Alemania; allí también le esperaba la muerte, el agonizar trabajando como un esclavo para los boches hijos de puta. Si había de morir, era preferible hacerlo escapando.
—Está bien, Jacob. Ya veo que no tienes miedo a nada.
Eso creían todos, eso creía el propio Jacob: que no tenía miedo a nada. Pero no era cierto. Desde que mademoiselle Hirsch le había confirmado que Sarah estaba viva, Jacob había vuelto a tener miedo. Tenía miedo de no volver a verla.
—Sólo quiero estar seguro de que conoces los riesgos. Tú y nada más que tú debes decidir si seguimos adelante.
¿Conocer los riesgos? No había riesgos si Sarah estaba esperándole al otro lado de los barrotes. Si había de morir y no volver a verla, era preferible caer sabiendo que iba hacia ella.
—Sí, doctor, seguimos adelante.