CUARENTA Y NUEVE Finales,
principios
I
¿Qué es lo que vamos a hacer?, le pregunta
William a Pitt. Es una buena pregunta.
En esta mañana de septiembre de 1770 hay una
jeremiada de problemas. Dos de los tres chicos que trabajan en la
fábrica están enfermos. Han salido del kiln objetos que deberían
haber sido de la misma altura, pero no lo eran, hay tazas que no se
han pulido bien y que apoyan mal.
El carbón que utilizaron la semana pasada
para alimentar el pequeño kiln ha debilitado la estructura. Tendrán
que usar leña. Pero no hay dónde comprarla. Cuatro kilns se han
echado a perder por culpa de la mala leña, toda de mal color. El
administrador de Pitt va a enviar una gabarra de leña, por la
costa, desde sus fincas, pero William lo ve con recelo. No llegará
suficientemente seca, tras una semana en el mar, sometida al rigor
de los elementos, y demasiado pequeña, descortezada.
De manera que William se ha puesto en
contacto con el comisario del puerto, que le aconseja acudir al
almirantazgo, «porque quizá pudiéramos conseguir madera de un barco
que van a vender. Es muy de agradecer que me ayude, porque hay
quienes subirían los precios para hundirme».
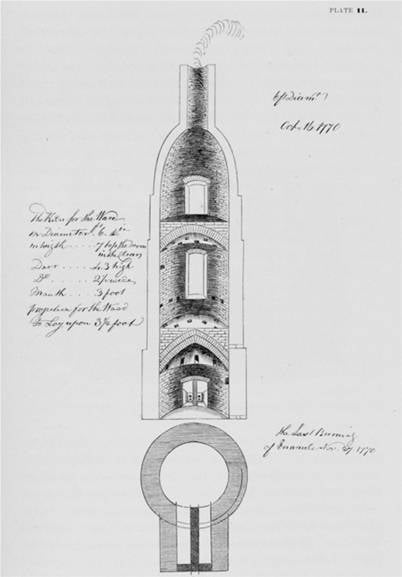
Dibujo del kiln de
Cookworthy, obra de Champion, 1770; Two Centuries of Ceramic Art in
Bristol, being a history of the manufacture of ‘The true porcelain’
by R. Champion, Hugh Owen, Londres, 1873.
De manera que compra un barco y las hachas
convierten en madera todos los mástiles, las vergas, los puentes,
que luego se sierran en piezas de un metro y se almacenan en el
taller. Y esto les lleva a los alfareros, que ahora son obreros,
varios días. William ha estado trabajando en el De Cœlo et inferno de Swedenborg, el tratado sobre
el cielo y el infierno, puliendo las enredadas frases latinas, y
una tarde llega con retraso a Coxside, a su Idea de la Porcelana, y
hay un charco de agua salada extendiéndose por el suelo del taller,
procedente del montón de madera empapada y cara.
La madera empapada se seca. ¿Cómo se hace
para secar madera en un almacén próximo al mar, en Plymouth?
Deciden utilizarla para el horneado de otoño.
En el kiln anterior a este, una de las
últimas muestras que salieron era una bellísima pieza de porcelana,
con todas las cualidades de la asiática, con el color, el esmalte
del cuerpo y el azul llevados a la perfección; todo el mundo quedó
encantado y creo que ninguno de los presentes habría dejado de
invertir 1.000 libras en acciones; pero (para infinita
mortificación nuestra), de este kiln de varios cientos de piezas no
salió ninguna que estuviese libre de humo.
La madera, impregnada de agua de mar, había
salado varios cientos de piezas de porcelana, lo cual suponía un
nuevo desastre.
Observo atentamente esta porcelana afectada
por los humos de la sal en el kiln y pienso que son bellas, un
ligero toque otoñal en las melenas del león, acostado.
II
William tiene que pensárselo de
verdad.
Me desagrada levemente hacer los
experimentos [...]. Hace ya muchos años que leí la descripción de
Du Halde del horno utilizado por los chinos [...] siempre me ha
parecido y sigue pareciéndome una serie ininteligible de
disparates, en los que nunca podría haber incurrido nadie que
supiera algo de alfarería. Y muchas veces me ha parecido lamentable
que un informe tan bueno sobre los materiales de la porcelana china
y el modo chino de tratarlos concluyeran en un informe tan
lamentable sobre la cocción del material.
Pobre padre D’Entrecolles, llevándose la
bronca por no haberse fijado bien en los procedimientos de cocción
de Jingdezhen, por no haber tomado sus notas con la debida
diligencia jesuítica.
Por primera vez, William también le echa la
culpa a su «Traicionera Memoria». Ya ha cumplido los sesenta y seis
y, según mis cálculos, debe de llevar bastantes años sin
dormir.
Ha estado hablando del futuro con Pitt y con
el doctor Mudge y Champion, y han tomado algunas decisiones.
Plymouth nunca sería el sitio ideal para la fabricación y venta de
su mercancía, con su guarnición y su clase acomodada bien surtida
de platos de postre y de vacas, y con el elevado coste y la
dificultad de la comunicación con Londres. Más capital, sagazmente
aplicado, cambiaría las cosas. La Fábrica de Plymouth de Porcelana
Nueva con Patente de Invención había llegado a un punto en que un
cambio de dirección podría llevarla más lejos.
Champion sugiere que Bristol funcionaría
bien.
III
Tras un profundo suspiro viene la
descomposición, los ajustes, la venta de maquinaria de la fábrica.
Parte del material va a Bristol, para su nueva encarnación: los
ladrillos de los kilns, las estanterías, la madera para cuerdas,
las guardas. Y los toneles de caolín y granito escocés, la pasta,
el bello cobalto negro.
Las últimas cocciones de teteras y salseras
llevan Plymouth 1770 escrito en la base,
en recuerdo de la primera empresa. El sello de estaño hay que
cambiarlo por algo un poco menos peculiar, menos alquímico, al
empezar de nuevo.
«Los molinos del señor Cookworthy están
ocupados por un tal señor Robinson», porque el muy venal señor Veal
ha encontrado un nuevo inquilino. La gente se dispersa. Muchos irán
con Champion a Bristol, otros a Londres y los demás a otras
fábricas.
Al cabo de pocas semanas empiezan a buscar
nuevos operarios. «Pintores de china para la Fábrica de Plymouth de
Porcelana Nueva con Patente de Invención. Cierto número de artistas
sobrios e ingeniosos, capaces de pintar en esmalte o azul, pueden
recibir ofertas de empleo permanente enviando sus propuestas a
Thomas Frank, Castle Street, Bristol.»
La nueva repartición queda establecida. La
recapitalización es considerable, con una inversión de cerca de
10.000 libras por parte de nuevos Amigos.
IV
William decide ceder la patente de Champion
por una cuota y un porcentaje, y se marcha.
Estamos en 1772, cuarenta años después de su
matrimonio, casi treinta desde que encontró caolín y petunse en
Tregonning Hill, veinte desde que inició sus experimentos, cuatro
desde que C. F. sonó a verdad en la jarra de porcelana hecha en la
fábrica del embarcadero.
Baja andando de Cornhill en compañía de su
yerno hacia la imprenta y librería de James Phillips, en George
Yard, en la City, a recoger el primer ejemplar de su traducción del
Cielo y el Infierno de Swedenborg, y marcha de muy buen
humor.
Hacer libros no tiene fin, dice el Profeta.
Pero en este caso sí. «El señor Cookworthy corrió con los costes de
toda la publicación», dice un registro. Le ha costado 100 libras y
algunos años. «No podía tolerar que lo distrajese de la traducción
de tal obra, llevada a cabo y publicada por un Amigo Público.
Bromeó diciendo que lo habían amonestado por ello y que le habían
preguntado de qué se trataba realmente.» El día antes habían ido a
ver una ballena varada en el Támesis e intentó un chiste, este:
«Unos dicen que es una orca y otros que una marsopa, pero yo por mi
parte no sé lo que es».
Sus amigos cuáqueros quedan abrumados por la
versión de Swedenborg hecha por William. John Sweley ha leído a
«ese enfermo mental». La sobriedad de los cuáqueros se ve amenazada
por esos disparates metafísicos.
Si hacemos Dios a nuestra imagen, el Dios de
William es un interesado. No bondadoso, quizá, son demasiados los
pesares que ha experimentado para seguir en su pietismo, pero bueno
en el detalle, y buenísimo en las sorpresas.
Por una razón así escribiría un
alfarero.
William deja su casa y se establece en
Plymouth, en clima conocido. Son tres días por un camino espantoso.
Se le ha ocurrido destilar agua de mar para los viajes largos y
está trabajando en una propuesta para curar el escorbuto a los
marineros con barriles de chucrut.