TREINTA Y SIETE Cartas edificantes y
curiosas
I
El año de 1736 «empieza con aspecto
melancólico, porque sopla el lúgubre viento del sur y cae una
lluvia perpetua», anota el infatigable doctor Huxham de Plymouth,
para su barómetro, pero William Cookworthy está muy bien.
Le va tan bien todo que puede permitirse una
esposa.
Sarah Berry es cuáquera, naturalmente, hija
menor de una amplia y respetable familia del Somersetshire, y la
joven pareja ha de declarar sus intenciones en Reuniones de
Plymouth y de Taunton, para que pueda someterse a estudio la
emisión de un «certificado de limpieza». Emprenden la vida conyugal
con un sobrio acomodo. Dios bendice a William y Sarah —a quien todo
el mundo llama Sally— con cinco hijas, Lydia, Sarah, Mary y las dos
gemelas, Elizabeth y Susannah, y todos juntos viven ahora en un
ruidoso hogar cuáquero.
William recibe visitas. Camina. Lee.
Hallarse en Plymouth, en lugar de, pongamos, Londres o Bristol, no
altera su velocidad de lectura. Los hastiados urbanitas siempre
infravaloran la vida provinciana, el modo en que se recibe y
consume la información, los periódicos, el conocimiento. Esto es un
puerto, claro. Ves llegar las noticias en torno al promontorio, las
oyes en la impresionante cantidad de ruido que hace la carga cuando
la traen a tierra. Quizá no haya tantas conferencias y experimentos
públicos como en los alrededores de Lombard Street, pero aquí las
tardes tempranas se truecan en largas noches de lectura y
conversación, mientras la Lluvia Intensa tamborilea en la
calle.
Hay muchos conductos para libros y
periódicos. Francia está más cerca que Londres, y los libros, como
el ron, entran deslizándose y se comparten festivamente. Sus
vecinos son eruditos. A veces tengo la impresión de que en el siglo
XVIII no hubo médico ni boticario ni clérigo del West Country que
no estuviera escribiendo un libro sobre el lugar en que se
encontraba.
A William le interesan los hombres
pragmáticos, la aplicación de las ideas al mundo. Se trata menos de
resolver problemas que de observar muy atentamente el mundo y el
modo en que surgen los problemas, poniendo tope a la intratabilidad
de lo que no conoces ni encuentras, y luego alejándola de un
puntapié.
El conocimiento viene a veces en inglés,
pero también suele venir en latín y en francés. El alemán es
complicado. Y ello significa que te pasas el tiempo siguiendo la
pista de las ideas por entre menciones y notas y encogimientos de
hombros en varios idiomas. Hay publicaciones que ofrecen versiones
resumidas de las conferencias, sinopsis cuyas elipsis te dejan
preocupado. ¿Qué se pasa por alto? Pides todos los años el
Resumen de los descubrimientos filosóficos de
la Real Academia de las Ciencias de París y devoras su
contenido. Este año vienen unas observaciones sobre el bezoar, un
ensayo sobre el flujo y reflujo del mar hecho en Dunquerque, un
análisis de la seda de las arañas, algo tendencioso sobre el
eclipse.
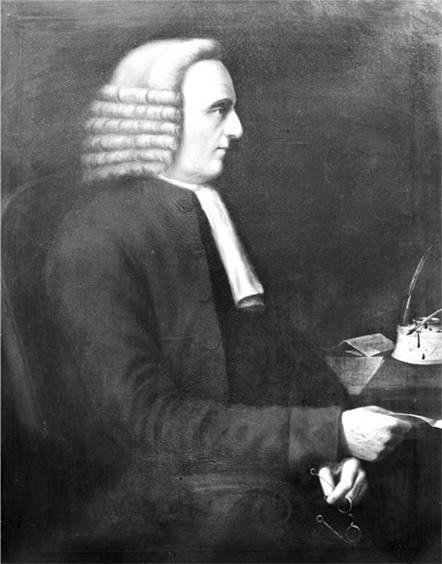
William Cookworthy, c.
1740; Wellcome Library London.
Ciertos nombres llegan una y otra vez,
regresan, se retiran.
Es como cuando estás en una cena muy ruidosa
y vas sintonizando cada vez mejor la forma de un nombre, hasta que
lo oyes reverberar. Du Halde es
insistente. Aquí es donde tienes que dejar de lado tu velarte
cuáquero. Muchas de las noticias de las partes más ocluidas de
Oriente vienen en despacho de los jesuitas. El padre Du Halde es el
editor de sus Lettres édifiantes et
curieuses, unos leves informes anuales que hacen las veces de
boletines del Mundo Desconocido. Llegan sin regularidad, como todas
las mejores publicaciones periódicas —¡Ha llegado! ¡Sigue
publicándose!—, a manos de novelistas y filósofos y científicos, y
de William, el de Notte Street.
Y en 1735 Du Halde recopila diecisiete de
estas cartas en cuatro espléndidos volúmenes, grandes y dadivosos,
con bellos mapas desplegables e ilustraciones de las fábricas
chinas de seda y palanquines llenos de damas chinas. En la portada
se ve un barco, cargado quizá de porcelana, en la dársena de un
puerto chino, rodeado de figuras chinas, con una ilustración de
Confucio, el célebre filósofo chino en la
página opuesta. Los libros se publican en inglés al año siguiente,
y luego se reimprimen una y otra vez.
II
Y hay otro nombre que se repite: el de un
metalúrgico sueco, Emanuelis Swedenborgii. Escribe en sueco, pero
William lo lee en latín. Swedenborg es superintendente de minas del
reino de Suecia y ha escrito un libro muy enjundioso, en tres
tomos, en que estudia la composición del mundo mineral. Lo que
mejor se le da es el cobre, y el cobre es un interés perenne,
porque provoca conversaciones delante de tu puerta, en el muelle,
donde quiera que te lleve el caballo, hacia el oeste, hacia
Cornualles.

Diagrama de varas
divinatorias, de Mineralogia Cornubiensis, 1778; The British Library; Mineralogia Cornubiensis (reimpresión), William
Pryce, D. Bradford Barton, Truro, 1972.
Swedenborg es un filósofo natural
obsesionado con la conversión de la energía sin forma en estructura
regular, grandes rimas cuyo eco se extiende desde los planetas a
los granos de arena. Pero también está claro que es un hombre
profundamente práctico, no solo por su condición de inspector de
minas, sino porque le intrigan las nuevas formas de descubrir vetas
minerales por medio de la varita divinatoria, la virgula divinatoria.
William lo ha acogido con entusiasmo. Ha
aprendido su utilización de primera mano, del capitán-comandante de
la guarnición de Plymouth, hombre verdaderamente respetable, y
«tras muchos experimentos sobre las piezas de metal escondidas en
la tierra y el descubrimiento real de una mina de cobre cerca de
Okehampton», ha quedado convencido de su eficacia. Hay diferentes
reacciones de la vara, escribe William en un folleto; la más fuerte
es la del oro, luego vienen el cobre, el hierro, la plata, el
estaño, el plomo, el hueso y finalmente los carbones, los
manantiales y la caliza. Pero cuidado, añade «en los terrenos
metálicos, con grandes cantidades de piedras atractivas dispersas
por la tierra... y también en los pueblos, donde hay trozos de
hierro, alfileres, etc., todo ello puede dar lugar a que se engañen
los menos atentos».
Se toma muy en serio la adivinación. No es
nada místico, es un modo práctico de explorar el mundo. Y escribe
que «tanto el avellano como el sauce responden a todas las personas
saludables que lo utilicen moderadamente y en la estación
adecuada».
Es evidente que la visión de este químico
cuáquero, serio y meticuloso, con su varilla bifurcada,
zigzagueando por un campo vacío, tuvo que provocar el ridículo.
William escribe en un folleto: «Mi consejo, si surgen debates, es
no acalorarse demasiado apostando por el éxito, sino mantener la
calma y dejar a los incrédulos con su infidelidad». En Carloggas,
cuando se alojaba en casa de su amigo Richard Yelland, «iba por el
campo con una vara de zahorí, buscando materiales».
William se ha convertido en un
Aventurero.