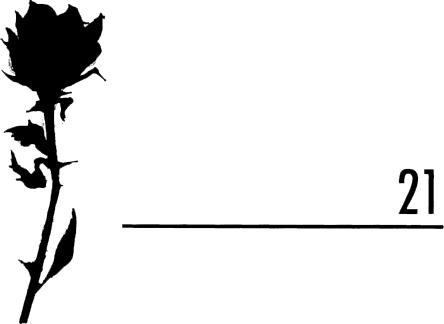Tom había temido y medio esperado que le asaltara otro ataque de náuseas cuando se aproximaran a Goethe Park. Hasta ahora, no sabía con certeza qué esperaba obtener de la visita a Hattie Bascombe, pero al menos estaba seguro de que no quería marearse delante de Sarah Spence. Todavía no le había explicado que todo lo que conocía respecto a las señas de la antigua enfermera era que vivía en el antiguo barrio de los esclavos, y eso era bastante descorazonador.
Mientras avanzaban por la calle Burleigh, los números subían de los veinte a los treinta y Tom se sentía aliviado al comprobar que no notaba síntomas de mareo. Ninguno de los dos decía gran cosa. Al aparecer la fila de casas y tiendas, antes de llegar ante la gran fachada de una iglesia color crema y después de pasar ante el campo abierto y los árboles, Tom le indicó que girara a la izquierda en la siguiente travesía y Sarah pasó ante las narices de un caballo de tiro y entre un grupo de bicicletas que entraban en la calle 55.
A su derecha, había chiquillos que tiraban de sus padres hacia los vendedores de perritos calientes y de globos. Tigres y panteras agotados se tendían en el suelo de cemento de sus jaulas. Algún que otro animal aullaba en el laberinto formado por las jaulas. Tom cerró los ojos.
A lo largo de dos manzanas, pasado el extremo sur del Goethe Park donde unos jóvenes con tejanos y camiseta jugaban al cricket ante un público formado en su mayor parte por chiquillos y perros vagabundos, las casas seguían siendo limpias y sobrias, con sus porches y buhardillas, y parterres de vistosas flores. En las aceras, las bicicletas se apoyaban en os troncos de las palmeras. Sarah subió después una pequeña cuesta, sobre la cual un grupo de cipreses se inclinaba hacia el sol, y bajó hacia un paisaje totalmente distinto.
Junto a los mugrientos ladrillos rojos y las ventanas rotas de una fábrica abandonada apareció una hilera de tabernas y de edificios ladeados, de los que sobresalían otros en la parte trasera, que se conectaban entre sí mediante galerías y pasadizos desvencijados. A ambos lados de la calle, se veían en las ventanas letreros escritos a mano que anunciaban: «SE ALQUILAN HABITACIONES, SE COMPRAN TRASTOS VIEJOS A BUEN PRECIO, ROPA USADA BARATA, SE COMPRA Y VENDE CABELLO». Los edificios de madera a ambos lados de la calle oscurecían la luz del sol. De vez en cuando, los arcos y las galerías de las construcciones altas proporcionaban a Tom visiones de patios sin sol en los que hombres ociosos se pasaban una botella. Desde las ventanas, algunos rostros miraban al exterior con la misma inexpresividad que los letreros: «HUESOS SE COMPRA GÉNERO».
—Aquí me siento como un turista —dijo Tom.
—Y yo también. Seguramente porque nunca hemos visitado esta parte de la isla. Se supone que no sabemos nada acerca de los Patios Elíseos, es como si no existieran.
Sarah esquivó un bache en medio de la estrecha calle.
—¿Es así como los llaman?
—¿No has oído hablar de los Patios Elíseos? Se construyeron a fin de sacar a la gente del antiguo barrio de los esclavos, construido sobre terrenos pantanosos y por tanto insalubres. Había cólera, gripe… Estos edificios se construyeron en un tiempo muy breve y, al poco, ya eran peores que los del bario de los esclavos.
—¿Y dónde te has enterado de todo esto?
—Fue uno de los primeros proyectos de Maxwell Redwing, allá por los años veinte. No fue de los que le proporcionaron más éxito. Aunque sí financieramente. Tengo entendido que la gente que vive aquí lo llama el Paraíso de Maxwell.
Tom se volvió en su asiento para mirar hacia atrás, a las construcciones elevadas: los muros externos formaban una especie de fortaleza y, a través de los arcos y las galerías, distinguió unas borrosas figuras que se movían en aquella especie de laberinto interior.
De nuevo surgieron a la luz del sol, donde la potente luminosidad se abatía sobre las pobres estructuras que se asentaban entre los muros de los Patios Elíseos y el antiguo barrio de los esclavos: cabañas de cartón embreado y chabolas se sostenían mutuamente a cada lado de una calle que hacía pendiente. Aquí y allá, hombres de aspecto desesperado se recostaban indolentemente en los portales y un borracho se balanceaba hacia atrás y hacia delante agarrado a una farola con la bombilla rota, girando en dirección sur-este y este-sur, como una brújula estropeada.
Las chabolas se terminaban al pie de la colina. Pequeñas casitas de madera, cada una idéntica a la otra, con un minúsculo porche cubierto y una sola ventana junto a la puerta, se alzaban en terrenos apenas mayores que los mismos inmuebles. Toda aquella zona, que debía de abarcar aproximadamente unas cuatro manzanas cuadradas, parecía opresivamente húmeda. Al final del antiguo barrio de esclavos, visible entre la nítida hilera de casitas, había un cañaveral abandonado que se había convertido en un enorme y concurrido vertedero. Más allá de la valla de rejilla que lo circundaba, se distinguía el brillante mar.
—De modo que esto es el antiguo barrio de los esclavos —comentó Sarah—. Después de haber visto el Paraíso de Maxwell, imagino que ya se está preparado para cualquier cosa. ¿Adonde vamos ahora? Tendrás la dirección, ¿no?
—Gira a la derecha —dijo Tom, que había descubierto algo entre las casitas.
—A sus órdenes —dijo Sarah, y giró por el camino que bordeaba el extremo norte del barrio.
Ante ellos apareció una casita aislada, dos o tres veces mayor que las demás y, sin duda, mucho mejor conservada. Apoyándose en el tejado, había un enorme letrero pintado a mano.
—Métete detrás de aquel almacén —ordenó Tom—. Rápido. ¡El está saliendo de casa de ella!
Sarah le miró de reojo para ver si hablaba en serio y Tom le señaló la parte posterior del almacén. Sarah cambió de marcha y pisó a fondo el acelerador. El Mercedes voló sobre el barro y las piedras del camino hasta detenerse detrás del almacén. A Tom le pareció que sólo había transcurrido un segundo desde que había hablado. Su estómago aún seguía en medio del camino.
—¿Ha sido bastante rápido para ti? —le preguntó Sarah.
El rostro de una niña pequeña con trenzas y la boca entreabierta se asomó a la ventana trasera del edificio.
—Sí.
—¿Y ahora te importaría decirme qué es lo que ocurre?
—Presta atención —le dijo él.
Al cabo de unos segundos, ambos percibieron el trote de unos cascos y el chasquido de unas riendas.
—Ahora mira hacia el camino —le indicó Tom, señalándole con la barbilla el camino por el cual habían llegado.
Por un momento que se hizo interminable, pareció como si el ruido del caballo y del carruaje se aproximara al almacén, pero luego, de repente, el sonido cambió y empezó a distanciarse. Al cabo de un par de minutos, ante sus ojos apareció un tílburi alejándose por el camino. El cochero iba vestido con un traje negro y llevaba bombín.
—¡Es el doctor Milton! —exclamó Sarah—. ¿Qué estaría…?
Un pequeño bulto nervioso apareció veloz por un lateral del edificio y saltó a los brazos de Sarah. Cuando dejó de dar vueltas y empezó a lamer la cara de Sarah, Tom comprendió que se trataba de Bingo.
Sarah levantó al perro con ambas manos, y se volvió hacia Tom, sorprendida.
—Imagino que el doctor Milton debió de verlo cerca del hospital, lo reconoció, y decidió llevárselo mientras hacía sus visitas, con la idea de devolvértelo después.
—¿En sus visitas? ¿Al barrio de los esclavos? —inquirió Sarah, apartando la barbilla para evitar la lengua de Bingo.
—Debió de pensar que me había dicho demasiado —dijo Tom—. De todos modos, ahora ya sé dónde vive Hattie Bascombe.
Sarah depositó a Bingo en el hueco detrás de los asientos.
—¿Insinúas que vino aquí para decirle a ella que no hable contigo? ¿Para amenazarla, o algo por el estilo?
—Si recuerdo bien a Hattie Bascombe, esto no serviría de nada —dijo Tom.
Sarah aparcó detrás de un montón de excrementos frescos de caballo y Tom salió del coche.
—¿Y si hubiese venido sólo a visitar a un paciente? —preguntó ella—. ¿No es posible eso, en el fondo?
—¿Quieres venir conmigo y averiguarlo?
Sarah le dirigió otra profunda mirada, luego dio unos golpecitos en la espalda de Bingo.
—Quédate aquí —le dijo, y bajó del coche.
Miró a su alrededor, a las hileras de casitas, a la valla metálica y a la enorme cantidad de basura. Las gaviotas trazaban círculos sobre ella y se lanzaban en picado. Un insoportable hedor a excrementos humanos y a podredumbre les alcanzó.
—Quizás hubiera debido agenciarme un arma —dijo Sarah—. Temo que las ratas salgan de su escondrijo y salten sobre Bingo.
Pero cruzó por delante del coche para reunirse con Tom y ambos subieron al porche. Tom llamó dos veces con el puño en la puerta.
—Vayase de aquí —exclamó una voz en el interior de la casita—. ¡Fuera! Ya he tenido bastante. No quiero saber nada más de usted.
Sarah retrocedió hasta bajar los peldaños y miró hacia el coche.
—Hattie…
—¡Ya se lo he dicho! ¿Quiere que se lo repita?
Oyeron cómo ella se acercaba lentamente a la puerta y luego proseguía con un tono de voz más bajo:
—He tenido que aguantarlo durante treinta años, Boney. Ya no quiero verlo ni una vez más.
—Hattie, no soy Boney —dijo Tom.
—¿No? Entonces imagino que será Santa Claus.
—Abre la puerta y lo verás.
Hattie entreabrió la puerta y se asomó. Unos ojos negros y precavidos inspeccionaron la alta figura de Tom y se volvieron luego hacia Sarah. La rendija de la puerta se abrió un poco más. Su cabello blanco formaba una masa espumosa desde la frente hacia atrás y las arrugas de su rostro, que parecían de amargura, expresaron una curiosidad sorprendentemente juvenil.
—Bueno, en cualquier caso eres un tipo importante, ¿no? ¿Os habéis perdido? ¿Cómo es que conoces mi nombre? —Entonces miró detenidamente a Tom y sus rasgos se suavizaron—. ¡Oh, Dios del cielo!
—Tenía la esperanza de que me reconocieras —dijo Tom.
—Si no te hubieses convertido en un gigante, te habría reconocido enseguida.
Tom se volvió para presentar a Sarah, que aguardaba tímidamente en el pequeño patio delantero, con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones cortos.
—¿Sarah Spence? —repitió Hattie—. ¿No me dijo Nancy Vetiver, en aquel entonces, que habías visitado a nuestro muchacho en el hospital?
Tom rió ante la excelente memoria de aquella increíble mujer.
—Es posible —respondió Sarah—. Pero ¿cómo puede usted recordar…?
—Recuerdo a todos aquellos que fueron a ver a Tom Pasmore. Creo que era el muchachito más abandonado que haya visto nunca en todo el tiempo que trabajé en el Shady Mount… Lo eras, ¿sabes? —le dijo a Tom—. Pero espero que una gente tan correcta como estos dos jóvenes no tenga intención de pasarse todo el tiempo aquí en el porche. Vais a entrar, ¿no?
Hattie les sonrió, retrocedió un paso para sujetar la puerta y dejar que Tom y Sarah entraran en la casa.
—Oh, es muy bonita —exclamó Sarah, un segundo antes de que Tom pudiera decir lo mismo.
El suelo estaba cubierto de alfombras raídas, pero limpias, y cada centímetro de la pared había sido decorado con cuadros enmarcados de todo tipo: retratos, paisajes, fotografías de niños, de animales, de parejas, de casas. Al cabo de unos segundos, Tom observó que la mayor parte eran recortes de revistas. Hattie también había enmarcado postales, artículos de periódicos, cartas, poemas manuscritos y páginas de libros. El brillo de las sillas de respaldo abatible y de la mesa aumentaba con el resplandor de unas lámparas de bronce. Su cama era una lustrosa tarima de nogal, suavizada por muchos almohadones con fundas de tela. Su mesa muy bien podía haber pertenecido a George Washington. En una esquina, una jaula enorme contenía en su interior un halcón disecado. El efecto general era de gran exuberancia. Sobre un hornillo de gas que había junto al frigorífico apoyado en la pared del fondo, cubierta como las demás con fotografías enmarcadas, un calentador de agua abollado, color rojo bombero, lanzaba al aire un chorro de vapor. Tom vio fotos de Martin Luther King, de John Kennedy, de Malcolm X, de Paul Robeson, de Duke Ellington y un autorretrato de Rembrandt con una túnica dorada, el cual mostraba la más desconcertante e inteligente expresión que Tom hubiese visto jamás en un rostro.
—Hago lo que puedo —explicó Hattie—. Vivo cerca del mayor depósito de muebles de todo Mill Walk y soy un poquitín mañosa… Al parecer, la gente rica prefiere tirar las cosas antes que dárselas a alguien, en la mayoría de los casos. Yo incluso sé de qué casas procede la mayor parte de mis cosas.
—¿Ha conseguido todo esto en la basura? —preguntó Sarah.
—Hay que escoger con cuidado, luego lo friegas y lo pules. La gente de por aquí sabe que soy muy aficionada a los cuadros, así que me traen marcos y cosas así cuando los encuentran.
El calentador del agua empezó a silbar.
—Estaba preparando un poco de té para Boney, pero no quiso quedarse. Lo único que le interesaba era intimidar un poco a la pobre Hattie. Vosotros no llevaréis tanta prisa, ¿verdad?
—Nos encantará tomar un poco de té, Hattie.
La mujer vertió parte del agua en una tetera y la tapó. Sacó de un armario amarillo tres jarritas de distinto tipo y las colocó sobre la mesa, junto con un cartón de leche y azúcar en un bol plateado. Luego se sentó con ellos y empezó a explicar a Sarah cosas sobre los propietarios originales de algunas de sus cosas, mientras aguardaban a que terminara de hacerse la infusión.
La enorme jaula había pertenecido a Arthur Thielman; mejor dicho, a la mujer de Arthur Thielman: a la primera. Lo mismo que las lámparas de bronce. Algunos zapatos, sombreros y otra ropa habían sido también de la señora Thielman, ya que después de que ella muriera, su esposo se había desprendido de todo lo suyo. El pequeño pupitre pasado de moda donde guardaba sus papeles, así como el viejo sofá de piel, procedían de un famoso caballero cuyo nombre era Lamont von Heilitz, que se había desprendido de la mitad de sus muebles cuando hizo algo —Hattie no sabía qué— en la casa. En cuanto al marco dorado del señor Rembrandt…
—¿El señor Von Heilitz famoso? —exclamó Sarah, como si el nombre le extrañara—. ¡Si debe de ser la persona más inútil del mundo! Nunca sale de su casa y nunca ve a nadie… ¿Cómo puede ser famoso?
—Eres demasiado joven para haber oído hablar de él… Creo que el té ya estará listo —dijo Hattie, empezando a servirles—. Y debe de salir de casa de vez en cuando, imagino, ya que a veces me hace alguna visita.
—¿Viene a verte? —preguntó Tom, ahora tan sorprendido como Sarah.
—Algunos antiguos pacientes vienen a verme de vez en cuando —le explicó, sonriente—. El señor Von Heilitz me trajo algunas de las cosas que habían pertenecido a sus padres, en vez de tirarlas a la basura y obligarme a arrastrarlas hasta aquí. Puede que os parezca un viejo estrafalario, pero para mí es como ese retrato del señor Rembrandt que cuelga de la pared. —Hattie tomó un sorbo de té—. También fue a verte a ti, ¿no? Cuando tuviste el accidente.
—Pero ¿por qué es famoso? —preguntó Sarah.
—Entonces todo el mundo conocía a La Sombra —explicó Hattie—. Era el personaje más famoso de Mill Walk. Creo que era el detective más importante del mundo, como cualquiera de esos que podáis haber encontrado en algún libro. Puso nerviosa a muchísima gente, sin duda. Tenían demasiados secretos y temían que él se enterara de todo. Aún sigue fastidiándolas. Pienso que un montón de individuos de esta isla sería más feliz si él muriera pronto.
Sarah dirigió una mirada significativa a Tom y éste le preguntó a Hattie:
—¿Ha venido el doctor Milton para advertirte que no hablaras conmigo?
—Deja que te pregunte una cosa: ¿estás haciendo gestiones para demandar al Shady Mount? ¿Y quieres que Nancy Vetiver te ayude a conseguirlo?
—¿Es eso lo que él te ha explicado?
—Porque tuvieron que practicarte una segunda operación… Ellos se equivocaron en la primera, ¿sabes? Le he dicho que tú no eras tan estúpido. Que de haber querido demandarlo, lo habrías hecho hace mucho tiempo. Pero si es eso lo que pretendes, Tom, adelante… Puede que no consigas ganar, pero podrás empañar un poco su reputaron.
—¿La del doctor Milton? —preguntó Sarah.
—En una ocasión, Hattie me dijo que me guardase el cuchillo y se lo clavara en su mano pálida y regordeta.
—Deberías haberlo hecho. En cualquier caso, si quieres a dirección de Nancy, yo la tengo. Veo a Nancy una vez a la emana. Se deja caer por aquí para charlar. Boney puede hacer que me echen de aquí y eso sería más duro de lo que se imagina.
—¿Te dijo que te echaría? ¿No es tuya esta casa?
—Que tendría que empezar a mover mi culo negro, fueron sus palabras. Todos los meses, excepto junio, julio y agosto, pago el alquiler a un hombre que pasa a cobrarlo para a Redwing Holding Company. Jerry Hasek, se llama, y es justo el tipo que enviarías si quisieras asustar a una vieja de setenta y siete años para que te pagase el alquiler. No debe le servir para nada más. En septiembre se lleva de una sola vez el dinero de cuatro meses. En verano se va al Norte con os Redwing, con otros dos malhechores que están a las órdenes de Ralph Redwing.
—Lo conozco —dijo Sarah—. Bueno, sé quién es. Tiene a cara con cicatrices del acné y siempre parece preocupado por algo.
—Ese mismo. Viene a cobrarme el alquiler.
—¿Y tú lo conoces? —preguntó Tom a Sarah.
—Claro. Es el chófer de Ralph, cuando éste usa el coche, también es algo así como un guardaespaldas.
—¿Así que vas a ajustarle las cuentas a Boney? —preguntó Hattie—. A mí no me da esa impresión.
—No —dijo Tom—. Sólo le vi esta mañana en el hospital. Le pregunté por Nancy y él me contestó que la habían suspendido de empleo. Pero no quiso decirme por qué razón. Imagino que tampoco quería que me lo dijeses tú.
Hattie frunció el entrecejo al inclinarse sobre su jarrita de té, y todas las arrugas de su rostro se marcaron de forma alarmante. Una especie de rabiosa tristeza se había apoderado de ella, y Tom comprendió que siempre había estado allí, subrayando todo cuanto ella decía.
—Este té ya está frío. —Hattie se levantó y se dirigió al fregadero, donde empezó a lavar las jarritas—. Imagino que ese hombre ha muerto. El agente al que hirieron de un disparo. Me recuerda los viejos tiempos, con Barbara Deane.
—Mendenhall —dijo Tom—. Sí, murió esta mañana. Vi cómo sacaban su cadáver del hospital.
Hattie se recostó en el fregadero.
—¿Consideras que Nancy Vetiver era una mala enfermera? —le preguntó.
—Creo que era la única tan buena como tú —dijo Tom.
—Esa muchacha es una enfermera, lo mismo que yo —puntualizó Hattie—. Podría haber sido una doctora, pero nadie se lo permitió, así que hizo lo único que podía. Como no tenía dinero suficiente para estudiar medicina, se matriculó en la escuela de enfermeras de Santa María de las Nieves, lo mismo que yo. Cuando vieron lo buena que era, la contrataron en el Shady Mount. —Miró a ambos con la misma rabiosa tristeza que Tom había percibido antes—. No se puede decir a alguien como nosotras que haga mal su trabajo. No se nos puede decir: «Haz mal tu trabajo, hoy queremos que no hagas bien tu trabajo». —Hattie bajó la cabeza y cruzó los brazos sobre su pecho—. Esta isla, vaya sitio. Mill Walk puede ser un lugar maldito.
Entonces les dio la espalda y pareció quedarse ensimismada mirando la pared con las fotografías enmarcadas.
—Estas últimas semanas, Nancy ha venido en un par de ocasiones. Pero parece que las cosas han empeorado. Mirad, si la han suspendido del empleo, eso significa que no puede conservar su vivienda, ya que el apartamento es propiedad del hospital. Ellos se lo dijeron. Se lo advinieron. —De nuevo Hattie se volvió hacia ellos—. ¿Sabéis lo que os digo? Boney está asustado por algo. Si te dijo que Nancy estaba suspendida de su empleo, no tenía sentido mentir acerca del motivo.
Hattie volvió a cruzarse de brazos y su semblante se pareció sorprendentemente al del halcón disecado que tenía en la jaula.
—Esto me pone enferma, maldita sea. Porque casi estuve a punto de creer a ese hombre —dijo, alzando los ojos hacia Tom—. Todo este asunto me pone enferma. Dos tipos de leyes, dos tipos de medicina. Boney presentándose aquí, todo meloso y suave, y diciéndome que si hablaba contigo tendría que «responder de mi deslealtad», así lo dijo. Que sería tan duro para él como cuando tuviera que echar a Nancy del hospital. ¡Esta vez ha ido demasiado lejos!
Pareció a punto de inflamarse cuando cruzó el espacio que le separaba de Tom. Era como si el halcón hubiese resucitado y se precipitara hacia él. Hattie apoyó en su hombro una mano vieja y delgada, y Tom sintió que le sujetaba firmemente con su garra.
—El no sabe lo que tú eres, Tom. Cree saberlo y piensa que lo conoce todo sobre ti. Piensa que serás como todos los demás… excepto uno. Ya sabes a quién me refiero, ¿no?
—A La Sombra. —Tom se volvió hacia Sarah, que sorbía su té y le observaba tranquilamente por encima del borde de la taza—. Has mencionado algo acerca de una mujer llamada Barbara Deane. ¿También era una enfermera?
—Durante algún tiempo. Barbara Deane fue tu comadrona. —Hattie le clavó los dedos en el hombro—. ¿Quieres ver a Nancy Vetiver? Si lo deseas, puedo llevarte a su lado.
—Yo también quiero ir —dijo Sarah.
—Tú no sabes dónde se encuentra ella —dijo Hattie, volviéndose bruscamente hacia Sarah.
—Apuesto a que sí. El doctor Milton, o quienquiera que sea, pretende asustarla para que ella haga lo que ellos quieren, ¿no es así? De modo que ¿quiénes son los propietarios del hospital? Y… ¿de qué más son propietarios?
Hattie asintió.
—¿Vestida así? ¿Con esa pinta? No puedes.
—¿Qué es lo que no puede? —inquirió Tom.
—Ir contigo a los Patios Elíseos.
Tom alzó los ojos hacia Hattie, que fruncía el entrecejo, divertida y sorprendida a la vez.
—Déme algo para ponerme encima, pues. No me importa lo que sea. Sólo necesito algo que me tape.
—Aquí tengo algo que puede servir —dijo Hattie.
Se dirigió al otro extremo de la estancia, se arrodilló junto a la cama y de debajo sacó un baúl. Abrió la tapa, apartó varios pliegues de telas brillantes y extrajo una prenda larga y de color negro, sin forma precisa.
—Nadie ha vuelto a ponerse esto, después de la señora de Arthur Thielman.
—¿Qué es? —preguntó Tom—. ¿Un paracaídas?
—Es una capa —contestó Sarah, dando un salto para probársela—. Es perfecta.
El forro rojo lanzaba reflejos sobre la seda negra mientras Sarah hacía volar la capa sobre sus hombros; de repente la prenda se plegó, se balanceó y volvió a recuperar sus pliegues naturales, cubriendo a Sarah desde el cuello hasta los pies. De inmediato pareció más sofisticada y diez años mayor: una persona completamente distinta.
Por un instante, Tom pensó que estaba viendo a Jeanine Thielman.
—¡Uau! ¡Me encanta! —exclamó Sarah, volviendo a ser la Sarah Spence de siempre.
Luego dio media vuelta y avanzó majestuosamente hacia la ventana, por la que se asomó para ver si su perro seguía donde lo había dejado. Seguramente debía estar allí, ya que Sarah se irguió y dio media vuelta, apareciendo bajo la capa sus zapatillas de tenis.
—¿La abuela de Jamie solía llevar esto? ¿Gimo era esa mujer?
Hattie lanzó una significativa mirada a Tom y dijo:
—Mete dentro tu cabello, álzate el cuello, mantén la capa errada por delante y ya estaremos a punto para ir a ver a Nancy Vetiver, imagino. Mientras vayas a mi lado, nadie se meterá contigo.
Hattie les indicó que salieran. Fuera les aguardaba el ardiente sol, el hedor dulzón y mareante procedente del vertedero, los círculos interminables de las gaviotas y las hileras le casitas idénticas.
Bingo ladró una sola vez y luego reconoció a Sarah.
—¿Cómo van a meterse tres personas y un perro en ese coche? —inquirió Hattie.
—¿No le importa ir sentada en el regazo de Tom? —preguntó Sarah.
—No, si a él no le importa —dijo Hattie—. Podemos dejar el coche en la calle frente al Paraíso de Maxwell. Un amigo mío lo vigilará para que no le pase nada. Y al perro también.
Hattie subió después de Tom, parecía pesar menos que Bingo. Como si se tratara de una niña pequeña, Tom podía ver por encima de su cabeza.
—Tuaregs y corsarios, allá vamos —exclamó Sarah, dando media vuelta en el estrecho camino.
—Que Dios nos ayude —murmuró Hattie.
No tardaron en penetrar en la oscuridad de los primeros edificios de apartamentos. Hattie señaló a Sarah que girara por un sendero empedrado, casi invisible bajo la sombra de un pasaje abovedado y luego por varias esquinas, ante paredes desconchadas y ventanas con las persianas cerradas, hasta que salieron a un pequeño patio empedrado con un fragmento le cielo arriba, como si lo contemplaran desde el fondo de un pozo. A cada lado se veían ventanas con rejas y sólidas puertas, el aire olía a rancio. Una de aquellas pesadas puertas chirrió al abrirse y se asomó un hombre barbudo, que llevaba gorra y un delantal de cuero. Antes de reconocer a Hattie, frunció las cejas al ver el coche, pero inmediatamente consintió en vigilar el automóvil y al perro durante media hora. Hattie lo presentó como a Percy, quien cogió al amistoso perro bajo el brazo y les condujo al interior de uno de los edificios, para continuar escaleras arriba, a través de enormes salas desiertas y de pequeñas estancias repletas de bolsas y toneles. Bingo lo miraba todo con enorme interés.
—¿Quién es ese Percy? —susurró Tom a Hattie.
—Un comerciante de huesos y cabello humano —respondió ella.
El hombre les guió por una sala polvorienta y de nuevo salieron a la misma cuesta de antes. Se encontraban al otro lado de la calle, en el Paraíso de Maxwell.