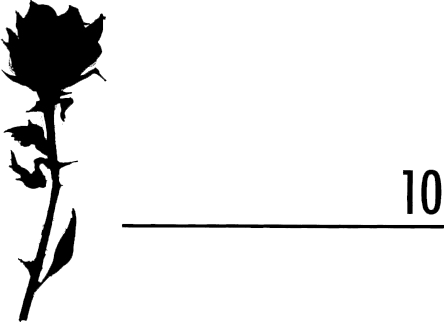Tom pasó la tarde de ese día escribiendo en una pequeña Olivetti portátil, que a petición suya le habían regalado sus padres el año anterior, pero lo que escribió fue una carta, no el torpe inicio de una novela policíaca. Aquella carta iba dirigida al capitán Fulton Bishop, el detective al que se hacía referencia en el Eyewitness. La volvió a redactar después de cenar y la escribió de nuevo por la noche. Firmó la carta como «Un amigo».
Eran las nueve de la noche cuando dobló la carta y la metió dentro del sobre. El teléfono había sonado dos veces mientras la escribía, pero no había interrumpido su trabajo. Había oído cómo se cerraba la puerta de atrás y luego el sonido de un coche que arrancaba y seguidamente se alejaba, de modo que sólo uno de sus padres estaba en casa. Pensó que era una buena ocasión para salir sin tener que responder a preguntas pero, por si acaso, metió la carta entre las páginas de La dama del lago y sujetó el libro bajo el brazo antes de abandonar su habitación.
Desde el rellano de la escalera, Tom vio que las luces estaban encendidas en la salita de estar y que la puerta de la habitación que había al otro lado de la escalera estaba cerrada. El ruido de voces airadas salió a su encuentro.
Tom descendió silenciosamente por las escaleras. Cuando sólo faltaban unos peldaños para llegar abajo, oyó el ruido del pomo de la puerta de la biblioteca, y de forma inconsciente se irguió al abrirse ésta, dando paso a una ola de gritos y disparos. Su padre se recortó sobre un fondo de humo oscilante de color azul pálido, igual que una silueta ante la entrada de una gruta.
—¿Te crees que estoy sordo? —inquirió su padre—. ¿Piensas que no puedo oír cómo te arrastras por la escalera como un cura en un burdel?
—Sólo iba a salir un momento.
—¿Y qué diablos vas a hacer fuera a estas horas de la noche?
Victor Pasmore había cruzado el límite entre estar un poco bebido y un poco borracho, lo cual quería decir que oscilaba entre una benevolente alegría y el malhumor.
—Es que tengo que entregar este libro a Sarah Spence. —Lo tendió hacia su padre, que echó un vistazo a la cubierta mientras miraba de soslayo a su hijo—. Ella me pidió que se lo llevara cuando hubiese terminado los deberes.
—Sarah Spence… —murmuró su padre—. Erais muy buenos amigos.
—De eso hace mucho tiempo, papá.
—En fin, haz lo que te dé la gana. ¿Qué voy a decir? —Se volvió para echar una ojeada al interior de la salita, donde los ruidos del televisor aumentaban dramáticamente: chirridos de neumáticos y más disparos—. Supongo que habrás terminado tus deberes, ¿eh?
—Sí.
Su padre rumió por un segundo algún pensamiento no formulado y volvió a mirar al interior de la gruta oscilantemente azulada.
—Entra un segundo, ¿quieres? No pensaba decirte nada sobre esto, pero…
Tom siguió a su padre a la sala del televisor. Victor se aproximó a la mesita que había junto a su sillón y cogió un vaso medio vacío. La pantalla estaba ocupada por una mujer que hacía muecas mientras sostenía una botella de detergente líquido y, de pronto, la música se hizo mucho más estridente.
Victor tomó varios tragos seguidos, regresó a su sillón y se sentó sin apartar los ojos del televisor.
—Hace un rato he recibido una curiosa llamada. De Lamont von Heilitz. ¿Tienes idea de por qué?
Tom permaneció en silencio.
—Estoy esperando, pero todavía no he oído nada.
—Yo no sé nada.
—¿Qué supones que quería ese viejo estúpido? No había vuelto a telefonear desde que murió la madre de Gloria y nos mudamos aquí.
Tom se encogió de hombros.
—Pues quería invitarte a cenar. Que yo sepa, Lamont von Heilitz nunca ha invitado a nadie a cenar. Se limita a permanecer sentado todo el día en ese enorme caserón y se cambia de traje cada vez que sale fuera para cortar algún diente de león del césped de la entrada. Lo sé porque lo he observado. La única vez que le vi comportarse como un ser humano fue cuando sufriste el accidente y me dio libros para que los leyeras. Y eso, en mi opinión, más que hacerte algún bien te perjudicó.
Victor Pasmore se llevó el vaso a la boca y bebió mientras observaba a Tom por encima del borde como si pretendiera desafiarle. Pero Tom permaneció en silencio y su padre retiró el vaso al tiempo que se pasaba la lengua por los labios.
—¿Sabes cómo solían llamarlo? La Sombra. Porque es como si no existiese. Hay algo anormal en él. Hay gente a la que sigue por todas partes una especie de mal olor… Tienes que saberlo, puesto que pronto habrás de salir al mundo. Algún día tendrás tu negocio, muchacho. Ya sé que es muy duro, pero tendrás que ganarte la vida, y debes saber que hay gente a la que es mejor evitar. Lamont von Heilitz no ha trabajado ni un solo día en toda su vida.
—¿Y por qué ha telefoneado?
Victor volvió a dirigir su atención al televisor.
—Para invitarte a cenar. Le he dicho que debías ser tú quien tomara la decisión. No quería decírselo directamente a la cara. Deja que pasen un par de semanas, y que se le olvide.
—Ya me lo pensaré —dijo Tom, dirigiéndose hacia la puerta.
—Sospecho que no me has estado escuchando —dijo Victor Pasmore—. No quiero que tengas nada que ver con ese tipo raro. No puede traerte nada bueno. Tu abuelo te diría lo mismo.
—Creo que será mejor que me vaya —dijo Tom.
—Ve con cuidado.
Fuera, en medio de la cálida y húmeda oscuridad, surgió ante él un gato negro y gordo. Era Corazón, el gato de los Langenheim.
—Cory, Cory, Cory —canturreó Tom, agachándose para acariciar la sedosa espalda del animal.
El enorme gato restregó su pesado cuerpo contra las piernas de Tom. Este rascó la cabeza en forma de cuña de Corazón, que le observó con sus misteriosos ojos amarillos y luego trotó delante de él por el sendero, en dirección a la calle, con la cola levantada como una bandera. Cuando llegaron a la acera, el gato se detuvo un instante a su lado, en medio de un círculo de luz. Tom avanzó un paso hacia la izquierda, en dirección a An Die Blumen, camino a The Sevens, la calle donde los Spence habitaban una extravagante construcción de estilo español con treinta habitaciones, un patio interior, una fuente y una capilla transformada en sala de proyecciones. Corazón ladeó la cabeza y la luz procedente del farol de la calle hizo sus ojos misteriosamente transparentes. Empezó a cruzar la calle con paso seguro, inaudible, para desaparecer en medio de la oscuridad, entre la casa de los Jacobs y la del señor Von Heilitz.
Tom tragó saliva. Miró primero la carta que sobresalía del libro que llevaba en la mano y luego al otro lado de la calle, a las ventanas cubiertas con gruesos cortinajes de la casa de Von Heilitz. Toda la tarde había estado viendo la imagen del rostro pálido del señor Von Heilitz, contemplándole desde el asiento trasero de un abollado sedán verde, con una mirada de total reconocimiento.
Tom se encaminó hacia An Die Blumen a través de charcos de luz que alternaban con zonas de sombra con forma de reloj de arena. Llegó junto al buzón rojo de la esquina de An Die Blumen y sacó de entre las páginas de la novela el largo sobre blanco. Lo que en él había mecanografiado poseía un tono turbadoramente adulto y autoritario: «Capitán Fulton Bishop, Oficina Central de la Policía, Sección de Homicidios, Armory Place, Mill Walk, Distrito Uno». Tom metió el sobre en el buzón por la rendija abierta, lo volvió a sacar parcialmente y luego lo empujó hasta que sus dedos tocaron el tibio metal. Al fin soltó el sobre y, un segundo más tarde, oyó que caía blandamente sobre el montón de cartas dentro del buzón.
Con un repentino abatimiento, miró por An Die Blumen hacia la esquina de The Sevens, donde una cabina telefónica de madera se erguía medio devorada por una enorme buganvilla. Echó a caminar lentamente manzana abajo.
El interior de la cabina estaba impregnado por el perfume espeso y potente de la buganvilla. Tom dudó sólo un instante, en el que deseó verdaderamente haber sido capaz de torcer por The Sevens y llamar a la puerta de Sarah Spence, luego marcó el número de información telefónica. La operadora le dijo que había cuatro abonados bajo el nombre de Lamont von Heilitz. ¿Le interesaba el de la calle Ranelagh, de Eastern Shore Road, o…?
—Ese mismo —confirmó—. El de Eastern Shore Road.
Cuando consiguió el número, volvió a marcar. El teléfono sonó dos veces hasta que contestó una voz sorprendentemente joven.
—Debo de haberme equivocado de número —se excusó Tom—. Quería hablar con el señor Von Heilitz.
—¿Eres Tom Pasmore? —inquirió la voz.
—Sí —dijo tan bajito que apenas pudo oír su propia voz.
—Al parecer, tu padre no quiere que aceptes mi invitación a cenar. ¿Estás en casa?
—No, estoy en la calle —dijo Tom—. En una cabina telefónica.
—¿En la de la esquina?
—Sí —susurró Tom.
—Entonces te veré en unos instantes —dijo el anciano con voz vibrante, y colgó.
Tom dejó el auricular en la horquilla. Se sentía intensamente asustado, e intensamente vivo.
Un fuerte olor se desprendía del tabique apergaminado de la buganvilla en flor. Lagartijas y salamandras se escurrieron entre la hierba y se alejaron a lo largo de oscuros muros de yeso.
Tom retrocedió hasta Eastern Shore Road y torció a la izquierda. Detrás de las casas, el mar golpeaba rítmicamente la orilla. Un carruaje, tirado por caballos, bajó traqueteando por Eastern Shore Road. El cochero vestía un pulcro uniforme gris que casi resultaba invisible en la oscuridad de la noche y los caballos eran bayos idénticos, de musculatura brillante y cuello arqueado. El carruaje pasó suavemente junto a Tom, haciendo tan poco ruido que parecía la imagen surgida de un sueño. Sin embargo, parecía tan indiscutible su realidad, que Tom tuvo la sensación de que el sueño era él. La elegante aparición continuó más allá de la esquina y siguió por el norte, hacia la residencia de los Redwing.
En casa de Lamont von Heilitz, la luz se escapaba por las rendijas de los cortinajes de las ventanas lanzando rayos y destellos.
Cuando Tom llegó frente a la puerta de Von Heilitz, dudó del mismo modo que lo había hecho antes de echar la carta al buzón. Sentía deseos de escapar volando por la calle y subir a su habitación. Por un momento, Tom lamentó todo lo que le había impulsado a aprovecharse del pobre Dennis Handley y de su coche. En ese momento hubiera querido renunciar y volver a casa, elegir lo ya conocido en vez del misterio de lo ignorado. En momentos decisivos como aquél, mucha gente daba la espalda a lo que no conocía, porque su miedo —y no sólo el riesgo— era excesivamente grande. Esa gente elegía decir que no. Tom Pasmore hubiera querido decir que no; en cambio, alzó la mano y llamó a la puerta.
Lógicamente, en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba haciendo.
La puerta se abrió inmediatamente, como si el anciano estuviese detrás, aguardando a que Tom se decidiese.
—Bien —dijo Lamont von Heilitz.
Hasta ese momento, en que su mirada se encontró con un par de ojos completamente azules, Tom nunca se había dado cuenta de que aquel hombre era casi tan alto como él.
—Muy bien, de hecho. Por favor, Tom Pasmore, entra.
El anciano se apartó a un lado y Tom entró en la casa.
Al principio se sintió demasiado sorprendido para hablar. Había esperado encontrar lo que en Eastern Shore Road se denominaba un interior doméstico. El vestíbulo podía ser un espacio cerrado o no, pero tenía que dar a una sala de estar llena de sofás, mesitas y sillas, y quizás un enorme piano. Más allá habría una salita menos formal, aunque amueblada con el mismo estilo. En alguna parte, una puerta se abriría a un gran comedor, por lo general con las paredes llenas de retratos de antepasados (aunque no forzosamente de auténticos antepasados). En un lateral, al fondo, habría una puerta, quizás una puerta secreta, que daría a una sala de billares con paneles de madera de nogal o de palisandro. Otra puerta conduciría a una enorme cocina moderna. Tendría que haber una biblioteca con vitrinas para los libros o una galería de obras de arte o, incluso, un invernadero. Una elegante escalinata conduciría a los dormitorios y a los vestidores, y una estrecha escalera apartada llevaría a las dependencias del servicio. En todo —alfombras orientales, esculturas, cuadros realzados por marcos voluminosos y su propia luz indirecta, almohadones, en las revistas adecuadas…— habría la impresión generalizada de un lujo declarado o sobreentendido, de un dinero invertido conscientemente para obtener comodidad y esplendor.
Sin embargo, la casa de Lamont von Heilitz no se parecía en absoluto a lo que Tom había imaginado.
Su primera impresión fue de haber entrado en un almacén. La segunda, que se hallaba en una extraña mezcla de tienda de muebles, oficina y biblioteca. El vestíbulo de la entrada y la mayoría de las paredes de la planta baja se habían eliminado, de modo que la puerta de la calle se abría directamente a una única y grandiosa estancia. Esta enorme habitación estaba llena de archivos, pilas de periódicos, mesas corrientes de oficina, algunas cubiertas de libros y otras llenas de tijeras, tubos de pegamento y recortes de periódico. Los divanes y las sillas aparecían esparcidos al azar en un laberinto de periódicos y archivos. Por toda la habitación, antiguas lámparas de pie y pantallas de biblioteca resplandecían débilmente como brillantes estrellas o esparcían una suave iluminación como los faroles de la calle. Al fondo de la asombrosa estancia, apoyada contra unas paredes forradas de caoba, había una mesa de comedor estilo Sheraton cubierta con un mantel de lino y una botella de vino tinto de Burdeos junto a una pila de libros. Entonces Tom descubrió el muro de libros que se alzaba junto a la mesa y se dio cuenta de que al menos tres cuartas partes de las paredes de la enorme estancia estaban cubiertas de libros ordenados en unos estantes que llegaban hasta el techo. Frente a estos muros de libros había sillas de respaldo alto, sillones de piel y mesitas de centro sobre las cuales descansaban lámparas de bronce y pantalla verde. Entre las zonas de las paredes dedicadas a librería se alzaban franjas forradas con la misma madera oscura que se veía detrás de la mesa de comedor. De todos esos paneles colgaban cuadros, y Tom identificó acertadamente un paisaje de Monet y una bailarina de Degas. (También vio, aunque sin reconocerlos, cuadros de Bonnard, Vuillard, Paul Ranson, Maurice Denis y un dibujo de flores de Joe Brainard, que no desentonaba en absoluto.)
Dondequiera que mirase, descubría algo nuevo. Un enorme globo se alzaba sobre su soporte encima de uno de los escritorios. Una complicada bicicleta se apoyaba contra uno de los archivos y, entre otros dos, colgaba una hamaca junto a la cual había un aparato para remar. En el fondo de la sala, sobre una mesa maciza, se alzaba el más impresionante equipo de alta fidelidad que Tom hubiese visto jamás: unos potentes altavoces colgaban de cada uno de los rincones de la estancia.
Con una expresión parecida al asombro, se volvió hacia el señor Von Heilitz, quien mantenía los brazos cruzados sobre el pecho y le sonreía. Von Heilitz llevaba un traje de lino azul claro con chaleco cruzado, una camisa rosa pálido con una corbata de seda azul oscuro y unos guantes azul muy claro que se abotonaban en la muñeca. Seguía peinando hacia atrás su cabello gris, que formaba dos perfectas alas a cada lado de la cabeza, pero miles de arruguitas como crines de caballo se habían formado en el rostro del anciano desde que le viera en el hospital. Tom concluyó que su aspecto era maravilloso y ridículo al mismo tiempo. Luego pensó: No, no resulta ridículo en absoluto, sino solemne. No podía ser de otra manera. Así era él. El era…
Tom abrió la boca, pero descubrió que no sabía qué quería decir, y las arrugas parecidas a crines de caballo que rodeaban la boca y los ojos del anciano se marcaron más profundamente en su rostro. Era una sonrisa.
—¿Qué es usted? —inquirió Tom finalmente.
El anciano levantó la barbilla: parecía como si hubiese esperado algo más original de su parte.
—Pensé que ya lo sabrías, después de lo de esta mañana —le dijo—. Yo soy un apasionado del crimen.