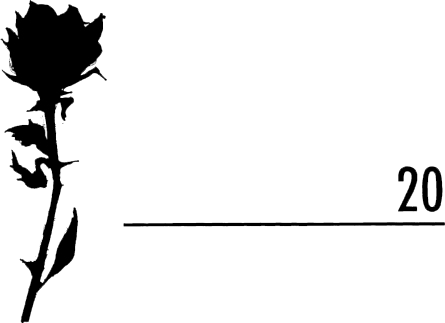—¿Te gustaría venir de excursión conmigo? —inquirió Tom.
Estaba hablando por teléfono con Sarah Spence y eran poco más de las cuatro de la tarde. Su padre estaba en su despacho de la calle Hoffmann —o haciendo lo que hacía cuando no se encontraba en casa—, y su madre seguía arriba, en su dormitorio. Al regresar del hospital, había abierto la puerta de la habitación de su madre y le había asaltado una ola de música suave y olor a whisky. Al asomar la cabeza, vio a su madre profundamente dormida sobre la cama, con los brazos y las piernas extendidos. Hacía su «siesta de la tarde».
—Eso parece interesante, pero estoy algo ocupada —dijo Sarah—. Mami y yo preparamos las cosas para irnos al Norte. Papá anunció de repente que este año nos marcharíamos pronto, así que sólo disponemos de dos días para empaquetarlo todo. Bueno, lo que dijo fue que viajaríamos en un avión privado de los Redwing. De todos modos, no hay forma de encontrar a Bingo, aunque en el caso de Bingo es ridículo preocuparse. —Sarah hizo una pausa, y luego añadió—: ¿Qué tipo de excursión?
—Pensaba que podríamos ir a dar un paseo.
—¿No te quedarás de repente con la boca abierta, te pondrás blanco como la pared y echarás a correr cuando yo diga una soberana estupidez?
—No —dijo Tom, entre risas—, y no voy a recordar de pronto que tengo que ir a alguna parte.
—¿Así que quieres empezar de nuevo donde lo dejamos? Me gusta esa idea.
—Pensaba ir a algún sitio nuevo —dijo Tom—. Al viejo barrio de los esclavos.
—Nunca he estado allí.
—Yo tampoco. Nadie del extremo oriental de la isla ha penado nunca en ir por allí.
—¿No está muy lejos, en todo caso?
—No tanto. No estaremos allí más de media hora.
—¿Haciendo qué? ¿Investigando un fumadero de opio, organizando peleas de esclavos blancos, siguiendo la pista al dinero desaparecido de Hacienda, o…?
—¿Qué tipo de literatura lees?
—Principalmente la basura que te veo pasear por los pasillos. Acabo de finalizar Cosecha roja. ¿Qué pretendes hacer?
—Quiero visitar a una vieja amiga —dijo Tom.
—¿Se trata de una excursión o de una aventura? Me intriga. Y me intriga quién pueda ser esa amiga.
—Alguien a quien conocí hace tiempo. Alguien del hospital.
—¿Aquella enfermera que te encontraba tan guapo? La recuerdo. ¿Por qué vivirá en el antiguo barrio de los esclavos? ¿Acaso quieres rescatarla de una casa de vicio y me necesitas para que distraiga a los tuaregs y a los corsarios?
—No, no se trata de esa enfermera, sino de otra —dijo Tom, divertido y desconcertado—. Se llama Hattie Bascombe. Pero puede que me informe de algo sobre su compañera.
—Ajá —exclamó Sarah—. Ya veo. De acuerdo. Te acompañaré, aunque sólo sea para protegerte. ¿Me agencio un arma o traes tú la tuya?
—Que cada cual se agencie la suya —contestó Tom.
—Una cosa más. Pienso que ésa debe ser una excursión en coche y no un paseo a pie.
—Yo no sé conducir.
—Pero yo sí —replicó Sarah—. Soy un as del motor. Puedo embestir a todo gas contra una barrera de pistoleros como cualquier personaje de Dashiell Hammett. De paso, por el camino puedo buscar a Bingo.
—¿Voy yo ahí, o…?
—Espérame fuera de tu casa dentro de un cuarto de hora —dijo ella—. Yo seré la muñeca que aguarda en la sombra, con el sombrero de ala caída y al volante de un llamativo coche.
Veinte minutos más tarde, Tom estaba sentado en el asiento tapizado de piel de un pequeño Mercedes blanco descapotable, con un motor que a él le parecía anormalmente potente, mientras observaba cómo Sarah cambiaba la marcha y aceleraba para pasarse la luz ámbar y girar por la calle Drosselmayer.
—Bingo no suele hacer estas cosas —le estaba diciendo ella—. En realidad no es un perro muy aventurero. Parece mucho más interesado en si le damos de comer o no.
—¿Y qué pasa con él cuando os vais al Norte?
—Lo dejamos en una perrera.
—Entonces probablemente se ha imaginado que iba a volver a la perrera dentro de dos días y se ha largado para meditar sobre ello. Apuesto a que cuando llegue la hora de la cena ya estará de vuelta.
—¡Es fantástico! —exclamó ella—. Aunque no sea verdad, ya me siento mejor. —Y añadió—: La verdad es que Bingo no es un perro que medite a menudo.
—A mí no me pareció un perro meditativo —dijo Tom.
Le encantaba la forma de conducir de Sarah, lo mismo que su compañía. Tom pensó que nunca había viajado en coche con alguien que condujera como ella, de forma tan controlada y alegre. Su madre conducía insegura a diez kilómetros por debajo de la velocidad permitida, murmurando la mayor parte del tiempo, y su padre conducía sin control, enfureciéndose con los demás automovilistas en cuanto salía de la carretera. Sarah se reía de su anterior comentario. Al parar ante un semáforo, se inclinó hacia él y le besó.
—Un perro meditativo… —dijo—. Creo que el perro meditativo eres tú, Tom Pasmore.
Luego el semáforo se puso verde, el pequeño coche salió disparado hacia el cruce y la luz del sol cayó de pleno obre ellos. Tom experimentó la sensación de haber entrado en un instante de perfección casi inhumana. Aquella sensación de culpabilidad había desaparecido repentinamente, Sarah aún seguía riendo a causa, probablemente, de la expresión de su rostro. La gente de las aceras se quedaba mirando cuando pasaban velozmente. La luminosidad desbordaba por odas partes y las elegantes fachadas de las tiendas de la cale Drosselmayer resplandecían con su madera dorada y sus relucientes cristales. En la terraza de un café había hombres y mujeres sentados bajo sombrillas a rayas. Detrás de un brillante escaparate, un tren en miniatura lanzaba su humareda entre montañas y puertos cubiertos de nieve, daba la vuelta por una copia perfecta a escala de la calle Drosselmayer. Tom vio su reflejo en el escaparate y se imaginó junto a Sarah en un diminuto coche blanco dentro del modelo a escala de la calle. Un inmenso paraíso inconsciente se desplegaba a su alrededor, el paraíso de las cosas cotidianas.
Auer, pensó Tom. A ver. Ayer. Y recordó haber sentido esta misma sensación al menos en otra ocasión. Algo sepultado en el inconsciente de su infancia intentaba romper la superficie de sus pensamientos: recordaba la sensación de que e empujaban, de que iba a suceder algo grande, del inminente descubrimiento de un lugar prohibido…
Ahora se encontraban en la parte baja de la calle Drosselmayer, acercándose al edificio gris, parecido a una cárcel, del St. Alwyn Hotel. Años atrás, habían matado a alguien allí: cierto escándalo que finalizó en un escándalo todavía mayor, y que sus padres no le habían permitido leer, ya que él era demasiado joven para entenderlo…
—Esto no se parece en nada a salir con Buddy —dijo Sarah—. A él sólo le gusta ir a las armerías.
—¿Has pensado alguna vez en lo que deseas ser? —le preguntó ella al bajar la colina hacia Mogrom Street—. Debes de… Yo pienso mucho en eso. Mis padres desean que me case con alguien apuesto, cargado de dinero y que viva a dos manzanas de ellos. No pueden ni imaginarse que yo quiera hacer otra cosa.
—Mis padres quieren que haga montañas de dinero y que viva a dos mil kilómetros de ellos —dijo Tom—. Pero primero quieren que me gradúe como arquitecto para crear mi propia empresa constructora. El señor Handley quiere que escriba novelas sobre Mill Walk. Mi abuelo quiere que mantenga la boca cerrada y que me afilie a la reaccionaria John Brich Society. La Brooks-Lowood School quiere que finalmente lo reconsidere y me decida a aprender a jugar al baloncesto… Dobla ahí mismo, entra en el callejón y en la próxima calle dobla de nuevo a la derecha… Miss Ellinghausen quiere que aprenda a bailar el tango. El doctor Milton quiere que deje de pensar completamente y que me convierta en un futuro miembro leal del Club de los Fundadores.
—¿Y tú qué quieres?
—Pues… yo quiero ser lo que soy. Sea lo que fuere eso. Ya hemos llegado. Paremos ahí y salgamos.
Sarah le dirigió una mirada indecisa, interrogativa, pero se desvió a un lado y paró a menos de un metro de donde Dennis Handley había aparcado su Corvette. Los dos bajaron del coche. El aire parecía vapor y apestaba en la hondonada que formaba Weasel Hollow.
El olor a repollo hervido procedente de la casa amarilla se mezclaba con el hedor de la basura en descomposición y una docena de moscas que se apilaba unos cuantos metros más abajo. El montón de basura había crecido desde que Tom había estado allí con Dennis Handley: habían añadido varias sillas rotas y una alfombra enrollada, además de media docena de bolsas de papel llenas de manchas. Unos transistores lanzaban al aire confusos fragmentos de música casi inaudible. A lo lejos, se oía el llanto de un niño.
—¿Qué es lo que se está quemando por ahí? —preguntó Sarah, olfateando.
—Una casa y un coche. La casa está en la otra manzana, pero el coche está ahí delante.
Sarah avanzó unos pasos hacia la calle desierta y lo vio. Entonces se volvió hacia Tom:
—¿Has estado antes aquí?
—Pero entonces aún no habían quemado el coche. El propietario lo abandonó aquí porque pensó que estaría a salvo, pensó que nadie lo encontraría.
Tom entró en la calle polvorienta y se reunió con ella. Lo que quedaba del Corvette de Hasselgard parecía un insecto al que hubiesen chafado y abandonado bajo el sol. Los asientos, el salpicadero y el volante habían ardido hasta convertirse en un puro esqueleto metálico; los neumáticos eran pequeños fragmentos de ceniza negra debajo de las llantas; a carrocería era un caparazón ennegrecido que ya adquiría el color anaranjado del orín. Alguien, probablemente un niño, lo había golpeado con un grueso palo que luego había lanzado a través del vacío parabrisas.
—¿Y quién era el propietario? —inquirió Sarah.
Tom no respondió a esa pregunta.
—Quería comprobar si lo habían quemado realmente. Estaba casi convencido de que habían incendiado la casa, ya que estaba tan destrozada por el tiroteo que se corría el peligro de que se derrumbase. Tampoco estaban muy seguros de lo que podía ocultarse allí dentro. Pero no tenía total inseguridad respecto al coche. Debieron de venir aquella misma noche, atravesando el solar con los bidones de gasolina. —Observó la expresión de desconcierto en el rostro de Sarah—. Era el coche de Hasselgard.
Ella frunció las cejas, pero no dijo nada.
—¿Te das cuenta de cómo actúan? ¿De cómo arreglan sus cosas? No se limitan a hacerlo desaparecer furtivamente en la trasera de un camión, sino que lo rocían con gasolina y lo queman para librarse de su mierda. Todo lo solucionan a golpe de martillo. La gente de por aquí no dirá nada, ¿sabes? Ya que si dijeran algo, sus casas también podrían incendiarse. Y ni tan sólo saldrían en las noticias de la tele.
—¿Estás insinuando que la policía incendió el coche de Hasselgard?
—¿No lo he dicho con bastante claridad?
—Pero, Tom, ¿por qué…?
Al parecer, tendría que acabar contándoselo todo. Las palabras surgieron casi por sí solas de su boca.
—Yo escribí la carta que recibió la policía… La carta que se supone mencionaba a ese exconvicto, Foxhall Edwardes. Fulton Bishop la mencionó en una conferencia de prensa. Era una carta anónima, pues no quería que supieran que la había escrito un muchacho. Les explicaba cómo y por qué Hasselgard había asesinado a su hermana. Al día siguiente, fue como si el infierno estallase. Ellos mataron a Hasselgard, mataron a ese Edwardes, mataron al agente Mendenhall, hirieron a su acompañante, Klink, y provocaron esta enorme nube negra…
Tom alzó los brazos y se interrumpió bruscamente ante lo incongruente que resultaba explicar todas aquellas cosas a una hermosa muchacha vestida con una blusa azul y unos pantalones cortos blancos, y que pensaba en su perrito que se había extraviado.
—Es todo este lugar —dijo—. ¡Mill Walk! ¡Se supone que debemos creer todo cuanto nos dicen y seguir tomando clases de baile, se supone que debemos seguir acudiendo a Boney Milton cuando enfermamos, que debemos extasiarnos con un libro ilustrado sobre todas las casas donde han vivido los Redwing!
Sarah se le aproximó un paso.
—No quiero decir que lo comprenda todo, pero ¿lamentas haber escrito esa carta?
—No lo sé. No lo sé con certeza. Lamento que hayan muerto estos dos hombres. Lamento que no arrestasen a Hasselgard. Aún no sé lo bastante.
Luego ella le dijo algo que sorprendió a Tom.
—Puede que la escribieras a la persona equivocada.
—Quizá tengas razón —dijo Tom—. Hay un detective, un tal Natchez. Yo pensaba que era uno de los malos, pero un amigo mío me dijo que era muy amigo de Mendenhall. Esta mañana, en el hospital, creí ver que él y un amigo suyo…
—¿Por qué no acudiste a él?
—Necesito tener más datos. Necesito tener algo que él todavía ignora.
—¿Quién es ese amigo, el que te dijo lo de Natchez y de Vlendenhall?
—Alguien maravilloso —explicó Tom—. Un gran hombre. No puedo decirte quién es, porque te reirías de mí si lo hiciera. Me gustaría que lo conocieras. Que lo conocieras de verdad.
—¿Conocerlo de verdad? No será Dennis Handley, ¿eh?
Tom se echó a reír.
—No, no es Handley. Handley me ha dejado en la estacada.
—Porque no pudo llevarte a la cama.
—¿Qué?
Sarah le devolvió la sonrisa.
—Bueno, en cualquier caso, me alegro de que no sea él. ¿Vamos a ir aún al antiguo barrio de los esclavos?
—¿Todavía quieres que vayamos?
—Por supuesto. A pesar de lo que mis padres esperan de mí, todavía no he renunciado del todo a la idea de tener una vida interesante. —Sarah se le aproximó y le miró con una expresión que le recordó la primera vez que miss Ellinghausen los unió—. En realidad, me pregunto hacia dónde quieres ir. Y también hacia dónde vamos nosotros…
Tom vio que ella no pretendía que la besase. Era, sencillamente, que Sarah veía más dentro de él de lo que Tom nunca hubiese podido imaginar. Sarah no había dudado de él ni le había hecho preguntas; no le había sorprendido, sino que ella le había seguido en todos sus pasos. Aquella muchacha a la que mentalmente había acusado de preocuparse sólo de un perrito extraviado, de pronto le parecía incomparable, extraordinaria.
—Yo también me lo pregunto —dijo Tom—. Quizá no debiera haberte contado todo este embrollo.
—Tenías que decírselo a alguien, imagino. ¿No me has invitado a esta excursión por eso?
Y allí estaba de nuevo ella: siguiéndole los pasos, incluso antes de que él los hubiese andado.
—¿Vas a presentarme a Hattie Bascombe o no?
Ambos sonrieron y luego regresaron al coche.
—Me alegro de que vengas a Eagle Lake —dijo ella cuando ya estaban en sus asientos—. Tengo la sensación de que allí estarás más seguro.
Tom pensó en la expresión del rostro de Fulton Bishop y asintió.
—Ahora estoy a salvo, Sarah. No me sucederá nada.
—Entonces, si eres tan buen detective, encuentra a Bingo para mí.
Sarah puso el coche en marcha y salió disparada.