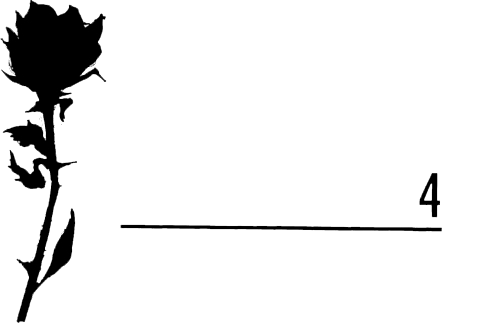—¿Cómo? —inquirió Tom, retrocediendo un paso.
El muchacho le seguía mirando con una total ausencia de expresión en su rostro ancho y cetrino. Sólo los ojos mostraban viveza. En su frente, debajo del flequillo intensamente negro, habían unos cuantos granos. Y un impresionante grano enrojecía toda la zona entre la comisura izquierda de la boca y la barbilla. Llevaba pantalones tejanos y una sucia camiseta. Sus brazos mostraban una musculatura dura y fibrosa, y unas prematuras arrugas de preocupación cercaban su boca con un paréntesis. A los trece años, ya tenía la cara que ostentaría durante el resto de su vida. Lo que más sorprendía a Tom era el nerviosismo que latía en los ojos, negros e inexpresivos, de aquel muchacho.
—Eh, tranquilo —le dijo el muchacho, humedeciéndose los labios mientras observaba los pantalones blancos y la camisa de cuello alto, también blanca, que llevaba Tom.
Tom retrocedió varios pasos.
—¿Por qué me seguías?
—No me digas que no lo sabes —dudó el muchacho— Claro. Tú no sabes nada de esto, ¿verdad?
Volvió a lamerse los labios, y esta vez no hubo duda de que escudriñaba la ropa de Tom.
—No tengo ni idea de lo que estás hablando —dijo Tom—. Lo único que quiero es irme a casa.
—¿De veras? —El muchacho movió incrédulo la barbilla hacia la derecha y luego hacia el centro, inclinando ligeramente la cabeza, al tiempo que su mirada pasaba de Tom a un punto detrás de él, hacia la izquierda, y su expresión nerviosa se suavizaba con alivio—. De acuerdo —le dijo.
Tom se volvió para mirar por encima del hombro y vio a una muchacha que se les acercaba desde donde surgían los lamentos de la criatura. El cabello negro le colgaba lacio hasta los hombros y oscilaba a medida que ella iba andando. Vestía unos pantalones negros muy ceñidos, que le llegaban hasta las rodillas, y un peto negro atado en la nuca con unas cintas. Llevaba gafas de sol, también negras, y unas zapatillas que parecían de bailarina. Sería unos cuatro o cinco años mayor que el muchacho. Para Tom, parecía una persona ya adulta. Vio que no prestaba la más mínima atención a su hermano y aún menos a él. Se les acercaba atravesando la calle en diagonal, desde los peldaños de la casa de dos plantas, pintada de marrón y amarillo. Un hombre gordo, con el cabello castaño cortado al cepillo, se recostaba contra uno de los cristales laterales del pequeño mirador, tenía los brazos cruzados sobre el bastidor del cristal inferior de la ventana y la enorme cara carnosa apoyada contra el cristal superior.
La muchacha llevaba los labios pintados de un color extrañamente oscuro y apretaba los gruesos y perfilados labios para formar un remedo de sonrisa.
—Bueno… —dijo—. ¿Y ahora qué piensas hacer, Jerry Fairy?
—Cállate —le replicó el muchacho.
—Pobre Jerry Fairy.
Se encontraba ahora lo bastante cerca para examinar a Tom y a través de sus oscuras gafas de sol le contempló como si él fuera una materia viscosa sobre la placa de un microscopio.
—¿Y bien? ¿Ese es el aspecto que tienen los niños de la Eastern Shore Road?
—Cállate, Robyn.
Robyn hizo resbalar las gafas por su nariz y examinó a Tom con una expresión divertida en sus oscuros ojos. Por un momento, Tom pensó que iba a darle un bofetón. En vez de eso, la muchacha volvió a colocarse bien las gafas.
—¿Qué piensas hacer con él?
—No lo sé —dijo Jerry.
—Bueno, ahí tienes a la caballería —indicó Robyn, sonriendo tontamente por encima del hombro de su hermano.
Jerry se volvió de lado, y Tom vio que por el lateral de una casa de estilo nativo se acercaba un chico gordo y de aspecto desagradable, vestido con una camiseta agujereada y unos pantalones vaqueros nuevos y tiesos, que llevaba enrollados hasta media pierna. Le acompañaba otro muchacho, varios centímetros más bajo y de una delgadez casi esquelética. La camiseta le iba tan holgada que los hombros casi le llegaban a la altura de los codos y su cuello se balanceaba dentro del agujero desbocado. El muchacho más bajo iba trotando detrás del otro, haciendo grandes muecas.
—Te servirán de gran ayuda —comentó Robyn.
—Más que tú —replicó su hermano.
—Me gustaría saber qué ocurre —dijo Tom.
—Tú cierra la boca —le espetó Jerry, pestañeando repetidas veces—. ¿Te interesa saber qué ocurre? ¿Y por qué no me lo dices tú, eh? ¿Qué estás haciendo por aquí?
Tom abrió la boca y de pronto se dio cuenta de que no tenía respuesta para aquella pregunta.
—¿Eh? ¿Qué? ¿De acuerdo? —La lengua de Jerry volvió a recorrer sus labios—. ¿Me lo vas a decir, o qué?
—Yo sólo…
Los ojos de Jerry lanzaron chispas hacia Tom, y la furia que emergió en su rostro interrumpió lo que éste iba a decir.
Robyn hizo un gesto de desprecio y empezó a alejarse.
—Yo me voy a casa —dijo Tom al cabezón de Jerry, al tiempo que empezaba a retroceder.
Los ojos de Jerry volvieron a traspasarlo, y entonces su brazo derecho salió disparado. Antes de que Tom supiera lo que estaba ocurriendo, el otro muchacho le había golpeado en pleno pecho. El porrazo casi estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio. Sin que Tom tuviese tiempo de reaccionar o de recuperarse, Jerry cambió de posición y le lanzó un puñetazo en el pómulo derecho.
De forma completamente instintiva, Tom giró sobre su pie izquierdo y dirigió con todas sus fuerzas la mano derecha hacia la cara del otro para estrellar el puño contra la nariz de Jerry y rompérsela. La sangre empezó a chorrear por el rostro de Jerry.
—¡Estúpido! —gritó la hermana.
Jerry retiró la mano de su rostro y empezó a aproximarse con cautela a Tom. La sangre brotaba de su nariz, salpicándole la camiseta.
—¡Nappy! ¡Robbie! —gritaba Jerry con voz chillona—. ¡Cogedle!
Tom dejó de retroceder, de pronto lo bastante furioso para atreverse a luchar contra Jerry y también contra sus compinches. Entonces bajó las manos y vio que la duda recorría los preocupados ojos de Jerry.
De nuevo dio impulso a su brazo derecho sin apuntar realmente a ninguna parte, golpeando esta vez a Jerry en la nuez de Adán. Jerry cayó de rodillas sobre la acera. A unos quince metros de distancia, y ganando terreno con rapidez, el chico gordo de los tejanos enrollados había sacado una navaja del bolsillo y la blandía mientras se acercaba corriendo. El muchacho más bajo también llevaba una navaja de hoja larga y estrecha.
Un destello rojo y dorado, procedente del sol a punto de ponerse, saltó de la afilada navaja. Tom brincó hacia atrás, dio media vuelta virtualmente en el aire y corrió.
Los chicos que iban tras él empezaron a chillar. Cuando Tom llegó a la altura de la casa pintada de marrón y amarillo, la puerta delantera se abrió y en la escalinata de la entrada apareció el hombre que había permanecido apoyado en la cristalera del mirador. Su cara, tan plana e inexpresivamente desdichada como la de Jerry, se volvió para seguir la huida de Tom. Entonces hizo señas a los muchachos que le perseguían, indicándoles que se apresuraran, que lo atraparan y lo arrastraran por los suelos, transmitiendo su mensaje con gestos oscuros y exagerados.
El mundo que había allí debajo…
Tom iba ganando ventaja, y los chicos que le perseguían no dejaban de gritarle que se detuviera, que no le harían daño, que sólo pretendían hablar con él y que iban a esconder sus navajas.
—¡Ya no tenemos las navajas! ¡Ahora podemos hablar!
¿Qué le ocurría? ¿Estaba tan asustado que era incapaz de hablar? Tom miró por encima del hombro y vio con sorpresa que el chico más bajo se había parado en medio de la calle y se inclinaba sobre una cadera al mismo tiempo que no paraba de hacer muecas. El gordinflón de los tejanos nuevos seguía corriendo tras él. El hombre gesticulante había abandonado la escalinata y, con pasos tambaleantes, avanzaba por la acera en dirección a su hijo, que ahora permanecía oculto tras la figura del muchacho que continuaba corriendo. El gordinflón aún blandía su navaja y no parecía en absoluto interesado en mantener una charla amistosa. Con cada paso, su estómago se ondulaba arriba y abajo, sus ojos parecían hendiduras, y de su cabeza brotaba tanto sudor que aparecía rodeado por una aureola de gotas relucientes. El más delgado se incorporó de nuevo a la persecución un segundo después de que Tom hubiese mirado hacia atrás, empezando a ganar terreno tanto al gordo como a Tom.
La tarde había pasado a su etapa final con la característica rapidez del trópico y el cielo había adquirido una oscuridad violácea. Cuando Tom llegó a la siguiente esquina, el nombre de la travesía pintado en blanco brilló con una claridad sobrenatural, mostrando las letras AUER, una palabra que parecía reverberar amenazadoramente sin sentido.
Auer.
A ver.
Ayer.