Capítulo 26
Alisé todo lo que pude la nota sobre la mesa del rabino, con la esperanza de hacer aflorar un par de letras perdidas entre los pliegues del papel que confirieran algo de sentido a todo aquello. Pero no me sirvió de nada. Exceptuando la firma de Federn, estampada abajo, el mensaje parecía ser una ristra aleatoria de palabras.
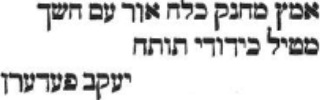
«Sé fuerte… ahoga… nosequé… luz junto con oscuridad… nosequé, nosequé, nosequé.»
—Debe de tratarse de una especie mensaje en clave —comentó el rabino Gans.
Tan pronto como el alguacil nos hubo escoltado hasta la Puerta de Levante, desdoblé la nota que me había entregado la hija del carnicero. Ella, a su vez, debía de haberla recibido de los Janek, y el rabino Loew decidió al momento que nuestra prioridad había de ser descifrar aquel extraño mensaje, por lo que, una vez más, tuve que posponer mi conversación con Mordecai Meisel para averiguar quiénes eran sus mayores acreedores.
—Tal vez se trate de un acróstico —apuntó el rabino Gans.
—No se me ocurre ninguna palabra que empiece por amaj —repliqué yo, juntando las tres primeras iniciales, que eran o a-m-j.
—Entonces tal vez se trate de un acróstico según el código at-bash. En ese caso, las letras iniciales serían tes-jof-mem…
Se interrumpió. Tampoco existían palabras que empezaran con esa combinación de letras.
—¿O de un simple sistema de sustitución en que a cada letra le corresponde la que le sigue? —propuse yo. ¿Beys-nun-lamed? No, aquella era otra vía muerta.
—En primer lugar, ¿estamos seguros de que ésta es la firma de Federn? —pregunté.
—La verdad es que lo parece. Además, ¿quién si no podría haberla escrito?
El rabino Loew llevaba un rato sentado tranquilamente a la mesa, acariciándose la barba y estudiando el documento. Nuestras especulaciones se extinguieron por sí solas y todos nos descubrimos prestando atención a su silencio.
—Dedicad un momento a observar las palabras —nos dijo al fin—. Miradlas nada más. Cada una de ellas posee un significado único.
—Disculpa, rabino, pero ¿qué tiene de único «oymets»? —le pregunté, señalándole el primer grupo de letras—. Es una palabra que aparece en muchos lugares.
—Como verbo sí —rebatió él—. Pero como sustantivo sólo aparece en un caso.
—¿Y cómo sabemos de cuál de los dos se trata si carecemos del contexto?
—Aquí está el contexto. Fíjate en la siguiente palabra.
Oymets significa demostrar fuerza, valor o coraje, como por ejemplo en la frase: «Un pueblo será más fuerte que el otro», de Breyshis. O en: «Sólo sed fuertes y muy valerosos», de Josué. Como nombre significaría algo así como «fortaleza».
La siguiente palabra era «majanok». Si la trataba como otro verbo convertido en sustantivo, entonces su significado pasaría de «estrangular» a «estrangulación». ¿Era ése el patrón que el rabino quería que yo considerara? La palabra que venía a continuación era «kelej». La había visto antes en alguna parte, pero no recordaba dónde. Se trataba de un término tan poco habitual que había olvidado su significado. Revisé el resto de la nota y constaté el patrón: incluso la expresión «or im joyshej» era rara.
—Todas las palabras anotadas aquí son muy inusuales —comenté.
—No sólo eso —intervino el rabino Loew—. Todas estas palabras y expresiones aparecen una sola vez en las Escrituras. Es más, todas están contenidas en un solo libro.
Volví a estudiar la formación de las palabras, intentando encontrar las expresiones relevantes. Mis ojos se posaron en la segunda palabra unas ocho veces, hasta que recordé dónde la había visto: «Mi alma anhelaba la estrangulación, prefería la muerte a la vida. Me asqueaba. No viviré eternamente. Dejadme solo, pues mis días son vacíos.» Sólo había un hombre en todo el Tanaj que se expresara de ese modo. Procedente de la Tierra de Utz, se trataba de aquel a quien nosotros conocemos como Iyob, a quien los cristianos llaman Job.
—Todas estas palabras son del Seyfer Iyov. —Del Libro de Job que, como yo recordaba, usa «kelej» para referirse tanto a la vejez madura como a la fuerza perdida.
—Y el secreto para descifrar este código es que todas estas palabras son únicas —insistió el rabino Gans.
—Tan únicas como el propio Job —prosiguió el rabino Loew—. Un hombre tan complejo que ha recibido unos atributos más diferenciados que nuestro propio padre Abraham.
—Complejo y amargo —puntualicé—. Pero ¿qué importancia puede tener en el asunto que nos ocupa?
—¿De dónde crees que procede su amargura?
—¿De dónde va a venir? Todos lo han abandonado, incluida su esposa.
—No es cierto. Mantiene a sus amigos —le dijo el rabino Gans.
«Amigos que sólo saben hablar, no escuchar.»
—Es más que eso —siguió el rabino Loew—. Job admite que nunca se ha sentido seguro, ni en paz, que ha vivido su vida temiendo siempre el desastre en un mundo gobernado por el destino ciego más que por un Dios justo. Sigue sin darse cuenta de que Dios puede haber escogido incrementar su sufrimiento para enseñarle algo, del mismo modo que un poco de disciplina es buena para educar a un niño.
—Con un bofetón no se aprende nada —rebatí yo—. Lo único que enseña un bofetón es lo mucho que duele que alguien te lo dé.
El rabino Loew seguía sentado en su sitio, tamborileando en la mesa con el dedo corazón, evitando mirar a nadie a los ojos.
—Albergas mucha bilis de serpiente en tu interior, Ben-Aki-va. Y no debes permitir que te devore. Fíjate en estas otras palabras: «or im joy-shej, metil, kidoydey, soysoj.» Se refieren a la eternidad y a la más poderosa de las criaturas de Dios, una bestia amable conocida como Behemoth, y a la serpiente terrible cuyo nombre es Livyoson.
También conocida como el Leviatán.
—Pero nadie está seguro siquiera de qué significa «metil» —protesté—. Rashi dice que significa «carga», mientras que Rambam opta por «maza». Es probable que «kidoydey» signifique «chispas», y que «soysoj» sea una especie de honda, o de catapulta. ¿Qué tiene que ver todo eso con…?
«La criatura con forma de dragón que aparecía en mi sueño.»
El rabino Loew asintió, como si me hubiera leído el pensamiento.
—Tal vez ahora podamos empezar a interpretar tu sueño, mi talmid. Ramban dice que maldeciremos el día en que la naturaleza destructiva del hombre despierte al temible Livyoson de su sueño. Pero Dios promete que quien asuma el reto de luchar contra el monstruo será recompensado.
—¿Luchar contra el Leviatán? —pregunté yo.
—«¿Sacarás tú al Livyoson con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú la soga en sus narices, y horadarás con garfio su quijada? Las hileras de sus dientes espantan. De su boca salen hachones de fuego; saltan kidoydey de fuego. En su cerviz está la fuerza. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las soysoj le son como paja, y del blandir de la jabalina se burla.»
—¿Cómo puede nadie luchar contra semejante criatura?
—Eso es lo que dirían casi todos los hombres. Y, sin embargo, esos mismos hombres, incapaces de hallar el valor para desafiar a una de las criaturas de Dios, presumen de desafiar los modos del propio Dios. Pero tú eres distinto de ellos, Ben-Akiva. Tú posees el valor para enfrentarte con semejante enemigo.
—Pero Dios ha de atender los argumentos racionales. Un monstruo marino no responde a esa…
—Hay algo que no has comprendido, Ben-Akiva. Se ha sugerido que el Leviatán representa la naturaleza agresiva del hombre. Podría afirmarse, por tanto, que representa el impulso mismo del Mal. ¿Por qué, entonces, lo creó Dios?
El Tehillim dice: «livyoson zeh yotsarto l'sajek boy.» «Ahí está el Leviatán al que diste forma para jugar con él.»
—Los Salmos de David dicen que Dios creó al Livyoson para que fuera su compañero. De modo que la criatura más temible de la tierra no es más que un mero juguete para Él. Pero si seguimos tu línea de razonamiento, también podría significar que Dios creó el Impulso del Mal para su propia diversión.
—¿Y qué podría significar eso?
—Deduzco que, en el Cielo, las cosas empezaban a ponerse bastante aburridas.
—Los ángeles no se aburren —intervino el rabino Gans.
—¿Cómo lo sabes?
El rabino Loew prosiguió con su indagación.
—¿Qué dice el rabino Samuel ben Najam sobre el Impulso Maligno?
Fui yo quien cité sus palabras.
—«Si no fuera por el Impulso del Mal, ni un solo hombre construiría una casa, se desposaría, engendraría hijos ni participaría en comercio alguno.»
—Exacto. No puedes matar a esa bestia, porque vive en el interior de tu pecho. El Leviatán es la ira que bulle en tu interior sin control de la mente o el alma. No es un monstruo al que debas temer. Pero a menos que aprendas a dominarla, esa serpiente interior terminará por alzarse y destruirte. De modo que lo que debes hacer es absorber su mejor parte, al tiempo que apartas su faceta irracional y destructiva. Debes apoderarte de su fuerza, su determinación, su perseverancia, y usarlas en tu beneficio, porque la diferencia entre el poder en estado puro y el poder controlado es la misma que la que existe entre un incendio que destruye todo un barrio y la fragua de un metalúrgico que funde y obtiene el oro más puro. Una vez que hayas aprendido a canalizar ese poder, encontrarás una gran fuerza en tu interior y serás como el rabino Hanina ben Dosa, sobre el que se dice: «Ay del hombre que se encuentre con un lagarto venenoso, y ay del lagarto venenoso que se encuentre con el rabino Hanina ben Dosa.»
Me resultaba difícil creer que Federn pretendiera enviarme un mensaje tan profundo y detallado. Su esposa me había dicho que no era un gran erudito pero, por otra parte, ¿quién era yo para juzgarlo? Cuando el Ángel de la Muerte viene y se lleva tu única vaca, ¿quién se atrevería a afirmar que, originalmente, no había venido a por ti?
—Existe una frase más del Libro de Job que no se repite en las Escrituras —dijo el rabino Loew, regresando al documento que tenía delante. «Mi corazón por eso tiembla, y salta fuera de su sitio.» Que de nuestra lista esté ausente esta expresión resulta muy curioso, y nos obliga a preguntarnos por qué no fue incluida con las demás para formar una lista de las palabras del Seyfer que no se repiten. Es indudable que se trata de algo que merece una explicación especial.
Ahí estaba de nuevo, la inconfundible lógica mística, que el rabino Loew usaba para unir todos los elementos dispares del mensaje y convertirlos en ese sumario espiritualmente revelador de su contenido:
«Aquel que se arma de fuerza para estrangular a la oposición y derrotar al enemigo interior vivirá hasta alcanzar una edad provecta, incluso hasta la eternidad. El corazón late al comprenderlo, pero antes tienes que poner bridas a los pilares de hierro de Behemoth y a las ardientes centellas de Livyoson y entonces, lo mismo que ellos, no temerás nada, ni siquiera a las máquinas de guerra más espantosas.»
La explicación del rabino Loew del significado profundo de ese mensaje se vio interrumpida por el tañido frenético de la campana del Ayuntamiento judío que, a sólo una calle de allí, sonaba para indicar la interrupción del sabbat. Se trataba, por cierto, de la única campana «judía» que existía en Europa.
Lo dejamos todo y salimos corriendo a la calle. Markas Kral, el shammes de la shul de Pinkas, llegó a toda prisa por la Calle Estrecha y nos informó de que junto a la Puerta Sur había estallado una pelea. Los guardias municipales se habían presentado con órdenes de detener a una lista de personas entre las que figuraban los nombres de varios rabinos prominentes y exigían que se les autorizara la entrada. Una banda de Judenschläger se había congregado bajo una bandera de batalla improvisada y amenazaba con arrasar el gueto si no se permitía la entrada de los guardias.
«Junto a la Puerta Sur. Cerca de la casa de Reyzl.»
Franqueé de nuevo el umbral, cogí el gran kleperl de madera y partí en dirección a la Calle Estrecha. Otros me siguieron.
—¿Qué nombres figuraban en las órdenes de detención? —preguntó el rabino Gans.
—El tuyo también está en la lista —respondió Kral—. Justo debajo de los del rabino Horowitz, el rabino Loew y el rabino Sheftels.
Aminoré el paso.
—¿El rabino Abraham Sheftels se encuentra aquí, en Praga? —pregunté. También él había estudiado con Isserles.
—¿Y sabes quién está aquí también? —me informó Gans—. El rabino Jaffe.
—Él también aparece en la lista —dijo Kral.
El rabino Mordecai Jaffe, antiguo presidente del Consejo de las Cuatro Tierras, también había estudiado con el gran ReMo.
—Están deteniendo a todos los librepensadores —dedujo el rabino Gans, como un profeta que anunciara una oscura epifanía.
—Y a todos los que han representado una espina en el costado de los dirigentes del municipio —añadió el rabino Loew, pues él no era librepensador y, sin embargo, figuraba en la lista.
—A todos excepto al recién llegado.
—Es cierto —dije yo—. Que me ignoren ha resultado una bendición. Quién iba a decirlo.
—En todo esto parece repetirse un patrón —opinó el rabino Loew—. Y debemos preguntarnos quién se beneficiaría de denunciar a las autoridades cristianas a todos sus principales oponentes políticos.
—No estarás sugiriendo que los propios judíos serían capaces de algo así —se escandalizó Gans.
—Lo cierto es que se trata de una lista totalmente monocolor.
En ese momento decidí ausentarme y dirigirme al barrio de Reyzl. Cuando había recorrido media calle, vi que algunos judíos abandonaban sus casas y acudían a toda prisa a la sinagoga de Meisel, que el emperador acababa de designar refugio.
Aceleré el paso y empecé a correr yo también.
Acosta, el vigilante, venía a la carrera desde la Puerta de Levante, seguido de un pequeño grupo de hombres armados con palos puntiagudos y vergajos. Se plantó ante mí y me pidió que diera media vuelta y me acercara a Schächtergasse a alertar a los carniceros.
—Envía a otro —le dije yo, sorteándolo.
Pero me detuve en seco cuando oí la voz del rabino Loew que, en tono seco, me llamaba y me pedía que escoltara a los huérfanos hasta un lugar seguro. Una monja, la hermana Marushka, le había asegurado que había convencido a las autoridades cristianas de que garantizaran asilo temporal a los huérfanos en el convento de Inés, y mi misión debía consistir en llevárselos a ella, que esperaba junto a la Puerta Sur. Reconozco que albergaba la esperanza de llegar a toda prisa y rescatar a mi esposa de alguna situación comprometida, ganando así de nuevo su favor. Pero aquella fantasía infantil debería ceder ante la realidad de más de treinta niños inocentes, a los que había que evitar que presenciaran otro sacrificio humano a gran escala.
Corrí por Belelesgasse hasta el orfanato, pensando en la letanía interminable de las oraciones del Kaddish, pronunciada por los padres ausentes, que debía de alzarse en aquel momento desde el aposento lleno de niños. Pero cuando entré todos estaban comiendo matzoh, bebiendo caldo y atendiendo una lección sobre cómo actuar si alguna vez se enfrentaban a algún demonio (una solución: llevar siempre encima una moneda o dos para comprarlo).
Incluso aquella turba de idiotas descerebrados habrían de permitir que unos huérfanos franquearan la puerta sin sufrir daños, pensaba yo. Pero los niños sabían que allí sucedía algo. Un desconocido acababa de interrumpir su lección y, ellos, asombrados, abrían mucho los ojos. Me habría gustado hacer más por ellos. Habría dado lo que fuera por llevarme aunque sólo fuera a un niño, o a una niña, de allí, y proporcionarle la calidez y el amor de un hogar. Pero entonces tendría que abandonar a los otros, y eso tampoco podía hacerlo.
De modo que les dije que quería llevarlos a un lugar especial, donde estarían más seguros hasta que las cosas regresaran a la normalidad. A continuación los guié, como a un rebaño de corderos, por la Calle Estrecha, en dirección a la Puerta Sur, manteniendo en alto el kleperl, como si se tratara del cayado de un pastor, abriéndome paso entre la marea de refugiados que avanzaba en la dirección contraria. No sabía por qué, pero en aquella ciudad siempre me parecía avanzar a contracorriente.
Las lluvias del día anterior habían inundado la zona, y el extremo más bajo de la calle era un lodazal. La portezuela del portal estaba entreabierta, y un puñado de defensores se congregaba en torno al rabino Loew, como las últimas piezas vivas de una partida de ajedrez que protegieran a su rey, que había plantado los dos pies en el umbral, gritaba el nombre de la hermana Marushka y exigía conocer los cargos que pesaban contra él y los demás rabinos.
El sargento de la guardia le respondió que los hombres cuyos nombres figuraban en la lista estaban acusados de posesión ilícita de los libros proscritos y heréticos del rabino Moisés ben Maimón, también conocido como Maimónides.
—Unos libros que tú ni siquiera puedes leer —apostilló Acosta, antes de escupir sobre el barro.
El rabino Loew lamentaba la miopía de quienes los acusaban. ¿Acaso no habían aprendido todavía que allí donde empezaban quemando los libros del rabino Moisés ben Maimón terminaban quemando el Talmud, e incluso la Biblia? Si a los mismísimos parisinos, amantes de la libertad como eran, los habían convencido para que quemaran veinticuatro carretas llenas de escritos talmúdicos en un solo día.
Acosta me vio aparecer seguido de un enjambre de niños.
—Te pido que me traigas a los carniceros y tú apareces con los huérfanos —dijo el sefardí con las palmas de las manos levantadas, como un mercader que protestara ante un cargamento de repollos magullados—. Aunque al menos has traído algo —añadió, indicando con la cabeza el kleperl—. Yo traigo esto.
Se abrió la capa y me mostró un par de alfanjes que llevaba metidos en el cinto.
—Creía que no os estaba permitido llevar espadas —repliqué yo, señalando una.
—Esto no es una espada. Es una daga muy larga.
Un hombre, que llevaba el pelo cortado a cepillo y la barba que caracterizaba a los pupilos del rabino Aaron se fijó en aquel despliegue de armas y reprendió a Acosta.
—Durante el shabbes los hombres no deben cargar espadas, arcos, escudos, lanzas ni jabalinas.
—Sólo si se usan como herramientas o instrumentos —precisé yo—. Es aceptable llevarlas como adornos.
—De modo que son adornos, ¿entendido? —dijo Acosta al hombre, que frunció el ceño y se alejó, asqueado.
—Hazme un favor —me dijo el sefardí.
—Lo que quieras.
—Cuando yo muera, que no me entierren cerca de ese imbécil.
—Si eso es lo que quieres, tranquilo, yo me ocupo.
—Júramelo.
—Está bien, te lo juro.
—Muy bien. ¿Sabes?, llevo unos dos años trabajando en casa del rabino Loew, y nunca he podido estudiar con él. Quién sabe, tal vez pueda hacerlo en el Mundo Venidero.
—No te anticipes a los acontecimientos. El Zobar dice que la destrucción nunca llega en shabbes.
Pero el tiempo transcurría y nuestras sombras se alargaban por momentos. El sabbat terminaría cuando terminara la hora que estaba a punto de consumirse.
El rabino Loew apeló a la compasión del pueblo llano para que dejara pasar a los huérfanos, pero los Judenschläger no estaban dispuestos a ceder, y lo abuchearon y se mofaron de él por la preocupación que demostraba por aquellos niños de expresión triste, hijos del exilio.
Acosta apretó mucho los labios y se puso pálido, haciendo esfuerzos para que su rabia no asomara a la superficie, como un antiguo dios del trueno que aguardara el momento justo para atacar. Lo único que dijo fue:
—En una ocasión vi que un grupo de castellanos torturaba a un buey adulto sólo por pasar el rato. Así son ellos. Esa es su idea de la diversión.
Aspiró hondo varias veces, mientras el sargento de la guardia intentaba convencer a la muchedumbre de que no atacara a los huérfanos y los dejara salir del gueto. ¿Dónde se habría metido la hermana Marushka?
—Ya he tenido bastante —dijo Acosta—. Hay momentos en los que hay que soltar el guante y empuñar la espada.
—El único problema es que, si hablamos de espadas, las suyas superan en número a las nuestras.
—Es mejor morir noblemente que llevar una vida indigna.
—Se trata de un sentimiento precioso, pero ¿estás seguro de que estás preparado para llevarlo a la práctica?
—Preparado totalmente. ¿Y tú?
—Uno nunca está preparado totalmente para algo así. No es posible.
—Está bien, pues entonces estoy preparado al noventa y ocho por ciento. ¿Y tú?
—Pues yo lo estoy el dos por ciento restante. Vamos. Acosta me dedicó una sonrisa fugaz.
—Te prometo que le hablaré bien de ti a Dios la próxima vez que Lo vea.
Y así los dos nos pusimos en marcha, abriendo camino a los niños entre la multitud, que se apartaba a regañadientes y levantaba con sus cuerpos un muro a cada lado. Cuando llevábamos un rato avanzando entre ellos vi por fin a la hermana Marushka, que nos esperaba de pie al fondo de aquel pasadizo hostil.
Nuestros enemigos no quitaban el ojo de encima a los pequeños, como si contaran cabezas de ganado, hasta que de pronto de la masa humana se elevó un grito.
—¡Eh!
—¡Quietos ahí!
Uno de los Judenschläger se abrió paso a codazos entre los guardias e interceptó un bulto de tela que se arrastraba entre la hilera de huérfanos. Lo agarró con las dos manos y, sin esfuerzo, levantó del suelo a un hombre hecho y derecho. Yankev ben Jayim apareció ante nosotros muy pálido, petrificado, las rodillas temblorosas.
—¿Qué diablos es esto?
—Por favor, no…
—¿Lo veis? Así nos pagan nuestra generosidad: con engaño y traición —exclamó un guardia municipal, que debía de haber aprendido aquellas expresiones en algún panfleto, pues dudaba de que nadie se expresara de ese modo.
El Judenschläger se abalanzó sobre Yankev ben Jayim, y los demás hicieron lo propio con el rabino Loew. No hubo tiempo para pensar. Acosta se lanzó sobre la multitud, intentando salvar a Yankev. Para hacerles justicia, una justicia que merecerán eternamente, diré que los guardias cerraron filas para proteger a los niños y entregárselos sanos y salvos a la hermana Marushka, mientras yo me abría paso entre la marea de cuerpos, intentando llegar junto al rabino Loew.
Un par de bulvans cristianos le habían echado encima a dos perros. Me abalancé sobre los hombres, los arrojé sobre el barro, retrocedí y golpeé a uno de los animales con el bastón que llevaba, antes de sacarlo de allí a patadas. El otro perro gruñó, y saltó sobre mí. Yo levanté el antebrazo para que me lo mordiera, y cuando lo hizo sólo se llevó tela a la boca. Apretó las mandíbulas, intentando clavar los dientes en mi carne, pero mientras lo hacía yo le agarré las patas delanteras con la mano que me quedaba libre y las levanté con fuerza hasta que oí un crujido. El perro cayó al suelo aullando. Entonces le di con el palo, y él, con más sentido común que algunas personas que conozco, se alejó cojeando.
Los dos hombres regresaron a por mí. Yo me defendí con el kleperl. A uno le di con la punta afilada de la vara en el estómago, y cuando se echó hacia delante recibió otro golpe en la cara. Cuando el otro se acercó, hice ademán de clavárselo en la cara. Él levantó los brazos para esquivar el golpe, y entonces moví el bastón a un lado, lo agarré del tobillo y lo hice caer al suelo.
Sujeté luego al rabino Loew y lo ayudé a pasar por la portezuela, camino de la salvación. Pero en ese momento algo tiró de mí desde atrás y caí al barro, sintiendo una punzada de dolor en el hombro.
La multitud intentaba entrar por la puerta pequeña, pero el grupo de Acosta se lo impedía.
Yo chapoteaba en el lodazal, hasta que alguien alargó una mano para ayudarme. Sucesivas oleadas de dolor me atenazaban el hombro. Despacio, levanté la mano, los dedos temblorosos alzándose ante la promesa de un encuentro amigo. Pero entonces aquella otra mano, incomprensiblemente, se cerró a medio camino, sin alcanzar mis dedos, y mi brazo volvió a hundirse en el barro. El rostro de aquel hombre de barba y pelo cortado a cepillo me acechaba desde las alturas.
—Mañana estaré encantado de ayudarte —adujo—. Pero en shabbes jamás. Durante el sabbat no nos hace falta buscar protección, porque es el sabbat mismo lo que nos protege.
El rostro se alejó, y el silencio ocupó su lugar.
Yo sabía que lo que sentía no estaba bien, pero no pude evitar pensar que si por algún milagro sobrevivía, recordaría con gran precisión qué miembros de la comunidad me habían dado la espalda cuando más los necesitaba, y cuáles habían prometido ayudarme, pero no lo habían hecho.
Me volví a mirar calle arriba, por si llegaban refuerzos, pero todo estaba desierto, descontando a un par de observadores aterrados que asomaban la cabeza por la esquina de Joachimstrasse. Parecían criados de la casa de Rozansky, pero desde donde me encontraba no estaba seguro.
Me senté como pude y, frotándome el hombro, me puse en pie despacio.
Al otro lado de la verja, las autoridades municipales se llevaban a Yankev muy custodiado, lo que sin duda le salvaría la vida, o por lo menos se la prolongaría uno o dos días. Y, según parecía, a la hermana Marushka le permitían conducir a los huérfanos a un lugar seguro.
Pero Acosta estaba rodeado. Mantenía a raya a un corro de veinte hombres blandiendo el arma a diestro y siniestro, volviéndose constantemente para amenazar a los que se le acercaban por la espalda, maldiciéndolos a todos en su dialecto judeo-español. No hacía falta saber una palabra de ladino para captar el mensaje. Ellos eran muy superiores en número, e iban armados hasta los dientes, pero en lugar de acercarse más a él, decidieron atacarlo con piedras. Yo todavía no había recuperado suficiente movilidad en el hombro para acudir en su ayuda, y vi con impotencia que una de ellas le daba en la sien, cerca de una ceja. La herida empezó a sangrar en abundancia, y el tiempo pareció ralentizarse cuando otra piedra le impactó en la nuca. El cuello se dobló al momento, y de pronto se convirtió en un saco inerte de piel humana que se echaba hacia delante, iniciando la horrible transformación que lo haría pasar de ser humano lleno de vida a pedazo húmedo de carne, grasa y cartílago.
Cuando se desplomó, la turba se abalanzó sobre él y empezó a golpearlo, patearlo y clavarle toda clase de objetos punzantes, mientras otros permanecían junto a él sin hacer nada. En ningún otro momento de mi vida comprendí mejor que, en ocasiones, no hacer nada puede convertirse en pecado mortal.
El resto de la multitud se volvió hacia nosotros. Algunos judíos más habían acudido en nuestra ayuda, pero sólo cinco íbamos armados —con armas rudimentarias—, y a mí todavía me dolía el brazo, por lo que no pudimos repelerlos por mucho tiempo. Así, los saqueadores no tardaron en abrirse paso entre nosotros y lograron entrar en el gueto. Algunos empezaron a arrancar los mezuzás de las puertas, ya fuera para apoderarse de la plata y el latón que contenían, ya para beneficiarse de los poderes mágicos que algunos cristianos les adjudicaban. Otros se dedicaron a romper las cristaleras de varias tiendas y a agarrar lo que podían. En su avance destrozaban tazas, vasos y distintos recipientes, en busca del oro que, según creían, acumulaban los judíos.
Más oro. En el gueto tenía que haber más oro.
Los judíos vivían sobre una montaña de oro.
Pero, claro, esos cabrones son muy listos y lo esconden en alguna parte.
Un tendero observaba a los invasores destruirle su medio de vida. Impasible, no hacía nada por impedírselo mientras ellos saqueaban su despensa y lo lanzaban todo a la alcantarilla.
Sin perder la calma se dirigió a los malhechores.
—Supongo, Václav, que ya no me debes aquellos cuatro táleros y medio.
El hombre apenas lo miró un instante, antes de seguir con la destrucción.
También saquearon la imprenta. Incapaces de encontrar el oro que buscaban, volvieron su ira contra los libros, arrancando las cubiertas y lanzando por la ventana puñados de páginas sueltas, que se posaban en el suelo embarrado. Las galeradas del Meynekes Rivka, de Rivka bas Meyer, quedaron esparcidas como una baraja de naipes, su guía para amas de casa sobre el cuidado de los niños despanzurrada, junto a unas páginas en las que se representaba a dos ángeles que sostenían un escudo con el grabado de un par de manos que concedían la bendición sacerdotal. La palabra más larga de aquella página se encontraba justo debajo de los ángeles, e incluso boca abajo, y a veinte pies de donde me encontraba, pude leerla: «En el principio.»
Demostración de la observación del Zohar según la cual, cuando los hombres pelean, ni siquiera la ira de Dios los asusta.
En ese momento uno de los saqueadores se encontró con un libro grande lleno de símbolos mágicos y marcas escritos con gruesas letras negras de una pulgada de altura que parecían decir esto: «Esclavos.» Arrancó un puñado de páginas hasta que llegó a una en la que se mostraba a un grupo de hombres vestidos a la europea que descuartizaban a niños y llenaban una bañera con su sangre, para que una reina se bañara en ella.
Se trataba de una serie ordinaria de grabados que ilustraban el pasaje de la Haggadah en que los egipcios asesinan y ahogan a los hijos varones de Israel en el Nilo. Pero para los cristianos analfabetos debía de ser un grupo de hombres ataviados con ropas modernas que sacrificaban a recién nacidos y recogían su sangre, y tomaron aquella imagen sugestiva como prueba irrefutable de que los judíos practicaban el asesinato ritual.
Empezaron a gritar como posesos y, elevándolo, mostraron aquel libro ofensivo a la multitud, cuyas demandas no tardaron en convertirse en un cántico unánime: «¡Quemad el libro! ¡Quemad el libro!»
Su ofensa no conocía límites. Volcaron todos los estantes y arrancaron los tablones de madera del suelo para encender, en plena calle, una hoguera con libros y con todo lo susceptible de arder.
Los cristianos, en su frenesí, dejaron de hacernos caso. Nadie se ocupaba de nosotros, que observábamos impotentes el poder destructor de las llamas, pues habría sido suicida enfrentarse a cincuenta hombres, en una proporción de unos ocho a uno.
El barro, al menos, evitaría que las llamas se propagaran a las casas vecinas. De momento.
Pero nada evitó que acabaran con la vida de un hombre como no había dos en el mundo, y a menos que nos permitieran recobrar su cuerpo, no habría nadie que llorara su muerte sobre su sepultura.
Uno de los cristianos observó que un rastro de plata surgía de la hoguera, señal inequívoca de que alguien se había olvidado alguna alhaja y la habían arrojado a la hoguera con el resto de la basura.
«Y el Señor oyó nuestra voz y recordó su alianza con Abraham.»
Los sentí antes de oírlos: una vibración bajo las plantas de mis pies, algo así como el pulso de un corazón palpitante.
Los dieciocho miembros del gremio de carniceros, acompañados de sus aprendices, avanzaban calle abajo en cuatro hileras de seis hombres cada una, blandiendo cuchillos de cortar carne, sierras de huesos y antorchas encendidas. Todos los matarifes del Yidnshtot marchaban hombro con hombro tras el emblema de su gremio, una inmensa y pesada llave de metal coronada por la figura de un león que sostenía un hacha afilada. Entre ellos no había el menor espacio.
Al ver el fuego cargaron contra la muchedumbre con sus cuchillos y sus antorchas en alto, emitiendo un temible grito de guerra.
Los malvados alzaron la vista, vieron a sus enemigos y se quedaron petrificados.
El momento había llegado.
Mientras nuestros enemigos se preparaban para el asalto frontal, mis cuatro camaradas y yo soltamos nuestro propio grito de guerra y los atacamos por un flanco.
Las antorchas ardían y humeaban, los filos de las armas entrechocaban, los garfios desgarraban pedazos de carne sangrante, y los invasores no tardaron en llegar a la conclusión de que no les apetecía morir por un puñado de plata derretida.
Los Judenschläger nos maldecían en su retirada, nos decían que nos habían dado una lección, y que la próxima vez que los viéramos acercarse no iríamos con la cabeza tan alta.
Usamos los garfios para impedir que el fuego siguiera ardiendo; apartamos las maderas encendidas y las esparcimos por el barro, aplacando las llamas cubriéndolas con pieles.
Los Judenschläger se retiraron por la puerta destartalada, pero dijeron que regresarían al día siguiente con cien hombres por cada uno de los que se encontraban ahí ese día. Justo después de la misa de Pascua que se celebraría en Nuestra Señora de Terezín, que terminaba a mediodía.
Yo dije que las autoridades municipales nos habían concedido hasta la puesta del sol del día de Pascua.
Y ellos decían que nos dejaban sólo hasta mediodía. Pregunté al sargento si nos permitía al menos recuperar el cuerpo de nuestro amigo.
—No. Llevaba encima armas ilegales. Ha quebrantado la ley, de modo que se lo dejaremos a los pájaros carroñeros.
Y eso fue exactamente lo que hicieron.
El rabino Loew abandonó los estrechos confines de la escalera de caracol que le había servido de refugio durante la marea destructiva, y observó el desastre. La multitud había destruido por completo un par de comercios, y causado graves daños a otros dos, en su búsqueda de cualquier cosa que pudiera rapiñar. No podía decirse que aquella gente se dedicara a peinar delicadamente las zonas que saqueaban.
—¿Qué debemos hacer, rabino? —le pregunté yo.
—Haremos lo que dijo el rabino Hillel: cerrar las puertas y no esperar ningún milagro.