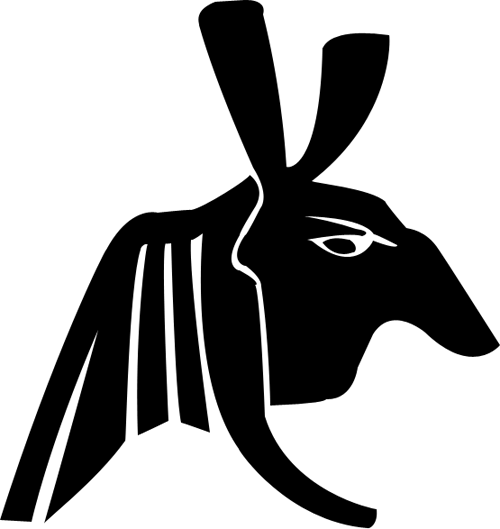
Capitulo 49
Domingo, 25 de julio de 1999,12:34 AM
La cámara funeraria de una tumba anónima
Calcuta, Bengala Occidental
Khalil, aburrido hasta lo indescriptible, estaba tumbado sobre la tapa de piedra de un sucio sarcófago. La luz de su compañero pasaba por la cámara como una luciérnaga; él hubiese preferido estar en la discoteca... o mejor todavía, suelto por Nueva York. Eso sí que era una ciudad de pecado. El Ravnos se enganchó las manos en el cinturón y soñó con América.
Hesha flotaba de pared a pared, estudiando los símbolos, los diseños, las escenas y las hileras de inscripciones grabadas en la roca. Satisfecho por fin, suspiró. La cámara funeraria, aunque sospechaba que podía ser falsa, procedía de la misma cultura que la estatua del rakshasa: de hecho, parte del trabajo parecía obra del mismo artista. El poco aire que había conservado en los pulmones para hablar salió al exterior, y su cuerpo muerto se afianzó sobre el suelo resbaladizo. Se quitó las sandalias para moverse mejor, sacó su propia cámara y procedió a estudiar la tumba en detalle.
En la tercera pared, cerca del rincón, encontró el pasaje crucial. Instrucciones. Hesha hizo una pausa, leyéndolas, y se quedó inmóvil por un momento... Llevaba más de un siglo buscando el Ojo; el impacto del éxito (aunque el Setita siempre había dado por hecho que acabaría teniéndolo) le hizo pararse.
Instrucciones para la conservación, sellado y transporte seguro del Ojo de Hazimel.
Hesha estuvo a punto de soltar una carcajada. Era tremendamente sencillo... una vez conocías el secreto. Le había costado más trabajo traducir la vieja inscripción que lo que le costaría hacerse con el Ojo. Era magia de campesinos, hechicería vulgar, literalmente un juego de niños... pasteles de barro. El agua del río sagrado mezclada con tierra (lodo del Ganges, pensó, del Nilo), en contacto con el orbe cerraría el párpado. Una espesa capa cubriendo el Ojo le haría "dormir". La arcilla seca y endurecida protegería al artefacto del daño... y al hechicero del artefacto. El escriba seguía explicando una historia sobre el rescate del Ojo de unos ladrones, un cuento sobre un poderosos rakshasa que lo dirigía sabiamente, una invocación a Hazimel... La inscripción continuaba bajo otro relieve, pero el texto adicional se había perdido. Directamente sobre una leyenda acerca del origen del Ojo, algún iletrado había usado en cincel en el mural. La inscripción describía una variante de un cuento popular bengalí: la destrucción del corazón de una reina demonio con una espada en forma de hoja de palma. Hesha fotografió la sección cuidadosamente, maldiciendo al segundo escritor. Quizá pudiese descifrar la inscripción estropeada más tarde. Pasó al siguiente panel, y después al techo, y a los lados del sarcófago. Se tomó su tiempo.
* * *
Elizabeth puso otro carrete en la cámara. Ya había usado la mitad de sus reservas: sería mejor que guardase el resto por si había otras cámaras que Khalil no se hubiese molestado en mencionar. Si había un ángulo de la sala que no hubiese captado, no sería por falta de trabajo. O de tiempo.
Volvió a colgarse la cámara al pecho y cogió la linterna. La curiosidad la llevó hasta el primer —o último— panel de la serie. Era difícil decir dónde empezaba la narración —estaba segura de que los grabados representaban un mito definido, no escenas independientes—, pero aquel extremo era un punto de partida tan bueno como cualquier otro. Leyendo de izquierda a derecha, trazó una historia, al menos en su propia mente.
En el primer relieve, una ciudad caía ante los invasores: a la izquierda mostraba altos y bellos edificios, y a la derecha los guerreros a las puertas. En el segundo panel, las torres habían caído, los guerreros controlaban las calles, y los refugiados huían. Un hombre extraño corría también, más grande que el resto y por ello posiblemente más importante. Mostraba algunos de los símbolos asignados a los demonios —rakshasa o asura o los muertos malignos—, pero sus ojos eran claramente su rasgo más importante para el artista: no encajaban. Uno de ellos era al menos tres veces más grande que el otro, y los restos de pintura mostraban iris de distinto color. En la tercera escena, el asura estaba en la jungla, rodeado de montañas, y en distintas poses a lo largo del paisaje parecía estar dirigiendo la construcción de un templo o palacio a lo lejos. En el cuarto panel, el demonio, grande y en el centro, tomaba el lado izquierdo para luchar contra una banda de invasores de la ciudad capturada, mostrada en miniatura en un rincón. A la derecha, dispensaba justicia a los prisioneros atados a columnas en su edificio casi terminado.
En la quinta sección, con mucho la más compleja y difícil de interpretar, un ejército de la ciudad llegaba para conquistarle. Aun entendiendo que la escena progresaba de un lado al otro, Elizabeth reconoció su derrota: había una ciudad, estaba el palacio del asura, el asura luchaba, ¿pero en qué bando luchaban los animales? Si el demonio dirigía a las bestias del campo, ¿por qué había algunos en posturas agresivas dentro del palacio? Si las criaturas luchaban con el ejército, ¿por qué había tantas apartándose del asura y atacando aparentemente a los suyos?
Por desgracia —Elizabeth escuchó el sonido de aquella palabra y reconoció que sentía prejuicios hacia el demonio de los ojos desiguales—, el último panel mostraba un claro triunfo para el asura. Tenía una corte en su templo terminado. Tras él se alzaba un gran —o inmensamente importante: el tamaño podía significar cualquier cosa a aquel nivel de pictografía— dios demonio con cien cabezas y brazos. Él, o ella, o ello, concluyó Liz, debía de haber enviado los animales que ayudaron al demonio a ganar la batalla. Al menos la mitad de sus cabezas no eran humanas, y Liz pudo distinguir ratas, perros, gatos, monos y asnos entre la masa.
De pronto, Elizabeth se vio bruscamente apartada de la pared. Tendida boca arriba junto a los escalones, miró frenéticamente a su alrededor, preguntándose quién le habría golpeado. Se dio cuenta, horrorizada, de que la tierra misma se estaba moviendo. Los temblores levantaron polvo de las grietas del suelo y cubrieron las losas de material desprendido del techo. Elizabeth se arrastró como un cangrejo hasta la balaustrada y se agarró a ella, preparándose para lo peor. Un padrenuestro afloró a sus labios, seguido por un avemaría. La última sacudida la envió rodando por el suelo mientras murmuraba "ahora y en la hora de nuestra muerte". Los bloques de la bóveda permanecieron en su sitio, el agua dejó de salpicar desde la escalera, y la grava cerca de la puerta rota se quedó quieta.
Su teléfono sonó, y ella dio un salto. Tras los coléricos bramidos de la tierra, aquel zumbido moderno y amistoso parecía absurdo. Casi soltó una risita de alivio.
—¿Hola? —La voz de Thompson, pensó ella. Era difícil decirla a causa de las interferencias—. ¿Me oyes?
—Estoy aquí —contestó Elizabeth.
—¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? —La señal se interrumpió por un segundo—. El circuito está abierto, pero... nadie... no contesta.
—¡Estoy aquí! —gritó Liz al teléfono—. Estoy aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Me oyes?
La tenue voz del Áspid llegó a través de las interferencias:
—Prueba otra vez... calle...
La línea enmudeció, y Liz miró decepcionada el pequeño aparato. Buscó en su memoria el código para He sobrevivido al terremoto y puedo oírte; conexión demasiado mala para hablar, pero parecía una situación demasiado específica. Marcó el cuatro-nueve-cuatro, después guardó el teléfono y miró el estanque... el agua no revelaba nada de la situación bajo ella. Comprobó que la cámara no hubiese sufrido daños, recuperó la linterna del rincón en el que había acabado, y después dobló las piernas para sentarse junto a la barandilla. La adrenalina —el segundo subidón de la noche— se extendía desde su estómago.
Esperó pacientemente durante media hora o más, contemplando cómo se calmaban las aguas. Por fin detectó una agitación en la superficie. Tanteó con cuidado la barandilla en busca de nuevos temblores sin que sus dedos detectasen nada, y sonrió cuando las aguas se agitaron un poco más. Sus dos acompañantes estaban de vuelta: en poco tiempo saldrían de las ruinas. Se apartó de la balaustrada, acercándose por la barandilla para recibir a Hesha y el gitano cuando salieran.
Khalil emergió del agua como un cohete. Se sacudió como un animal, salpicando toda la estancia. Liz se protegió los ojos con una mano y concentró su atención en la superficie del agua. Un fuerte impacto llegó a sus oídos: alzó la mirada y vio a su guía embistiendo el sello de la puerta. Khalil retrocedió y volvió a golpear con el hombro, una y otra vez. Intentaba abrirse camino a golpes, aunque tenía la abertura al alcance de la mano.
Elizabeth boqueó.
—¿Qué es lo que estás...? —Se interrumpió al ver el rostro de Khalil.
Los ojos del Ravnos no veían nada, tan abiertos como estaban. Un terror irracional los embargaba, y su mirada de animal salvaje volvía al pozo una y otra vez. Tenía la boca abierta como un perro jadeante, y sus dientes desnudos eran visibles: los caninos, alargados como colmillos, relucían cruelmente.
—Oh, Dios mío —susurró ella. Se apartó del monstruo y del peligro no visto escaleras abajo.
El Ravnos corrió de nuevo hasta chocar con la pared, con tanta fuerza que rebotó y cayó al suelo con un aullido. Sus ojos empezaron a cambiar: convertidos en las ranuras de un depredador, registraron la habitación en busca de una presa, no de una salida. La criatura corrió hacia Elizabeth, la atrapó con sus manos como garras y la arrojó a un rincón. Khalil saltó sobre su cuerpo acurrucado, metió la nariz bajo su cuello, la olisqueó, le desgarró la ropa sobre los hombros y lamió su piel desnuda. Ella se apartó siguiendo la pared. La cara del gitano mostró sorpresa por un momento... después perdió toda expresión, y el animal volvió. Khalil saltó de nuevo a su lado, la agarró por el hombro y...
...llegó un sonido desde el pozo, y los ojos de Khalil cambiaron de nuevo. Empezó a volver la mirada.
Al instante, Elizabeth vio a Hesha como un borrón entre ella y el monstruo. La escena se paralizó. Khalil Ravana, tendido en el suelo, Elizabeth apretada contra la pared y Hesha ante ella, con la mano sosteniendo todavía el extremo romo de algo de color pálido que atravesaba el pecho del otro hombre.
—No grites —dijo él con calma—. El terremoto puede haber debilitado los túneles. ¿Estás herida?
—Creo que sólo magullada.
—Bien. Ahora ayúdame con él. —Hesha arrastró el cuerpo del Ravnos hasta la puerta—. Sube. Ahora, sostén el cuerpo cuando te lo pase. No intentes soportar el peso tú sola.
Juntos, lograron pasar el rígido cuerpo por la abertura, y Hesha empezó a atar una cuerda de nylon alrededor del torso de Khalil. Elizabeth miró el arma que le atravesaba el pecho y vio confirmadas sus sospechas.
—Es un vampiro —dijo, y su tono era tan extraño que por un instante Hesha interrumpió lo que estaba haciendo.
Suavemente, el Setita volvió a sus nudos, y en un tono igualmente suave, respondió:
—No. Es un shilmulo.
—Tenía colmillos. Le clavaste una estaca en el pecho y está muerto, Hesha. Es un vampiro —insistió ella, fríamente.
—Elizabeth —repuso Hesha con algo de impaciencia en su voz—. Si te clavase una estaca a ti, ¿seguirías moviéndote después? Si te atravesase el corazón, ¿sobrevivirías? Khalil sobrevivirá, los shilmulo sobreviven, pero los humanos no. —Ató el extremo de la cuerda a su propio pie y se inclinó para entra en el túnel—. Vigila la estaca. Si ves que se está soltando, avísame enseguida. Preferiría no tener que repetir el proceso en un espacio más cerrado. —Vio que Liz vacilaba, y la miró a los ojos—. ¿Y ahora qué, Elizabeth?
—¿Bebe sangre? Y no me hables de los mosquitos, las sanguijuelas o los masai. Sabes a qué me refiero. La verdad, Hesha.
Hesha contempló el rostro del gitano. Unos ojos tozudos siguieron clavados en él, y parpadeó con hambre.
—Sí, lo hace —dijo el Setita, y volvió a arrastrarse por el agujero, tirando del Ravnos paralizado.