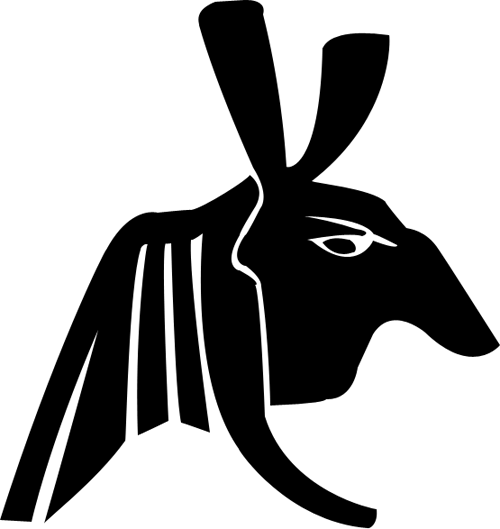
Capitulo 34
Lunes, 12 de julio de 1999,3:18 AM
Granja Laurel Ridge
Columbia, Maryland
Elizabeth maniobró con la tela a través de la barricada de la puerta, La dejó en la mesa del "servicio de habitaciones" y después cerró con llave. Cogió de nuevo la pintura y se dirigió al estudio, moviéndose por la sala durante unos minutos. Cogió otra pieza, un panel al óleo, y con ella en la mano, volvió a la sala principal. El almuerzo había aparecido sobre la mesa, pero rio había nadie a la vista. Bien, pensó.
Dejó el panel junto a la mesita y se dirigió hacia las escaleras. Comprobó la cocina —vacía— e intentó abrir la puerta de la habitación del bloque de barro: estaba cerrada con llave, y ella vio por qué. Incluso una asaltante novata como ella podía romper el cristal y abrir el tirador desde fuera.
Elizabeth escuchó. La casa estaba en silencio. Se volvió hacia la derecha, hacia el ala colonial y el salón principal. La puerta delantera no tenía paneles de cristal; cabía la posibilidad de que el tirador fuese más sencillo. Probó a abrir, pero no tuvo suerte. Quizá pudiese encontrar una llave... pero, por supuesto, no era el tipo de casa cuyos habitantes van dejándose las llaves por ahí. Elizabeth se inclinó para examinar la forma del ojo de la cerradura y vio que estaba paralelo al suelo. ¿No había estado vertical en la cocina?
Volvió atrás, y encontró el problema un minuto después: había tres cerrojos juntos. Uno se accionaba con el tirador y podía accionarse con un fiador de resorte; ya lo había arreglado. Otro estaba cerca del suelo y giraba con un pomo de forma extraña: no lo había visto la primera vez. El cerrojo de la llave había estado abierto; en un instante pudo abrir la puerta. Liz comprobó la cerradura: si no conseguía encontrar la civilización en una salida (la palabra fuga se le ocurrió para ser desestimada de inmediato), no quería tener que llamar al timbre para entrar en la casa.
El sol brillaba a través de una fina capa de nubes. Las hebras grises se movían rápidamente, pero al nivel del suelo el aire era adormecedor: húmedo, espeso y pesado.
Le dolían los ojos. Había olvidado lo oscuro que estaba el interior de la casa. Empezó a subir por la colina con la visión borrosa por la luz. Con dedos ágiles, abrió todas las cremalleras de ventilación de su chaqueta de fotógrafo. Era incómoda y calurosa; de hecho, ya estaba empapada en sudor, pero se sentía bien —extraordinariamente bien— al saber que cada bolsillo contenía algo útil, Las herramientas que había descuidado del escritorio de Vegel y el estudio no eran gran cosa, pero...
Llegó a lo alto del risco en diez minutos. Era una montaña muy desgastada, ya ni siquiera una colija, pero formaba la espina dorsal y una costilla o dos de un viejo monte Apalache. La columna de granito del gigante yacía expuesta en lo alto de la colina. Elizabeth la rodeó hasta encontrar un sitio por el que trepar. La pendiente de la pequeña pared era demasiado pronunciada para que la tierra encontrase mucho agarre, y los matojos de zarzamora tan abundantes en los otros lados eran más escasos allí. Subió a lo alto y miró a su alrededor.
Maldición. El paisaje era hermoso; una campiña color verde oscuro. Estaba lleno de árboles, y entre la altura de los mismos y la vegetación, no podía ver mucho de lo que quería... ni siquiera la casa o el camino.
Se sentó en el punto más alto, sacó una maltratada brújula de latón y encontró el nordeste. Baltimore tenía que estar en aquella dirección de todas formas, y si se mantenía atenta a ver la torre de televisión mientras caminaba, acabaría por encontrar algo. Esperaba conocer la carretera a la casa lo bastante bien como para identificarla si daba con ella. Lo último que quería era a Thompson pasando por su lado en el sedán cuando llegase al buzón.
Elizabeth se dispuso a la caminata a campo través.
Desde un sombrío hueco entre las ramas, la Mayor contempló sus movimientos con ojos perezosos.
Elizabeth salió de un arbusto de rododendro cubierto de telarañas. Se sacudió las hebras y echó a unos cuantos autostopistas de ocho patas. Luchando con la gruesa alfombra de viejas hojas brillantes, encontró una rama tan gruesa como su muñeca en la que apoyarse. Le fue útil durante el descenso, y cuando hubo cruzado la zona húmeda en el fondo de la garganta, usó las gruesas raíces del roble que había en lo alto como escalera.
El Áspid esperaba al otro lado del árbol. Dejó que ella pasara sin verle, y entonces rompió una rama seca entre las manos. Sonó como un disparo en el aire tranquilo.
—Hola, Lizzie —Las palabras eran amistosas, pero el tono no lo era—. ¿Ibas a alguna parte?
Dos a cero, pensó ella.
—Es un bonito día para pasear —contestó en voz alta.
—Lo ha sido. —Raphael hizo una pausa, frunciendo los labios—. Pero ahora parece que se acerca una tormenta. Deberías volver a la casa: no querrás que te pille fuera...
—Gracias. —Elizabeth se alejó un paso del Áspid, su árbol y la granja tras ellos.
Él la observó con los ojos semicerrados.
—Liz... no te conviene ir por ahí.
Ella dio otro paso.
—Yo creo que sí.
Raphael alargó una mano hacia su muñeca. Aunque era rápido, Elizabeth estaba lo bastante tensa como para superarle: esquivó su presa, y ambos se quedaron quietos cara a cara, a dos metros del arroyo seco.
—Se supone que eres una chica lista, Lizzie. —El Áspid se lanzó de nuevo, y esa vez su preparación superó al instinto nervioso de la joven. Tiró de ella hacia el tronco de roble, sin suavidad—. No pensarías que iba a ser fácil, ¿verdad?
Acercó la cara a la suya. No habría más de dos centímetros entre ellos, y la dura mirada del Áspid pasó de un ojo a otro... izquierdo, derecho... y vuelta a empezar. Liz apartó la mirada. Le dolía la muñeca: el Áspid se la estaba retorciendo con fuerza.
—Vamos —dijo él—. Por aquí.
El dolor giró en torno a su mano. Raphael la empujó con facilidad por el codo a lo largo de un camino que seguía el lecho del arroyo. Los árboles iban escaseando. Bajaron por un hueco y empezaron a cruzar el terreno más húmedo.
—¡Mercurio! —El grito llegó desde el hombro del Áspid, por lo que pudo notar Liz—. Maldita sea, Áspid. Deja que se vaya. —Hubo ruidos de estática. Era Thompson—. Deja que se vaya ahora mismo. Joder, Raf: ¿y si él comprueba las cintas esta noche?
Raphael soltó la muñeca de Elizabeth. Ella se giró y se apartó tres metros de él, para detenerse y frotarse la piel quemada por el apretón. Ninguno de los dos mostraba la menor expresión.
—Estaba intentando irse, Ron. Tengo un trabajo que hacer.
—Lo sé. No estoy criticando lo que haces, sólo tu estilo. Pásame a Liz un segundo.
El Áspid buscó en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño y plano disco negro. Se lo arrojó, y resultó ser un teléfono.
—Hola, Liz —dijo la distante voz de Thompson—. ¿Me haces un favor?
—Puede —dijo ella.
Él suspiró.
—Vuelve al camino por el que veníais y síguelo hasta la carretera. Te recogeré en el coche y te llevaré a casa.
—¿A Manhattan?
Más interferencias.
—No.
—¿Hay que andar mucho?
—Un cuarto de hora, veinte minutos como máximo.
—Nos encontraremos allí.
—Gracias. Pásame otra vez al tozudo. Él y yo debemos tener una charla antes de que el jefe despierte.
* * *
—¿Café?
Elizabeth asintió.
—Si tú vas a tomar...
Thompson trasteó en el mostrador durante unos minutos. Cuando el vapor ya estaba ascendiendo y la jarra llenándose, se apoyó de lado sobre los armarios y contempló a la chica. Ella se había quitado la abultada chaqueta, dejándola colgada sobre el respaldo de la silla. Estaba sentada con ambos codos sobre la mesa, descuidadamente, con el pelo metido detrás de las orejas. Sus manos seguían las irregularidades y nudos de la superficie de la mesa, trazando los mismos patrones una y otra vez.
Ron sacó dos tazas y las puso en una bandeja. Azúcar, leche, la cafetera, una lata de galletas. Levantó la bandeja.
—¿Te importa si llevamos todo esto a tu habitación?
—¿Por qué? —preguntó ella.
—Porque supongo que querrás disfrutar de alguna intimidad. Va en contra de mis reglas, pero demonios... si sale algo del suelo, corres y haces sonar la alarma. —Liz no dijo nada—. No estoy bromeando, muchacha. Hay una razón para que tengamos cámaras cada metro y medio. Y alarmas en las puertas para que podamos seguir el rastro de lo que no ven las cámaras.
Elizabeth frunció las cejas en un gesto de incredulidad.
Thompson meneó la cabeza.
—Ya le has visto. Deja que te lo ponga fácil para empezar. Imagina... a dos como él. A veinte. Progenies más débiles en paquetes de seis, como la mala cerveza. Al hombre invisible colándose para robar cosas. Sólo Dios lo sabe. Ahora, ¿podemos bajar?
Ella abrió la marcha, deteniéndose ante la puerta de Vegel para sacar una llave de un bolsillo de su chaqueta. Abrió la puerta y apartó las barricadas a un lado.
—¿Qué demonios has puesto ahí? No había tantos muebles como para... —Ron se detuvo, y lanzó una carcajada de sorpresa—. Buen trabajo, Liz. Maldita sea.
Cada una de las puertas de los armarios —algunos eran piezas que iban del suelo al techo, otros tan pequeños como botiquines— había sido sacada de sus goznes y apilada contra la entrada. La pesada puerta del cuarto de baño estaba sobre el panel secreto de la cripta de Vegel, y su base reforzada con piezas del somier.
—La bandeja cabe en el escritorio —indicó Elizabeth—. Dame un minuto y liberaré otra silla.
Se sentaron y sorbieron el café, y cuando se hubieron relajado lo suficiente para explorar el contenido de la lata de galletas de Gabriel, Thompson dejó que la joven acabase con dos monstruosidades de chocolate antes de intentar hablar.
Se aclaró la garganta.
—Gracias por dejarme entrar. Es un gesto que aprecio mucho.
—Gracias por fingir que mi labor de carpintería habría servido de algo si hubieses querido entrar.
—Nos hubiera frenado un rato. Y estaba bien pensado. —Thompson vaciló—. Pero en realidad... me alegro de que estemos aquí, y no en la cocina. Tengo un par de cosas que decirte, y no quiero que el Áspid, o el jefe... las escuchen luego.
Elizabeth le prestó atención, firme y muda como la esfinge.
—Ante todo... deja que te diga que lo siento —dijo él muy despacio—. Sé que a estas alturas no te vale para nada, pero tenía que decirlo porque lo siento de verdad—. Se pasó las manos por el pelo canoso—. Y quiero que sepas que yo... bueno, no puedo decir que yo... que nosotros... no te hayamos mentido de una u otra forma desde el principio. Pero lo que te conté de mi pueblo natal, de mi familia y del instituto, y de por qué me hice policía y después lo dejé para montar mi propio negocio... era todo verdad, cada palabra de ello. —Hizo otra pausa, y una especie de desesperanza invadió su rostro—. Te lo creas o no, me gustas. Y debo decir que me gustas más desde que la cosa nos ha estallado en las narices. Has luchado, pero no te has dejado llevar por el pánico después de aquella primera noche, y si te compadeces a ti misma no puedo verlo en la superficie. —Sonrió—. Ni siquiera el jefe se esperaba lo de la cinta adhesiva, Liz.
La tenue sombra de una sonrisa jugueteó en los labios de la joven. Thompson, sin saber cómo prolongar el momento, echó una larga y dura mirada a su taza de café. Hizo un gesto de resignación con las manos y cogió una galleta.
—Y quiero pedirte disculpas por Raphael. No es un mal tipo cuando le conoces, pero está resentido porque el jefe te dijo los nombres del Áspid. El jefe piensa, y yo también, porque estaba... eh, bueno, estaba mirándote por el sistema de seguridad... piensa que conocías la diferencia entre los dos gemelos. Raf no se lo cree: está demasiado acostumbrado a pasearse por ahí como Angelo y sentirse superior gracias a ello. No sabe cómo portarse contigo, así que se hace el duro. Ya se le pasará, supongo. En cualquier caso, Gabe le calmará un poco.
—Hablas como si fuese a quedarme aquí mucho tiempo —murmuró Elizabeth.
Thompson se ruborizó un poco.
—En realidad, no lo sé —contestó. La boca se le torció como si hubiese algo podrido en su galleta de chocolate—. Estamos esperando a que ocurra algo en el exterior. El jefe teme dejarte ir y que seas asesinada por...
—¿Asesinada por qué? —interrumpió Elizabeth con dureza.
—Cosas —dijo él poco apropiadamente—. Otra gente como él, pero distinta; otras cosas; todo un ejército de cosas devastando la Costa Este. ¿Viste las noticias de los disturbios en Atlanta y D.C? Están detrás de todo ello.
Ella no dijo nada, y Thompson pudo sentir la duda que irradiaba.
—Mira, Liz. Supongo que admitirás que él existe. Si existe, y no respira ni muere, ¿qué más hay?
—¿Qué más hay ahí fuera?
—El hombre invisible. Los paquetes de seis, el más difícil todavía. Ojalá no lo supiera —contestó él, tan rotundo y cansado que Elizabeth dejó el asunto.
Thompson volvió a llenar las tazas y tomó un sorbo. Pasaron los minutos, y estuvo a punto de hablar en cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos se lo pensó mejor. Tras una docena de comienzos en falso, las palabras brotaron por fin.
—En cuanto a él, Liz...
—¿Qué pasa con él?
—En cuanto a vosotros... No me mires así.
La mandíbula de la joven se había crispado. Estaba claro que no quería escucharle. Maldita sea, pensó él. Le ha dado fuerte. Tomó aire profundamente y se dispuso a aventurarse por aguas más profundas en beneficio de Hesha:
—Por favor, Elizabeth: no soy ciego. Estás enamorada de él.
Ella estuvo a punto de soltar una carcajada.
—No. No, no lo estoy. No le conozco. No puedes amar a alguien que no conoces. —Afianzó la mandíbula de nuevo. Tenía los labios anormalmente finos y pálidos—. No puedes amar a alguien que te encierra —dijo—. Alguien que te miente, que te espía constantemente; alguien cuyos... guardias de alquiler... te acosan en nombre de tu propia seguridad... Y por favor, no te ofendas si te digo que sigo sin creer en las "cosas" que dices que están esperando a que ponga un pie fuera de aquí.
—No me ofendo. —Thompson luchó por encontrar algo más que decir—. Aunque suena como si estuviese esforzándote mucho por convencer a alguien...
—A ti. Tú eres el que tiene la teoría —repuso ella.
—De acuerdo. Pero no hace falta que intentes convencerme. Podrías limitarte a decir que no y poner fin a la conversación. Pero estás dispuesta a... estás deseando seguir hablando de él, porque en realidad te importaba, y él te ha hecho daño. Así que quieres hablar. Por lo tanto... no te creo. Tampoco le creo a él cuando lo niega —añadió, dándose cuenta de que al menos aquello era cierto—. He estado casado dos veces, Liz. Reconozco los síntomas. —Se recostó en la silla—. Deja que te diga lo que va a pasar: Hesha no vendrá a verte. ¿Crees que te asusta? Tú le asustas más a él —dijo, cruzando los dedos para que no le cayese un rayo encima.
Elizabeth bajó la mirada... se lo había tragado. Que Dios la ayude, pensó Thompson. Y que Dios me perdone.
—Ahora, si no te importa, o no puedes superar el choque, o estás tan asustada como él, puedes quedarte aquí en esta habitación hasta que pase el peligro, si eso es lo que realmente quieres. Y entonces te mandaremos a tu casa en Nueva York, y nunca volverás a verle. Pero mientras esperas, cada uno de vosotros sabrá que el otro está justo al otro lado de la pared... hasta que él no pueda soportarlo más y encuentra una excusa para huir todavía más lejos de ti. —Aturdido por la magnitud de su mentira, Thompson recurrió al estereotipo—. Ya sé que no es justo que tengas que hacer tú el siguiente movimiento... —Aquello estaba mejor—. Lo que está mal aquí es... culpa suya... culpa de lo que él es. Pero yo no puedo entrar ahí y decírselo así. Por eso estoy aquí. Por eso... te lo estoy pidiendo... —Meneó la cabeza—. Porque los dos me gustáis. —Jugueteó nerviosamente con su taza de café vacía, y sonó de todo menos convencido—. Ve a verle. Habla con él. Puede que incluso le dejes intentar explicarse.
Thompson consultó su reloj y se puso en pie.
—Ahora tengo que irme: Raf me estará buscando. —Miró a Liz, pero ella tenía los ojos clavados en la alfombra—. Por favor, al menos piensa en lo que te he dicho. Y no... bueno, preferiría que no le dijeras al jefe que he estado aquí, metiéndome en su... vida privada.
Cogió la bandeja para devolverla a la cocina. Al instante de salir, oyó el cerrojo cerrándose tras él y el ruido de la barricada al otro lado de la puerta.
* * *
—Informa.
—La señorita Dimitros salió a dar un paseo esta tarde —dijo Thompson—. El Áspid la detuvo cerca del perímetro interior y la animó a regresar.
La mirada de Hesha pasó de su jefe de seguridad a Raphael.
—La animaste --dijo en tono neutro.
—Pues claro. —La respuesta de Raphael sonó ligeramente a la defensiva incluso para él—. La traje de vuelta. Se la entregué a Ron. Y entonces —añadió, viendo una forma de eludir la inquietante atención de su jefe— desaparecieron en su habitación durante una hora.
Hesha volvió a enfocar su fría mirada sobre Thompson.
—¿En su habitación?
—Quería echar una ojeada a sus preparativos. —Ron pasó una hoja de su bloc de notas—. La barricada, señor. Se puede oír cómo la mueve desde fuera, sobre todo con los micrófonos del sistema. Resulta que la ha construido con las puertas de los estantes de Vegel. Tengo un esquema aquí... en realidad, no es más complejo que un castillo de naipes, pero es razonablemente efectivo e...
—Ingenioso —murmuró Hesha, contemplando el dibujo. Se lo devolvió.
—Inspeccionar su habitación no pudo llevarte una hora, Ron —intervino el Áspid—. ¿Qué más pasó allí dentro?
Thompson ignoró la sonrisa del Áspid y se las arregló —doblando y guardando cuidadosamente el dibujo en su sitio— para no mirar a Hesha directamente a los ojos.
—Después de que Raf la "animase" —explicó—, pensé que la chica necesitaría un poco de normalidad. —Ron pasó a la página siguiente de su bloc y miró tranquilamente a los ojos de su jefe—. Unas palmaditas metafóricas. Tuvimos una larga y agradable conversación, señor. Considere que le doré la jaula.
Pasó un buen rato antes de que Hesha hablase de nuevo.
—Muy bien ¿Más asuntos?
* * *
Elizabeth caminó hacia el estudio de Hesha.
Se oyó un suave click en el extremo opuesto del sótano. Hesha estaba de pie en el umbral.
Ella reunió ánimos, cruzando el espacio que los separaba a un paso lento que (rogaba por ello) no traicionaba su ansiedad.
—Buenas noches, Hesha —dijo, anticipándose a su saludo favorito—. Esperaba encontrarte esta noche. ¿Puedes dedicarme unos minutos?
Su anfitrión se hizo a un lado y la invitó a pasar con un gesto.
Elizabeth sonrió.
—En realidad, si no te importa... —señaló su propia habitación con un gesto descuidado—. Estaba pensando en una conversación un poco más privada.
Hesha no se movió.
—Puedo desconectar el sistema, si lo deseas.
—Pero yo no tendría forma de saber si de verdad lo habías hecho o no —dijo Elizabeth, torciendo el labio superior.
Él inclinó su elegante cabeza negra.
—De acuerdo entonces, si te sientes más segura allí.
—Marginalmente.
Cuando ambos estuvieron sentados, Elizabeth sonrió tan ampliamente como pudo y extendió la mano derecha.
—Hola —dijo. Hesha comprendió y estrechó su mano—. Me llamo Elizabeth Dimitros. Nací en Brooklyn, y he pasado en Nueva York casi toda mi vida. Me gano la vida restaurando arte para una galería de antigüedades. Estoy estudiando el doctorado en un campo increíblemente oscuro. Soy soltera y tengo veintinueve años, y no es algo que me alegre mucho. —Terminó encogiéndose de hombros al estilo que había aprendido de su padre: un gesto florido, griego, que abarcaba todo el brazo.
—Veintiocho —puntualizó Hesha—. Cumplirás los veintinueve en septiembre.
—Tres a cero —murmuró Elizabeth.
—¿Perdón?
—Nunca te he dicho mi edad, y menos la fecha de mi cumpleaños. Y tampoco a Thompson ni a los gemelos. —Parte de su sonrisa desapareció—. Supongo que Amy podría haberlo mencionado, pero no lo hizo, ¿verdad?
—No.
—Así que me conoces muy bien. Y yo no sé nada, absolutamente nada, de ti. —Tomó aire profundamente—. Me preguntaba si te importaría presentarte —dijo, conteniendo un reflejo nervioso—. Por favor...
Hesha unió las manos e hizo una curiosa semi-inclinación con la cabeza y los hombros.
—De verdad me llamo Hesha; es un nombre de leche que me dio mi madre. Tengo muchos otros. El de Ruhadze lo tomé de un amigo tras su muerte: no tenía hijos y quise honrar su memoria. Me he llamado Hesha Abn Yusuf, Hesha Washington, Hesha Abraham...
»Nací entre la Primera y la Segunda Catarata, en Nubia, lo que es hoy Sudán, en una aldea que ya no existe a causa de la presa de Asuán, parte de un pueblo que está desapareciendo, en una religión que supuestamente no había sobrevivido. He viajado por el norte de África, la India, Europa y América. Me gano la vida con las antigüedades, pero actualmente tengo diversas propiedades. Paso la mayor parte de mi tiempo estudiando viejos idiomas y culturas; intento evitar que las manos equivocadas descubran secretos enterrados. Soy soltero por naturaleza —remarcó—, y considerablemente más viejo de lo que parezco. Y hasta este verano disfrutaba mucho de mi vida.
—Hasta este verano —repitió Elizabeth.
—Al llegar el solsticio, uno de los más terribles peligros que yo pretendía mantener confinados salió a la luz. No tengo ni idea de quién lo posee ahora. En el solsticio, Erich Vegel, que era mi socio y mi único... amigo, aceptó una invitación a una gala para tener allí un encuentro de negocios en mi nombre. Creo que fue asesinado aquella noche o muy poco después. Es posible que cayese en manos de nuestros enemigos. Es posible que nuestros socios en el negocio le tendiesen una trampa: esa gente en la que yo confiaba es ahora una amenaza. Al llegar el solsticio dio comienzo una guerra nocturna por el control de la Costa Este. Al llegar el solsticio, tú y yo nos conocimos. Y desde entonces —dijo, contando cada transgresión con los dedos—, has traído a Kettridge de vuelta hasta mi círculo, desordenado mi casa, invadido mi santuario, y casi provocado la muerte de mi criado Thompson. —Con cuatro dedos en alto, empezó una nueva enumeración, bajándolos uno a uno—. También has descubierto cómo sacar el ojo de la estatua, encontrado una de las dos piedras perdidas, extraído el anillo del bloque de Vegel, y revelado puntos débiles en nuestro sistema de seguridad sin llegar a matar a nadie de los que están bajo mi protección —terminó, con la mano cerrada de nuevo.
—Lo siento por tu amigo. Y no sé nada de esa guerra y ese peligro de los que hablas —dijo Elizabeth en tono serio. Sentía dolorosos nudos en el estómago—. En cuanto a lo demás... ¿Estás diciendo que estamos en paz? Porque no te entiendo. —Alargó la mano hacia el puño de Hesha, todavía en el aire—. Hay algo más en esta situación que un simple cuatro a cuatro.
Cerró su mano sobre la de Hesha, y él permitió que la dejase allí.
—Sí. Estás en lo cierto. Te he arrebatado cosas. Tu libertad y tu seguridad, por ejemplo... y estaré en deuda contigo hasta que te las devuelva.
Su voz, distante y formal, cayó sobre ella como agua helada, pero sus ojos se encontraron con los de Elizabeth y eran abrasadores.
Pasaron un largo rato sentados en silencio.
Sin una palabra, Hesha abrió la mano que sostenía Elizabeth, cogiendo también la otra mano de la joven. Siguieron sentados sin decir nada. Los nudos en el estómago de Elizabeth desaparecieron para ser sustituidos por mariposas... pero no las ordinarias nacidas del miedo o la esperanza o los amores pasados, sino rabiosas criaturas que la herían y desgarraban mientras hacían que se sintiese maravillosamente. Cálidas oleadas de felicidad recorrían su cuello y sus hombros para chocar con el terrible escalofrío de su columna. Tenía la esperanza de que él hablase... y se sentía aterrada por lo que pudiese decir.
Las manos de Hesha sostuvieron suavemente las de la mortal. Abarcaba con los índices las muñecas de ella, fascinado por el ritmo de sus latidos. Agradable música, pensó. Aguardó pacientemente mientras el ritmo cambiaba. No podía acelerar las cosas... cuando llegase el momento oportuno, pronunciaría las palabras que tenía preparadas.
—Elizabeth —dijo suavemente, mirando a los ojos de la joven—. No me hagas preguntas... —vaciló durante un momento cuidadosamente calculado— a menos que estés absolutamente segura... —otra pausa— de que quieres las respuestas.
Unió las manos de Elizabeth, rozándole los nudillos con los labios. Depositó suavemente las manos de ella sobre su regazo.
—Tengo mucho trabajo que hacer esta noche —dijo poniéndose en pie—. Pero me gustaría verte mañana. ¿Quieres que trabajemos en el papiro mañana a las diez?
Ella asintió solemnemente, y Hesha se deslizó con la misma gravedad en el semblante a través de la barricada.
El Setita contempló la bolsa de sangre que le aguardaba en su apartamento.
—Thompson —dijo al aire.
La contestación llegó por el intercomunicador.
—Señor...
—Prepara mi coche.
—¿Su coche, señor?
—A menos que tengas especiales deseos de verme cazar, prepararás mi coche personal, en vez de la versión con chófer.
—Su coche, señor —dijo Thompson con presteza.
La comunicación se cerró con un chasquido.