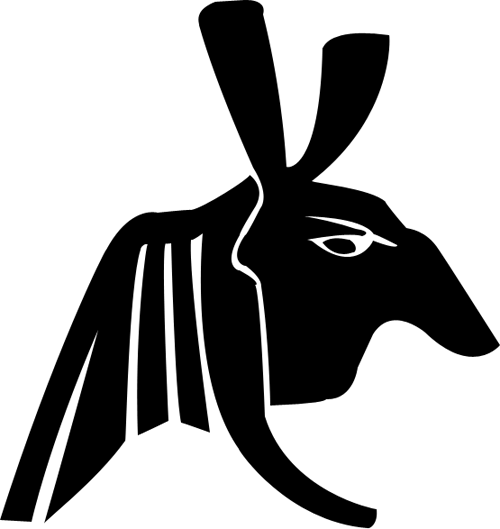
Capitulo 48
Sábado, 24 de julio de 1999,11:03 PM
Un callejón en Grey Town
Calcuta, Bengala Occidental
Ron Thompson estaba sentado, frío y húmedo, en la parte trasera de una carreta tirada por un burro estremecido. Su humor era tan negro como la noche que le rodeaba, lo que era decir bastante. El tifón —una tormenta única en mil años, según los informas de la CNN— había llegado al amanecer. Pero si el sol había llegado a salir, Thompson no lo había visto. Las nubes eran demasiado espesas. A pesar de llevar dieciocho horas sobre tierra, el tifón "Justin" no mostraba signos de agotamiento. El Himalaya había atrapado el viento y la lluvia en su camino hacia el norte. Las tormentas no podían forzar el paso a través de las montañas, pero tampoco dejaban de luchar. El nivel del agua en la ciudad llegaba casi al metro. En las zonas más civilizadas, las luces parpadeaban y amenazaban con apagarse. Y en los barrios bajos por los que los guiaba el loco de las riendas, el fluido eléctrico había desaparecido por completo. Visibilidad: cero. Disgustado, Thompson abandonó su puesto de centinela y se acurrucó junto al Áspid. El agua y la vegetación flotante giraban en torno a sus rodillas, pero al menos los brillantes costados verdes de la carreta ofrecían alguna protección frente al viento.
* * *
El pequeño carro verde se detuvo junto a la enorme ruina de un edificio de apartamentos. El agua se derramaba sobre las agrietadas paredes, chorreando por todas partes. Thompson y el Áspid esperaron, mirando hacia las ventanas rotas, las repisas destrozadas y los débiles postigos. Cuando quedó claro que la carreta se había detenido definitivamente, bajaron de ella. El Áspid se quedó montando guardia hasta donde la lluvia lo permitía, y Thompson ofreció su mano a Liz para que saltase al agua de color pardo que llegaba por las rodillas. Hesha bajó sin ayuda por el otro lado.
Khalil Ravana saltó del pescante a la grupa del infortunado burro. Con dedos rápidos y expertos, soltó al animal de los arreos. Le pegó una patada en el flanco, pues se negaba a moverse, y susurró una serie de horrores en sus orejas. El animal huyó frenéticamente del rugido del tigre, subiendo un tramo de escaleras y corriendo por un pasillo. Ravana desmontó, ató la bestia a una barandilla, y se volvió para bajar por las escaleras.
—¡Aiii! —Se oyó una aguda queja procedente de una mujer robusta y gesticulante que bloqueaba el paso de Ravana.
En hindú, la mujer pidió una explicación de la presencia del burro. Khalil hizo chasquear los dedos, y un hombre muy musculoso con un hacha subió las escaleras tras él. El fantasma se lamió los labios, alzando el arma por encima de su cabeza.
—¡Aiiiiiiii! —Con otro grito, el doble de fuerte y el triple de agudo, la mujer desapareció tras la esquina, adentrándose por un oscuro pasillo.
Khalil dirigió una sonrisa a los cuatro pasajeros que aguardaban en la calle. Bajó despacio los escalones, abrió una puerta gruesa y de aspecto sorprendentemente sólido, y apartó a Hesha de su pequeño grupo con la mirada.
—Aquí estamos. Adelante. —Los cuatro se dirigieron hacia la entrada—. No. Sólo usted, Ruhadze.
El Setita miró a su guía sin decir nada.
—¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere volver al hotel con las manos vacías? Puede venir solo o no venir. Se lo intenté decir anoche, estúpido presumido.
Hesha se acercó a la puerta, examinando la madera, el ruinoso edificio y la sonrisa del Ravnos.
—Ella viene conmigo —dijo. Sus ojos observaron cada músculo del rostro de su interlocutor. Khalil movió los párpados, y un tic empezó a hacerse notar en su sien derecha. Por un momento, Hesha pensó que perdería el control por completo... pero oscilando justo al borde, Khalil recuperó la mirada que había esperado el Setita: pareció escuchar a alguien invisible a su lado, y su expresión se relajó.
—Muy bien —accedió, evidentemente para su sorpresa—. Pero sólo ella. Los demás se quedan aquí.
—Dadle a la señorita Dimitros una linterna y una cámara —ordenó Hesha.
Thompson y el Áspid no dijeron nada... y no lo dijeron tan fuerte que Elizabeth captó cada palabra. El jefe estaba chalado. Todo aquello era una trampa. La chica no estaba lista. La chica, al menos, iba vestida con vaqueros y calzado resistente aquella noche. La chica no iría. La chica iría. Mientras sus reservados y bien adiestrados rostros decían todo aquello, los dos hombres equiparon a Liz con un cinturón lleno de herramientas, una vieja cámara a prueba de agua en torno a su cuello y un paquete lleno de película bajo su impermeable. Lo último que leyó en sus caras antes de que el Áspid le hiciese avanzar fue una especie de conmiseración: dos miradas idénticas dirigidas hacia ella, que decían que ellos habían estado donde estaba ella, que no les había gustado y que desearían que se encontrase en cualquier otra parte. Extrañamente reconfortada, Elizabeth siguió a Hesha por el pasadizo. Tenía la mano puesta sobre el teléfono, y repitió mentalmente la lista de códigos de alarma de Thompson para mantener la tranquilidad.
El corredor tenuemente iluminado terminaba en una escalera hacia arriba. Me están siguiendo, pensó Elizabeth. Siete-dos-dos. La escalera los condujo hasta medio balcón, roto por el lado exterior. Alguien está conmigo en la habitación: ocho-tres-cuatro. Khalil los llevó a un apartamento abandonado y por encima de un tejado. Ha llegado la policía: tres-cero-seis. El tejado daba a una rota y retorcida escalera de incendios. Estoy herida: uno-uno-uno. Su guía soltó una escalera de la masa de hierros y la apoyó contra una pared. Hesha está herido: nueve-nueve-nueve. Subieron, dejando atrás un bastión de ladrillo entre dos edificios, y se detuvieron ante un final sin salida. Fuego: cinco-dos-ocho.
Khalil desapareció entre los ladrillos. La cabeza y las manos seguían a la vista. Hesha tomó los dedos callosos y entró en la ilusión. Alargó la mano hacia atrás en busca de Elizabeth, y ella le cogió. Dentro de los ladrillos, no podía ver nada, así que buscó su linterna. Estaban en una escalera de caracol con el techo muy bajo. Los ladrillos cedían su lugar a la piedra, la piedra de nuevo al ladrillo, y los escalones descendían más allá del resplandor de la lámpara. Sus pies hacían poco ruido sobre los polvorientos peldaños, y las ropas empapadas no sonaban al rozar; al cabo de un rato dejaron de gotear, y Elizabeth pudo oír, muy claramente, que la suya era la única respiración que sonaba en la mohosa chimenea.
Confirmo la llamada, pensó como defensa. Cuatro-nueve-cuatro.
Por fin dejaron de descender, y se arrastraron a lo largo de un túnel. El trayecto era horizontal en su mayor parte, y pasaba entre ruinas que no tenían nada que ver con cemento, ladrillo y las viviendas que había encima de ellos. Entre tramos de escombros y piedra en blanco, Elizabeth notó grabados y palabras escritas en algo parecido al sánscrito. Se hubiese detenido para estudiar aquello, pero los otros dos avanzaban a gatas a un ritmo que le costaba seguir.
Perdido el contacto visual: ocho-uno-ocho.
De pronto, el estrecho pasadizo se abrió. Liz pudo usar su linterna para iluminar el camino. Aquel lugar, lo bastante alto como para estar de pie, tenía la forma de un cuarto de esfera: una pared lisa vertical, un suelo casi en ángulo recto con la pared, y espacio para respirar. Tras ellos, el agujero por el que habían entrado; delante, la silueta de una puerta. Su historia saltaba a la vista: sellada con piedra, rota, cerrada de nuevo con ladrillos, rota una segunda vez, una tercera... posiblemente más. Ahora estaba abierta entre la altura del hombro y el dintel, y Hesha acababa de trepar hasta el hueco y meterse por él.
Elizabeth puso el pie en un montón de escombros de aspecto estable, agarrándose al quicio, y llegó al hueco. Se agachó allí por un momento, recomponiendo su equipo. La linterna, colgando de su enganche, jugaba por el techo abovedado: el rayo iluminó la alegre cara de Khalil y su postura tumbada: estaba cómodamente recostado sobre el tejado de una balaustrada al otro extremo de la habitación. Liz bajó la luz, buscando un punto al que saltar, y gritó.
El suelo estaba cubierto de cadáveres —algunos frescos, otros esqueléticos, algunos en estado de putrefacción—, y los cadáveres estaba a su vez cubiertos de ratas, calvas, enfermizas y llagadas criaturas que se metieron en las mandíbulas y cajas torácicas vacías de los muertos al oír el grito de Liz, Un segundo después, volvieron a asomarse. Unos ojos rojos se volvieron hacia ella significativamente; unas cuantas avanzaron en dirección a la joven mientras las demás volvían a su banquete.
La voz de Hesha alejó los chirridos de las alimañas.
—Déjala en paz —ordenó.
Al instante, los horrores desaparecieron. Elizabeth se estremeció. Ahora, el suelo de piedra estaba despejado ya, y se dejó caer agradecida sobre él. Nerviosa y suspicaz, revisó su verdadero entorno. El techo seguía siendo igual; las paredes eran de roca labrada, no tierra llena de ratas. Khalil seguía en el mismo sitio, pero su expresión había cambiado, y la decepción se mostraba en su rostro. Hesha, invisible antes, ocupaba el rincón de la derecha de la cámara: su índice recorrió los relieves sin llegar a tocarlos, y el Setita tenía el ceño fruncido a causa de la concentración. Liz se agachó junto a la puerta, observándole.
Durante cinco minutos, Khalil mostró la misma paciencia. Pero al final el Ravnos acabó por aclararse la garganta.
—¿Bien?
Hesha miró al Ravnos.
—Bien. Pero esto no es todavía la fuente.
Khalil chasqueó la lengua.
—No —admitió, sin moverse.
—¿Qué es lo que quiere?
—Bueno —dijo, incorporándose—. Está buscando el Ojo, eso es algo que salta a la vista. —Se encogió de hombros—. Yo podría ser un tipo valioso para ese paseo. Después de todo, es nuestro Ojo, no el suyo. Así que puedo saber cosas que usted necesite más tarde. —Se rascó la barbilla—. Bien: si yo le muestro la última habitación, usted me saca de Calcuta. Y me protege. Y se muestra amable conmigo —señaló, perdiendo por un momento su máscara de simpatía—. Y yo le ayudaré a encontrar ese viejo y maligno Ojo.
Hesha consideró la oferta por un momento, y respondió despacio, con palabras cuidadosamente elegidas.
—Le llevaré conmigo —entonó— y le protegeré —hizo una pausa— mientras siga ayudándome en mi búsqueda del Ojo de Hazimel.
—¡Trato hecho! —exclamó Khalil. Soltó una carcajada, mirando a su nuevo socio en un acceso de camaradería—. Imagine la cara que pondría Abernethie: un gitano y una serpiente dando por buena la palabra del otro. Bien, vamos allá. Está aquí mismo. —Tanteó el suelo con el pie, y un pozo se abrió bajo él: escalones tallados en la roca, que bajaban hasta quedar sumergidos. Khalil se metió hasta la cintura y sonrió a Elizabeth:— ¿Te has traído el equipo de buceo, dulzura?
Hesha captó la mirada de Elizabeth.
—Fotografía esta habitación. Quiero detalles de los murales.
Ella asintió, y Hesha siguió a Khalil por el agujero.
Sola, Elizabeth colocó su linterna en una pared y empezó a fotografiar la otra. Cuando hubo terminado, pasó a la siguiente. Con papel y lápiz a prueba de agua, tomó notas sobre las medidas estimadas de la sala. Esperó nerviosamente con la cámara y la linterna en el regazo. El estanque seguía inmutable. Finalmente se puso de pie, cambió de nuevo el ángulo de la luz y tomó una nueva serie de fotografías, esa vez con su cuaderno de notas en la imagen para determinar la escala. El tiempo pasaba lentamente.
A la espera en el punto de reunión: dos-siete-uno.