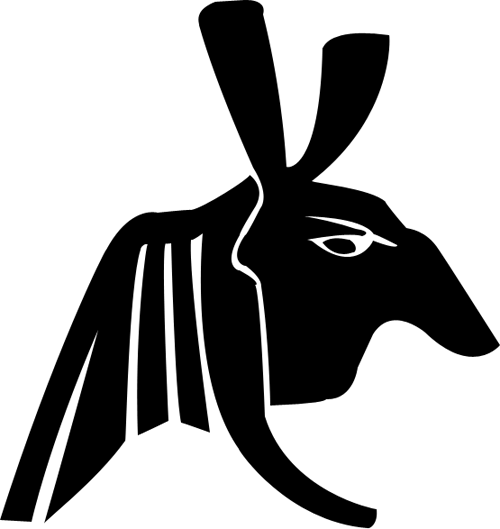
Capitulo 32
Sábado, 10 de julio de 1999, 7:48 PM
Granja Laurel Ridge
Columbia, Maryland
Hesha despertó inesperadamente rodeado de pesados cuerpos. Las cabezas de cobre yacían sobre él en gran número, y la Mayor se había enroscado protectora en torno a sus hombros. Cuando empezó a moverse, pudo sentir el cosquilleante susurro de la lengua del patriarca en su oreja.
—Luz —dijo suavemente, haciendo que las bombillas disimuladas se encendieran.
Trabó su mirada con la de la vieja serpiente y le devolvió el siseo.
La Mayor estaba herida: desnudó su colmillo roto y arqueó el cuello para mostrar mejor el sustituto que ya empezaba a bajar desde el cielo de su boca. Se quejó enroscándose y desenroscándose, molestando a las serpientes más pequeñas. Estaba irritada. El nido ya no era seguro. Los guardianes habían quedado reducidos a la mitad: los que habían podido habían encontrado un santuario en el cuerpo de su aliado; los que no, se habían marchado a sus madrigueras de invierno en torno a Laurel Ridge.
Hesha tranquilizó a la fiel y vieja sirviente. Pasó las manos sobre los esbeltos cuerpos de la descendencia de la cabeza de cobre. Con el tiempo, volverían a sentirse seguras en el suelo, y las piedras no harían nada inesperado. Los pies descalzos del Setita pasaron suavemente entre los animales sin provocar alarma; era de la familia, y su olor era el de ellas.
Se aseguró de que la intrusión hubiese sido limitada —sus tesoros y proyectos estaban intactos— y caminó por el pasadizo central hasta la cripta de Vegel, reparando con interés en que la puerta de Elizabeth estaba asegurada con una cuña.
—Thompson.
Por primera vez en quince años, no hubo respuesta.
—Thompson —volvió a decir, con fuerza.
—Señor. —Era la voz del Áspid—. Señor, Thompson está un poco enfermo ahora mismo.
—Enfermo.
—Sí, señor. ¿Podría... podría venir a ayudarme con él?
Las habitaciones de Thompson eran cómodas, pero sobriamente amuebladas. Había estantes llenos de viejas revistas, cintas, maltrechos estudios de crímenes reales, y una buena colección de discos de vinilo que nunca escuchaba. Unos pocos certificados en finos y sencillos marcos colgaban de las paredes. Había una buena alfombra, comprada en Afganistán. Era bella y valiosa, pero Thompson se había sentido atraído por ella sobre todo por su diseño: aunque era tradicional en todos los demás aspectos, había sustituido los motivos abstractos por siluetas simplificadas de helicópteros y ametralladoras.
El jefe de seguridad de Hesha Ruhadze estaba sentado en una vieja butaca, con una papelera en el regazo. Tenía el rostro de un enfermizo color azul, y los ojos hinchados y medio cerrados. Su brazo derecho estaba envuelto en una aparatosa mezcla de papel de periódico, bolsas de plástico y toallas empapadas en sangre, al igual que la zona inferior izquierda de sus costillas.
Cuando Hesha entró en la habitación, el Áspid acababa de volver del baño con una brazada de toallas limpias. Cogió el hinchado brazo de Thompson y sustituyó el tejido empapado de rojo por otro blanco y beige; la papelera estaba llena de envoltorios desechados, y Mercurio la cambió por una ensaladera. Los ácidos olores que llegaban desde la cocina atestiguaban que hacía falta algún tipo de recipiente. Los dos hombres miraron a Hesha con expresión agotada, resentida y pagada de sí misma. El Setita se hizo cargo de la escena en un segundo, y borró la mirada autocomplaciente de la cara de sus hombres dándose la vuelta y cerrando la puerta tras él.
—¡Mercurio! —gritó por el intercomunicador.
—Jefe, ¿qué demonios está haciendo? —El Áspid siguió a Hesha hasta el bunker, furioso, molesto y asustado a la vez—. Ron está enfermo, maldita sea. Va a morirse, y usted...
Hesha se volvió hacia él.
—¡Lávate las manos, estúpido!
La mirada de Raphael pasó de sus manos y mangas empapadas en sangre a los ojos animales de su amo. Se apartó, blanco de miedo.
—Calienta cuatro bolsas y tráelas aquí, rápido.
Raphael se apresuró pasillo abajo, corriendo sin dar del todo la espalda al bunker y la criatura de su interior.
Hesha se sentó ante la consola para esperar. El olor que salía de las habitaciones de Thompson era abrumador... sangre vieja, sangre nueva, miedo, enfermedad, veneno... sangre fresca derramada, perdida en el suelo, en la ropa, en el papel... sangre fresca... Sus ojos se volvieron hacia la imagen de la habitación de Thompson.
No podía apartar la vista, pero sus manos obedecieron a su voluntad. El monitor se apagó.
La maldición luchó dentro de él para hacerse con el control de sus piernas. La puerta del hombre estaba sólo a metro y medio. Estaba demasiado enfermo para luchar; confiaba en él, y no se apartaría de la Bestia: no vería la diferencia entre el esclavo de Apep y el ser ascético, reflexivo y racional que el Setita se había esforzado en construir a lo largo de los siglos. Y el hombre ya había tomado su decisión: estaba sufriendo, y querría poner fin a su vida para iniciar la nueva.
Hesha dejó que las oleadas de persuasión se estrellasen contra la fortaleza de su cordura. Desde el frío centro de la tormenta, se ejercitó y entretuvo analizando la lucha. La Bestia avanzaba primaria en su ataque, monstruosamente fuerte pero mal armada. Hesha dio gracias a Set porque su mente siguiese despejada, y por qué la voz de la maldición hablase con torpe lógica.
Una bolsa de plástico aterrizó sobre su regazo: estaba a la temperatura corporal y era sorprendentemente pesada.
La cogió, vaciándola rápidamente. La maldición bramó reclamando más. Hesha y la Bestia alzaron la mano al unísono y el Áspid les arrojó la segunda bolsa, que vació por su fría garganta tan rápido como la primera. Hesha se recompuso un poco y empezó a beber más despacio de la tercera bolsa. La Bestia seguía gritando, furiosa por el olor de la vida de Thompson, por el sabor de la sangre en conserva, por su derrota en la lucha... Hesha terminó su bebida, y la insensata criatura de su interior pareció ceder, furiosa todavía pero enjaulada... ni saciada ni provocada por la sangre consumida, pero entendiendo a cierto nivel que pronto habría más.
—Mordedura de serpiente —dijo Hesha.
—Sí, señor —confirmó el Áspid. Había retrocedido por el pasillo, y de hecho ya tenía un pie en el montacargas—. Esta mañana.
—¿Le has dado la antitoxina?
—Sí señor, inmediatamente después de que ocurriera.
—¿Por qué está sangrando?
—Convulsiones, señor. Estaba vomitando en el retrete, y perdió el control. Rompió el espejo al caer y rodó por encima. He pasado una hora sacándole cristales.
—Calienta otras tres bolsas, y llama cuando vuelvas —ordenó Hesha—. Deja las bolsas en la puerta y márchate. ¿Comprendido?
Raphael asintió. Observó cómo la criatura entraba en las habitaciones de Thompson, y voló de vuelta a la cámara frigorífica, contento de tener aquellas pesadas puertas entre él y su amo.
* * *
—Thompson. —Hesha se arrodilló junto a su sirviente, sosteniendo la cuarta bolsa de sangre como un talismán entre ambos.
—Señor... —Los ojos de Thompson intentaron enfocarse, enloquecidos—. Señor, ¿ha estado aquí hace un rato?
—Sí.
—Gracias a Dios. Pensaba que lo había imaginado.
Thompson se inclinó sobre la ensaladera y vomitó con unos secos espasmos que estremecieron la silla. Hesha le dio unas palmaditas en la espalda, pasando los dedos por los desgarrones en la ropa y las heridas abiertas en la piel bajo ella. No quedaban cristales: el Áspid parecía haber sido bastante meticuloso.
El Setita tomó la cabeza de Thompson entre sus manos, le miró a los ojos, y dijo:
—Cálmate.
El vómito cesó poco a poco.
—¿Ha llegado el momento, señor? —croó Thompson.
—No —respondió Hesha, entendiendo perfectamente la pregunta—. Esta noche sólo vas a recibir una lección anticipada sobre los poderes de la sangre de Set. —Thompson le miró aturdido con sus ojos hinchados—. Primero, déjame ver tus brazos.
Pasaron unos minutos con Hesha usando las pinzas y el escalpelo. Unos cuantos fragmentos de espejo se unieron en el cuenco a los que había sacado el Áspid, así como uno o dos colmillos rotos extraídos de las mordeduras. El cuenco y los instrumentos acabaron en el fregadero de la cocina, y Hesha volvió con un cuchillo y una gran taza de café en las manos.
—Bebe.
—No he podido retener nada en el estómago, señor...
—Bebe.
Thompson tomó un sorbo. Parpadeó aprensivo al saborear el oscuro líquido, y Hesha pudo ver las preguntas en sus ojos.
—Bébetelo todo, Thompson.
Cuando la taza estuvo vacía, Hesha volvió a llenarla con su muñeca. Thompson aceptó la taza, obediente, y los dos bebieron juntos... el mortal de la taza y el Setita de la bolsa. El Áspid dejó las otras tres bolsas tal y como se le había ordenado... la sangre pasó al frío cuerpo y de allí a la taza.
—Suficiente. —Hesha puso una silla ante el herido—. Ahora quémala. Úsala. No me digas que no sabes lo que quiero decir: sigue escuchando. Hay fuego en tu estómago... como el miedo... Como la ira... como la adrenalina... como el whisky... —dijo el Setita, en tonos suaves e hipnóticos—. Has bebido lo tuyo en tus tiempos, sargento detective Thompson... Toma el fuego, toma el whisky, y haz que salga de tus entrañas: llévalo a tu brazo. El veneno que has recibido... era un fuego en las venas, que te mataba. Esto es fuego en tus arterias, que destruye el veneno. Prende fuego a tu brazo... quema el veneno... quema el cristal y los cortes y las magulladuras.
»Mira tu brazo, Thompson.
Ronald Thompson movió dolorosamente la cabeza y vio cómo cambiaba su hinchado y descolorido miembro. Las vetas rojas y blancas se desvanecieron; el azul purpúreo que había empezado a apestar se volvió verde dorado y después marrón claro, hasta recuperar su tono normal. Los enfermizos colores desaparecieron de sus dedos, su muñeca...
—Concéntrate. No dejes que pare.
—¿Qué estoy haciendo?
—Te estás curando. La sangre de Set, aun diluida, puede curar a los vivos... Supongo que, de la misma forma, la sangre de Caín también puede... —Hesha miró a Thompson a los ojos, apartando la bata de sus hombros y examinando su maltrecha espalda—. Sácalo de tu brazo. Arregla tus pies. Después lleva el fuego a tu espalda: sigues sangrando. —Los cortes se cerraron—. Bien. Ya lo controlas. Ahora ponte de pie y asegúrate de que no quede ninguna herida.
Thompson se levantó y trató de obedecer. Meneó la cabeza.
—El fuego se ha agotado, señor.
—Excelente. Había que consumirlo todo: hay efectos secundarios. Piensa en cómo te sentías antes y después de beber mi sangre. Con una sola toma esta noche, probablemente sentías gratitud, amistad, nostalgia, ternura, confianza irracional...
En aquel momento, la expresión de Thompson no mostraba ninguno de aquellos maravillosos sentimientos. La lista de Hesha había sido demasiado precisa.
—Dos noches, y estarías casi enamorado de mí.
El rostro todavía hinchado de Thompson mostró miedo.
—Tres noches forman una especie de relación de esclavitud entre quien bebe y quien da su sangre. Se llama el Vínculo de Sangre, o el Vinculum, o el Coeur Vrai, o el Juramento, o los Anillos de Apep, o un centenar de otros nombres... y dura para siempre.
El guardaespaldas de Hesha se puso blanco como la tiza al comprender las implicaciones.
—¿Para siempre?
Hesha miró el suelo, desdeñando el siempre con una larga y esbelta mano.
—Hasta que mueras, o hasta que mueras otra vez. Bastante tiempo. Se dice que hay siete formas de romperlo: cinco son mitos, tres son imposibles, cuatro poco prácticas... todas son difíciles, y sólo una es rápida.
La cara de Thompson siguió mostrando horror.
—Así que podría... podría usarlo con cualquiera de nosotros...
Hesha enarcó una ceja.
—Pero no lo hago, obviamente. —Hubo una pausa—. O no estarías en condiciones de hacer esa pregunta, Thompson.
Sin prisas, recogió las bolsas vacías, el cuchillo ensangrentado y la taza, y lo llevó todo a la cocina. Volvió con un vaso de zumo y otro recipiente, y siguió hablando tras dejarlos en manos de Thompson.
—Es mucho, mucho mejor ganarse la lealtad de la gente en la que te ves forzado a confiar. Considero que los esclavos son sirvientes poco fiables. Muchos de mis enemigos tienen a sus servidores atados de esa forma... y eso, Thompson, es algo muy útil. —Se sentó de nuevo, cambiando el tono—. La lección ha terminado. Informa.
* * *
Elizabeth estaba sentada sobre un alto taburete en su estudio. Inclinada sobre el codo izquierdo, sostenía un puñado de algodón. Cogió un pedazo con la mano derecha, lo empapó en una jarra, y lo hizo rodar suavemente sobre la sucia y manchada superficie de la pintura. El algodón, ahora amarillento, acabó en una papelera que tenía al lado. La mano izquierda alimentó a la derecha y el proceso se repitió, haciendo avanzar poco a poco el sendero de limpieza a lo largo de los bordes.
Hesha entró en la sala. Allí donde había sombras, dejaba que le envolvieran; donde había luz, se deslizaba sin llamar la atención. La mujer no oyó nada. Había nuevas arrugas de cansancio en torno a sus ojos; la delicada piel tenía manchas del color de viejas magulladuras, y los párpados estaban enrojecidos. Él olió la sal en sus mejillas.
Hesha volvió a la puerta y dejó que la luz le iluminase.
—Elizabeth.
Ella alzó la mirada, sorprendida.
—Hola. —Los algodones cayeron sobre la mesa—. Pensaba que ibais a quedaros en el pueblo hasta mañana. Thompson dejó una nota...
—Era mentira.
La barbilla de Elizabeth se alzó, sus ojos se entornaron a la defensiva, y se giró sobre el taburete para enfrentarse a él. No dijo nada, pero intentó leer la expresión de Hesha: podía haber estado tallada en mármol.
—Ven, por favor. Me gustaría hablar contigo. —El Setita retrocedió unos pasos, dejando el camino libre. Tras un momento de vacilación, ella se levantó para seguirle—. En mi estudio, si no te importa.
La llevó hasta una puerta que ella nunca había cruzado, aguantándola para que pasase. Hesha se detuvo a la distancia exacta para hacer que Elizabeth tomase asiento junto a la pared.
—Háblame de tu sueño de anoche —dijo.
Elizabeth se sonrojó.
—¿Perdona?
—Anoche anduviste y hablaste en sueños.
Ella entornó los ojos.
—Los sonámbulos no recuerdan necesariamente sus sueños, Hesha.
—Pero tú sí, Elizabeth, o hubiese dicho "no lo recuerdo" —repuso él casi con una sonrisa—. Tienes una deshonestidad muy diplomática.
Ella crispó la mandíbula y no dijo nada. Hesha leyó las líneas de su rostro: enfado, cautela, resentimiento... lógico. Fuese cual fuese el daño que pudiera hacerle la verdad, al menos la había puesto en guardia.
Siguió hablando en tono sueva:
—Supongo que se trata de pesadillas. Quiero ayudarte. —La nota de resolución volvió a destacarse—. De hecho, es absolutamente necesario que intervenga.
—No te entiendo.
—Pienso dedicar las horas que quedan hasta el amanecer a asegurarme de que lo hagas. —Hizo una pausa—. En circunstancias normales, nunca te hubiese traído aquí. Me fijé en ti en Nueva York como una distracción... de asuntos más importantes. Eras... eres... algo único. Especial. Fascinante. Sospechaba que tenías un talento muy poco corriente para la observación. Te mostré una estatua que me tenía intrigado, y tú pusiste el dedo en la llaga en una noche. Sacaste el ojo. Quedé impresionado, y decidí visitarte con frecuencia... en Nueva York.
»Pero en cuestión de un día desbarataste mis planes. Había... —Hesha hizo un visible esfuerzo por encontrar las palabras, y habló con lentitud—. Había cosas peores siguiendo a Kettridge, y yo no podía, en conciencia, dejarte para que te encontrasen. Así que te traje para protegerte e impedir que la verdad acerca del peligro te perturbase. Con el tiempo, te hubiese devuelto sana y salva a Nueva York. O... —bajó la voz— hubiese esperado tener contigo una versión distinta, menos apresurada e inquietante, de esta conversación.
—No estamos teniendo una conversación —cortó Elizabeth—. Es un monólogo, Hesha.
Se toma la verdad muy a pecho, suspiró el Setita para sus adentros. El tono suave y su fingido embarazo desaparecieron cuando reveló la esencia del problema:
—El Áspid, Thompson y yo hemos montado un elaborado engaño para mantenerte alejada de la realidad de la situación. Los acontecimientos de esta mañana demuestran que, conscientemente o no, has podido ver a través del montaje. Nuestra pequeña mascarada nos ha puesto a todos en un peligro mayor. —La voz se fue haciendo más grave, y lo siguiente en salir de la garganta de Hesha resonó como un trueno:— Ahora háblame de tus sueños, Elizabeth, antes de que tu don para la percepción mate a uno de nosotros.
Elizabeth le miró con los ojos muy abiertos. Estaba pálida, con los labios apretados y mudos. Sentía la garganta tensa por las lágrimas y la ira, y las entrañas anudadas por el miedo. Está loco. Su mente giraba frenética, pero sin que nada útil saliese a la superficie. Sea lo que sea lo que se supone que he visto... ¿Dios, por qué no puedo verlo ahora? No parece estar loco, parece... Cada frase tiene menos sentido que la anterior... aunque es obvio que cree estar explicando algo... paralogia... paranoia... pero su cara... Elizabeth apartó la mirada: estuviese loco o cuerdo, le dolía mirarle a la cara. Sus ojos, casi negros, guarnecidos por unas marcadas cejas y astutas sonrisas... una o dos veces habían mostrado una expresión más amable... algo amistoso y abierto... Elizabeth bajó la mirada a sus manos: los huesos eran largos y hermosos, como una escultura que algún dios hubiera escondido bajo carne... el color de su piel era un marrón tan rico y profundo... No hay una palabra para describirlo. Como castañas de Indias y cuero viejo y... Creo que está loco.
Hesha estudió clínicamente la reacción de la mujer. A su pesar, se sintió impresionado por el hecho de que pudiese seguir sentada en silencio tras el tratamiento que acababa de recibir: o no tenía voluntad en absoluto, lo que sabía que no era cierto, o era más fuerte de lo que había supuesto. Vamos abajo, pensó irritado. ¿Qué hago suponiendo cosas?
Alzó las manos.
—Ven conmigo —dijo.
Elizabeth dejó que tirase de ella, pensando en lo fríos que estaban siempre sus dedos, en lo imposible que era.
Hesha abrió la puerta del salón principal llevándola tras él. Se acercó a una librería repleta y de aspecto sólido y la apartó a un lado. El pasadizo que había detrás era angosto y oscuro, pero las paredes parecían bastante corrientes. Doblaron una esquina y fueron a dar a un espacio más amplio e iluminado, con una robusta puerta de metal bloqueando el camino.
—Abre.
Hesha seguía sujetando la mano derecha de Elizabeth, pero la soltó al abrirse la puerta.
La joven entró por delante de él en una alargada habitación llena de acero, cristal y plástico negro. El Áspid estaba allí, con una insufrible expresión en el rostro. Liz la interpretó como asombro mezclado con malicia, pero Hesha conocía mejor el carácter de Raphael: sabía que el asesino estaba saboreando la ruina de la ilusión, y por qué. Hesha sonrió a su vez, decidiendo que el Áspid se había divertido bastante. El orgullo precede a la caída, pensó maliciosamente, y esperó.
Elizabeth había llegado hasta el puesto de seguridad. Las cámaras —todas ellas— estaban encendidas, y los monitores funcionando. La joven se sentó en una de las sillas, contemplando cada una de las pantallas, fríamente y sin hacer comentarios. El salón. La cocina. Una imagen del exterior. La escalera. El paseo delantero. Una pared... parte del garaje, recordó. Vistas de las habitaciones de invitados, de la austera cama de Thompson, del cubil del Áspid. Un plano de las escaleras del sótano. Todos los posibles ángulos del museo. Pasillos vacíos. Una habitación que no reconoció, muy desordenada. Otra, bastante más limpia. El estudio de Hesha y las dos sillas que acababan de abandonar. Las habitaciones de Hesha desde otro ángulo, mostrando una gran cama y parte de un pulcro vestidor a un lado. Más imágenes de los bosques, con las ramas ondeando suavemente al viento de la noche. Vio sin sorprenderse su propia habitación. El bunker, con un Áspid en miniatura mirando por encima de su hombro, su propia silueta inmóvil en la silla, y Hesha mirando a la cámara con expresión compungida. Thompson recostado en una silla en una habitación desconocida. Corredores de piedra. Muros de piedra... muros con tallas.
Elizabeth se inclinó sobre el monitor, escudriñando los relieves. La imagen era oscura y la perspectiva no era la correcta, pero recordaba...
—Áspid —dijo Hesha—. Preséntate a la señorita Dimitros.
Liz hizo girar su silla. Si el rostro del cocinero le había parecido sorprendido al entrar —lo que dudaba, teniendo en cuenta que cualquiera que estuviese en la habitación sabría quién se acercaba— ahora era una grotescamente genuina máscara de estupefacción. Los oscuros ojillos estaban entornados de cólera.
El Áspid no dijo nada, y Hesha llenó el silencio.
—Elizabeth, éste es Raphael Mercurio.
—Raphael, no Angelo —murmuró ella sin ninguna entonación.
—No hay ningún Angelo —dijo el Áspid con una voz teñida de resentimiento—. Somos Gabriel y Raphael. Mi hermano gemelo estaba aquí cuando llegaste. Angelo es... nuestra creación. Nuestra obra maestra. La gran coartada —terminó, echando atrás la cabeza y enarcando una ceja desafiante.
—¿Coartada para qué?
—Para todo —dijo el Áspid amenazadoramente. Echó una mirada al rostro de Hesha y retrocedió, desapareciendo con un aire de orgullo y aborrecimiento.
Hesha tocó suavemente a Elizabeth en el hombro. Ella se levantó y le siguió a través del bunker hasta una sencilla puerta de madera. Hesha llamó con un golpe, pero abrió de inmediato.
—Thompson.
—Señor... —Thompson hizo una mueca de disculpa—. Hey, Liz. —Se irguió sobre el asiento, pero no llegó a levantarse—. Lamento todo esto.
Hesha no le dejó tiempo para gentilezas.
—Quítate la camisa, Thompson.
Elizabeth y Thompson intercambiaron miradas, y el chófer hizo otra mueca.
—Sí, señor. Pero necesito ayuda. Aunque los cortes se han cerrado, la inflamación...
—¿El hombro todavía? —Hesha frunció el ceño—. Ayúdale --ordenó a Liz.
Ella se inclinó para quitarle la camisa a Thompson... suavemente, al ver el primer vendaje. Bajo la ropa, el chófer era un tapiz de vendas y heridas recientes.
—Destápale el hombro derecho y míralo.
Elizabeth quitó una venda y una compresa fría. La carne del brazo de Thompson estaba hinchada y descolorida. Los fluidos del interior alimentaban dos relucientes puntos rosados de piel nueva en el centro de la herida. Volvió a poner las vendas hábilmente y sin hacer comentarios.
Elizabeth se sentó al borde de la butaca, buscando respuestas en los ojos del viejo policía.
Pero Thompson le devolvió una mirada triste. Ella amaba al jefe... o le había amado, al menos. Y había confiado en su "amigo" Ron. Por primera vez en... décadas... se sentía avergonzado por algo que había hecho. Y ella se marchó una vez roto el contacto, siguiendo a Hesha fuera de la habitación y a través del laberinto. Sintiéndose ligeramente enfermo, Thompson cogió la ensaladera.
* * *
Elizabeth se sintió nerviosa ante la puerta. La luz llegaba del corredor a su espalda: tenue, pero suficiente para alejar las sombras de sus pies. Allí, en el escalón del umbral, podía oír a Hesha por delante de ella en la negrura, haciendo suaves ruidos... siseos, y un roce como el de una escoba. Los sonidos cesaron, hubo una larga pausa, y entonces oyó su voz:
—Luz.
Y el santuario de Hesha fue revelado.
La pared opuesta... todas ellas... estaban cubiertas de relieves pintados... en ocre, pardo, negro, rojo ladrillo y un azul tan oscuro como la noche. Con tres hileras de altura, cada sección más larga que su propio cuerpo... Calculó que habría doce secciones. Era el Am Duat, el Libro de los Muertos para la realeza, doce horas del viaje de Ra a través del Inframundo, cada hora dividida en tres partes, cada parte representando un acontecimiento en el viaje del dios desde el anochecer hasta el alba, desde la muerte hasta la vida. Entró en la habitación, dándose la vuelta para mirar el conjunto.
Suelo desnudo y paredes en color azul-negro hasta la cintura, y después bandas de colores: rojo, negro, ocre, negro, una franja de jeroglíficos pardos, y después dibujos en negro sobre la piedra desnuda. Alzó la mirada. Por encima de la hilera más alta, el artista había reproducido exactamente —por lo que ella podía recordar de las fotografías— la decoración correspondiente a aquel lugar. En el techo, el cielo de noche, cubierto con elegante regularidad de estrellas de cinco puntas.
La sala era enorme. Ya se lo había parecido desde la puerta. Ahora veía que estaba casi vacía. Esparcidos a intervalos regulares a lo largo de la pared, había pequeños arcones, mesas bajas con bancos a juego y cajas estrechas. Algunos eran dorados y otros estaban polvorientos y comidos por los gusanos. Las paredes se curvaban con extraña indiferencia, como si los albañiles se hubiesen dado un paseo y el cincel hubiese marcado por sí solo el camino. Sólo el suelo y el techo estaban en paralelo. Donde la habitación serpenteaba, ella podía ver otras cosas, semiocultas tras la roca viva.
La mayor y más obvia estaba directamente ante ella. Hesha observó fascinado a Elizabeth mientras su mirada pasaba por el resto de la estancia.
No estaba dispuesta a darse por enterada de lo que veía.
Era una caja, sencillamente. La tapa cuadrada encajaba con total precisión. Se alzaba desde el suelo hasta una altura de un metro. Medía un metro de ancho, y unos dos metros y medio de largo. Elizabeth contempló aquello durante un largo instante, y por fin caminó hasta el sarcófago.
—Yo he estado aquí en mi sueño. En esta habitación.
Hesha se quedó donde estaba, esperando.
—Pero el suelo era de bronce, y no había techo ni cielo. El sol brillaba, vertical como a mediodía, y no había sombras.
Elizabeth extendió la mano izquierda, tocando la gris superficie del ataúd de piedra con el borde de su palma.
—Estabas aquí, tendido. La luz te daba en la cara, y la piedra y tus ropas eran de color blanco brillante. Creí que estabas dormido, y alargué la mano para... para... —Se miró la mano como si no la reconociese—. Quería decirte algo, mostrarte el sol, creo... pero tú no te despertabas. —Su voz, como en trance hasta aquel momento, se volvió un poco desesperada—. No te despertabas, y empecé a tener frío. El suelo metálico estaba fío; aquello estaba mal: bajo el sol, y la cama... ¿la mastaba?... estaba fría, y tú estabas tan frío y tan quieto como la piedra.
»Y de pronto supe que estabas muerto. —Contuvo un sollozo—. Estabas muerto, y me miré, y yo ya no era Elizabeth...
El hechizo se rompió visiblemente. Las manos de la joven trazaron una línea por sus clavículas, allí donde la Mayor había descansado aquella mañana, y sus ojos dejaron de ver recuerdos. Su piel estaba roja de ira.
—No hace falta que te cuente nada, Hesha. —El rostro de Elizabeth era fuego, y su voz hielo—. Tienes tus cámaras y tus espías, así que puedes observar mis sueños desde fuera.
Elizabeth corrió hacia la puerta.
Hesha estaba a una distancia tres veces mayor de la salida, pero llegó a ella antes de que Elizabeth hubiese dado tres pasos.
Ella no le vio llegar allí: sus ojos estaban abiertos, pero su mente fue demasiado lenta para captar el movimiento. Sencillamente, de pronto Hesha estaba en medio, bloqueando el paso. El mensaje llegó a sus pies demasiado tarde para evitar el choque. Elizabeth cayó en sus brazos, y el impulso la llevó hasta el espacio entre el monstruo y la pared. Él la cogió por el brazo, haciendo que girase para verle la cara, sujetándola contra su cuerpo. Ella no gritó, y más tarde se preguntaría por qué.
Él no dijo nada. Su visión estaba teñida de rojo; sus colmillos bajaron de sus vainas, forzando la mandíbula; el único sonido que valía la pena escuchar era el de los latidos del corazón de Elizabeth, su respiración, el débil comienzo de un grito en su garganta... Y sus manos, como garras buscaron aquella garganta. Enterró las manos en su largo pelo oscuro, volviéndole la cara. Inclinó la cabeza hacia su cuello... pero ella se retorció en la presa en el último momento, y la boca de Hesha encontró sus labios y no su yugular. La sangre —sangre viva— le llenó la boca, y dejó que siguiera; la Bestia embargó a Hesha y a la mujer con él; el último pensamiento del vampiro estaba impregnado del sabor de ella... Es un engaño, una ilusión; no es distinta...
Elizabeth, temblando e incapaz de aguantar de pie las llamas del beso, perdió el equilibrio, y Hesha cayó con ella, siguiendo la sangre hasta el suelo. Elizabeth estaba tendida sobre el tercer escalón, y el Setita de rodillas sobre ella. Sus manos golpearon la piedra bajo la espalda de Elizabeth, y el mínimo dolor le hizo recuperar —apenas— el dominio. Apartó la boca, limpiándose los labios con la lengua, y se quedó sentado. Observó el cuerpo de la joven durante largos segundos... por fin respiró... y otra vez... y abrió los ojos, volviendo la cabeza y luchando por levantarse.
Hesha se frotó los raspados nudillos y supo en aquel instante que la Bestia había estado a punto de tomar la vida de Elizabeth; que acabar con la joven le hubiese dado más placer que la muerte de cualquier otra cosa viviente, y que aquel asesinato le hubiese hecho sentir tristeza por primera vez en siglos. Una parte de él deseó que la Bestia hubiese ganado.
Elizabeth, aún incapaz de controlar sus pies, se las había arreglado para sentarse. Se arrastró hasta el cuarto escalón con brazos y piernas, sin darse la vuelta para mirarle.
—Elizabeth, espera —Hesha fue tras ella, agarrando sus manos. Le hizo poner los dedos alrededor de su muñeca—. Busca mi pulso —pidió.
Ella le miró asustada. Iris muy oscuros en el centro de ojos extremadamente abiertos... Hesha oyó el rugido de la Bestia agitándose de nuevo, y le hizo poner las manos en torno a su cuello.
—Siéntelo... ¿Dónde están mis latidos, Elizabeth? No los encontrarás.
Ella dejó de luchar. Las yemas de sus dedos siguieron la línea de la mandíbula, el hueco detrás de su oreja, la curva del cuello.
—La noche que nos conocimos, cuando perdí el equilibrio, ibas a tomarme el pulso. Y te detuve. —Comprensión y negación se alzaron en los ojos oscuros bajo él. La joven estaba temblando—. ¿Cuántas pesadillas has tenido desde que me conociste? —Ella parpadeó, y el rubor de la lucha abandonó su rostro—. Creo, Elizabeth, que no fui lo bastante rápido apartando tus dedos de mi muñeca aquella noche. Sin saberlo, lo sabías... tal y como sabías que un Áspid era amenazador y el otro amistoso... como sabías la forma de alcanzar el anillo en la piedra... Tú sabías lo que soy.
—¿Qué eres? —musitó ella.
Hesha hizo una pausa. Se lamió los labios y sus manos se crisparon involuntariamente sobre las de ella.
—Inmortal.