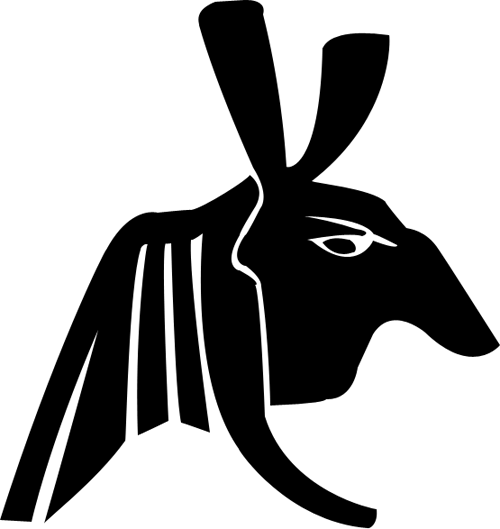
Capitulo 8
Miércoles, 23 de junio de 1999, 7:30 PM
Rutherford House, Upper East Side, Manhattan
Ciudad de Nueva York
—¿Señorita Dimitros? —llamó la chirriante voz de Agnes Rutherford.
Elizabeth cerró el crepitante diario, lo guardó pulcramente en su sitio y se presentó ante la puerta del taller de encuadernación.
—¿Sí, señorita Rutherford?
—Salgo hacia Londres. Llame al coche.
Elizabeth obedeció, dirigiéndose hacia el teléfono sólo para ver a su patrona todavía en la puerta.
—La secretaria del señor Ruhadze ha llamado para pedir que usted se quede y le muestre el colgante de Thoth. —Elizabeth asintió con la cabeza, y Agnes continuó—. Por lo general, no dejaría que se quedase sola para tratar con uno de nuestros clientes más apreciados, pero él parece desearlo así. Le ruego que tenga presente nuestro nivel, señorita Dimitros. Sus maneras y proceder no son siempre lo que desearíamos entre nuestro personal —dijo, mirando a la joven de arriba abajo como si fuese una estatua de origen particularmente dudoso—, aunque debo admitir que supera usted a la mayoría de los americanos a los que he empleado en el pasado. Y conserve esa ropa puesta, señorita Dimitros.
Elizabeth se sonrojó violentamente, los ojos ensanchados por la indignación.
—He visto las cintas de seguridad de anoche, y mi consejo es que no vuelva a pasearse hoy con una camiseta grasienta y unos téjanos andrajosos. Esto es Rutherford House, no un trastero en rebajas.
—Sí, señora. —Liz alzó los hombros bajo su vestido de seda azul marino, e intentó recordar si llevaba los zapatos limpios—. He traído un blusón para trabajar en el taller, señorita Rutherford.
—Asegúrese de no llevarlo puesto cuando abra la puerta, señorita Dimitros.
—Sí, señora. —Elizabeth escoltó a su patrona hasta la puerta de la calle, deseó una buena noche y un vuelo sin problemas a la vieja dama de forma educada y adecuadamente servil, y conectó la alarma.
Delicadamente, con finos guantes de algodón, sacó el collar de su sitio y lo puso sobre la mesa de exhibición. Lo colocó con cuidado sobre un modelo forrado con terciopelo de unos hombros y cuello femeninos, y retrocedió un poco para ver si caía correctamente sobre el hueco de la garganta. Sacó los documentos de procedencia de los archivos del piso superior —las fotografías del lugar donde se había encontrado el colgante, copias de los informes de su descubrimiento, sus ventas, bancarrotas y herencias, la subasta final que lo llevó hasta Rutherford House— y puso el sello de la casa, en pergamino color crema, en un soporte bañado en oro junto a la pieza. En la silla del cliente dejó una lupa de joyero, calibradores, una pluma y un bloc de colores oro y crema para tomar notas. Ya preparada, apagó las luces delanteras y volvió al taller. Se puso su blusón y emprendió el trabajo en su escritorio con una sonrisa.
* * *
—Buenas noches, señor Ruhadze. Pase, por favor.
—¿Por qué no me llama Hesha?
—Como quiera. —Elizabeth cerró la puerta y se volvió hacia el cliente—. La señorita Agnes me pidió que le dijese cuánto lamenta no poder atenderle personalmente. —Hizo una pausa—. Si desea seguirme...
Una hora y media después, las afirmaciones de Rutherford House acerca del colgante habían demostrado ser genuinas, al menos hasta donde podían confirmarlo la lupa, la luz y los documentos. El precio acordado fue menor que el primero mencionado por Elizabeth, mayor que el primero sugerido por Hesha, y agradablemente por encima del que hubiese complacido a la señorita Rutherford.
Por fin habían pasado a una conversación amistosa. El mutuo embarazo de su primer encuentro había desaparecido. Cada vez quedaba más claro que la noche sería, al menos intelectualmente interesante, y descubrieron que compartían muchos gustos.
—Dime, Elizabeth. ¿Cómo has llegado a saber tanto de todo esto?
—Oh, todo empezó con una licenciatura en historia del arte, que según mi padre no me llevaría a nada. Después de graduarme, supuse que él tenía razón, así que colgué el primer diploma en la pared y fui a por otro.
—¿Algo práctico esta vez?
—Se suponía que iba a ser un máster en administración de empresas.
—¿Pero?
—La tesina del máster se titulaba «La diseminación desde Mesopotamia de los motivos clave en la cerámica neolítica». —Elizabeth hizo una débil mueca—. Wall Street no mostró mucho interés, y a mi padre le dio un ataque. —Se miraron por encima de la mesa de café durante un momento—. ¿Te apetece un café? —preguntó.
—Nunca a estas horas, gracias. Me tendría despierto toda la noche. Pero no te prives por mí.
—Enseguida lo haré. Lo necesito para conducir hasta casa. —Inclinó la cabeza y devolvió su pregunta a Hesha:— ¿Y cómo has llegado tú a saber tanto de todo esto?
—Simplemente crecí con ello. Mi familia tenía una colección bastante... ecléctica de enseres domésticos norteafricanos del siglo quince. No me preguntes cómo los consiguió el abuelo. —Se quedó pensando por un momento:— ¿Cómo vas con tu escritorio?
—Estupendamente —contestó ella, un tanto sorprendida—. Muy bien, de hecho estaba volviéndolo a montar cuando llegaste.
—¿Puedo verlo?
Elizabeth parpadeó, sonriendo.
—Claro.
El escritorio estaba espléndido, completo de nuevo y bruñido, allí donde servía para ocultar su marcada superficie. Ella cogió las herramientas y rociadores que quedaban junto con el blusón, mirando cómo se acercaba su acompañante. Hesha Ruhadze pasó tres dedos por el panel del lado derecho, arrodillándose para ver la luz sobre la superficie. Frotó con el pulgar el curvado tirador de un cajón, y finalmente dejó que sus oscuras manos se deslizasen por la pulida superficie del tablero restaurado.
Elizabeth se dio cuenta, repentinamente, de que estaba frunciendo el ceño, de que no le gustaba la forma en que los ojos de Hesha recorrían la madera.
—¿Por qué estás tan interesado en mi escritorio? —preguntó, casi con hostilidad. Era la primera vez que usaba la palabra "mi" en voz alta para referirse a su posesión; era una forma de defensa, y lo supo en cuanto lo dijo.
—No lo estoy —contestó él, apartando la mano—. Lo que me interesa es por qué te preocupas tanto por él. —Hesha se recostó sobre la pared, mostrando una encantadora sonrisa—. ¿Por qué hablas del escritorio como "él" y no como "ella", Elizabeth?
Ella dejó escapar algo de aire, más un suspiro que una muestra de exasperación. La tensión pasó de su cuello a sus hombros. Resignadamente, caminó hasta la esquina del armarito y siguió la textura de la vieja madera con los índices de ambas manos.
—Sleipnir, quiero presentarte al señor Hesha Ruhadze. Hesha, Sleipnir —presentó en tono burlón. Después, guardó silencio.
—Sleipnir —dijo Hesha, sardónicamente.
—Este escritorio tiene ocho patas. Mira aquí —explicó ella señalando los soportes, originalmente tallados como jarrones sobre pedestales—, ocho pezuñas, marcadas por sillas con ruedas de acero y hendidas por sus usuarios. Alguien cuidó adecuadamente de él una vez. Puedes ver la diferencia entre el acabado aquí en el cajón central y en estas otras zonas: hubo un secante para proteger su piel; puedes hacerte una idea de las dimensiones por el tacto.
»Pero hubo un propietario diestro que fue patoso con su taza de café. Hubo un mecanógrafo al que le gustaba que su máquina estuviese encarada en la misma dirección que el resto del escritorio, y que no se molestó en reparar el espacio para ello: el movimiento del carro de la máquina dejó tatuadas cientos de líneas de tinta. Aquí, aquí y aquí —señaló con los nudillos las oscuras quemaduras ovoides sobre el barniz— ha visto el fuego: son marcas de cigarrillos dejados descuidadamente para morir en su compañía.
»Los vándalos le han atacado con flechas... sólo Dios sabe por qué querrían clavar clavos y tornillos en la pobre cosa, pero aquí están los agujeros que dan fe de ello. Hay pintura roja que le mancha como si fuera sangre, y pintura blanca que parece escarcha. Ha perdido partes de sí mismo: sus cajones fueron reducidos a huesos y estaban a punto de venirse abajo en su interior. Ha sido cortado y quemado, pero resiste. Ha visto batallas y llevado al escritor a través de ellas; probablemente ha sobrevivido a más empresas que las que le sobrevivirán a él.
»Es un caballo de guerra de ocho patas. Sleipnir.
Terminó en tono desafiante, de pie entre una lámpara de trabajo y el viejo escritorio. Sus ojos pardos relucían con un llameante dorado, y su perfil era tan marcado como el de la luna.
Hesha Ruhadze se quedó contemplándola sin decir nada. El Ojo estaba en sus pensamientos, y la muerte de Vegel y su escolta, y el recuerdo de una pesadilla diurna: Thoth con una mujer a su lado que sería recordada, más tarde, como la luna en Inundación. Esperó a que Elizabeth hablara, se moviera o hiciese algo, pero el silencio no servía como arma contra ella.
—¿Aprendiste de un skald cuando estudiabas a los hombres del norte?
Elizabeth le miró a la cara. No parecía burlarse.
—Gracias —dijo con seriedad.
—No —repuso él, despacio—. Gracias a ti. Y te ruego que disculpes mi intrusión en tu intimidad. Yo... percibí un misterio aquí, y mi pasión particular es... es el trabajo detectivesco. ¿Querrás perdonarme?
Ella hizo un vago gesto con la mano.
—¿Por haberme mostrado increíblemente tonta y melodramática acerca de un escritorio? Claro que sí.
Pero Hesha pudo ver que aquello seguía molestándola, y pensó cuidadosamente lo siguiente que diría a la mortal. Si se lo tomaba a la ligera, el resentimiento echaría raíces, y podría perderse una herramienta potencialmente útil. Si mostraba demasiada seriedad, ella volvería a sospechar que se burlaba. Hesha dio tres cuidadosos pasos para cerrar el vacío entre ellos y miró a los ojos de la mujer a medias iluminada.
—A pesar de todo, fue una intrusión, y lo lamento. —Hizo una pausa, como si observase los labios burlones alzados hacia los suyos—. ¿Adónde irá Sleipnir cuando salga de aquí, Elizabeth? —preguntó apartando la mirada y recuperando el tono profesional.
—A mi casa.
—Muy bien. —Empezó a andar hacia la parte delantera, sosteniendo la puerta para que ella pasase—. Dijiste el otro día que nadie usa ya máquinas de escribir. Debo confesar que yo todavía uso una, de vez en cuando: casi he borrado la tecla del interrogante. Intentaré —dijo, mirándola a la cara por encima de la mesa del collar— no molestarte con más preguntas mañana. —Sus ojos negros mostraban preocupación en las ligeras arrugas de los párpados—. Si es que estás disponible. —Elizabeth asintió con una suave sonrisa—. ¿Nos encontramos en Charles's Fifth a las siete?
Ella dejó crecer su sonrisa.
—Allí estaré.
* * *
Hesha se retrepó en el asiento trasero de su coche, guardando el joyero en una caja fuerte oculta. Su chófer aguardaba en silencio.
—Thompson, tengo otros asuntos en Queens. —El coche negro se puso en marcha, metiéndose entre el tráfico como un tiburón en un banco de pececillos, y empezó a circular hacia el sur para salir de Manhattan—. Me dejarás junto a una casa de piedra rojiza —dijo Hesha, dándole la dirección—. Lleva el colgante a nuestra sede allí, y haz que Alex haga el envío a Baltimore esta noche.
—Sí, señor.
—Haz una llamada a la agencia. Usa uno de los nombres corporativos; quiero una comprobación de antecedentes de una tal Elizabeth A. Dimitros, residente en Nueva York o alrededores, actualmente empleada de Antigüedades Rutherford House. Más tarde enviaré una nota a Janet con algunos detalles que me gustaría que investigase.
—Sí, señor.
—Quiero que estés de vuelta en la casa de piedra a las tres en punto. No creo que tengas que esperar mucho.