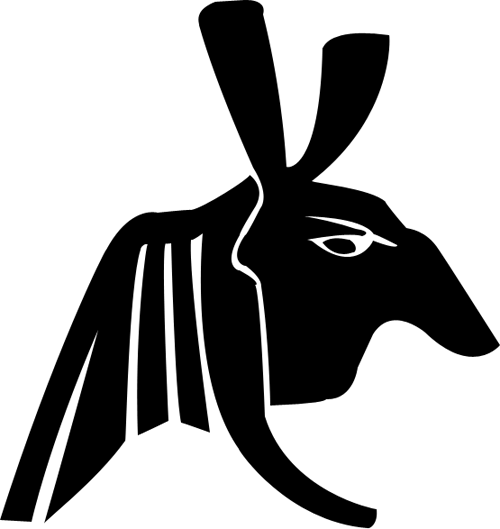
Capitulo 2
Lunes, 21 de junio de 1999, 11:46 PM
Rutherford House, Upper East Side, Manhattan
Ciudad de Nueva York
El escritorio era una ruina. Sucio, polvoriento, rayado, con la pintura saltada, descuidado, las molduras cayéndose a pedazos, y los mecanismos patentados que lo habían convertido en el "último grito" antes de que se inventase la expresión llevaban rotos varios años. En algún momento olvidado en el tiempo, la cerradura central había sido cortada y eliminada. Los tres cajones laterales conservaban sus cerraduras, pero los mecanismos estaban tan sucios que ni siquiera con las llaves correctas podrían volver a cerrarse. No era que ella tuviese las llaves correctas. De hecho, no estaba segura de que la madera en torno a las cerraduras pudiese sobrevivir al experimento. El lateral chirriaba y rascaba al abrirlo, y la mesa abatible del interior cantaba como un elefante moribundo si se atrevía a hacerla emerger.
Retorció una maltrecha camiseta de algodón hasta dejarla casi seca de agua caliente y jabón para madera, y empezó a quitar la mugre del tablero superior. Había demasiadas motas en la superficie para arriesgarse a frotarla con el trapo, incluso siguiendo el grano, así que se limitó a extender la camiseta y hacer presión sobre ella, de forma que el tejido absorbiera el polvo.
Sacó los cajones con infinito cuidado. El del centro y uno de los tres laterales se deshicieron en sus manos; tendrían que ser reconstruidos de nuevo. El reservado para los útiles de escritorio había sido reparado tiempo atrás, de forma espantosa. Ella meneó la cabeza al ver los grandes bultos de cola para madera que recorrían las junturas. Sorprendentemente, el cuarto cajón estaba en buen estado, y guardaba en su interior todas las tablas y divisiones desaparecidas en los demás. Eran las originales del mueble, y ella sonrió al ver las finas piezas de madera como un niño ante un regalo estupendo.
Abrió la tapa, levantando y sacando la mesa —esa vez con un ruido menos parecido al de un elefante y más al de un carrusel averiado— y se arrastró a medias bajo ella. Dejó a un lado por el momento el cubo y el trapo, y buscó una linterna en el bolsillo.
Una voz sonó amablemente a su espalda, aclarándose la garganta.
—¿Está eso a la venta?
Sorprendida, la mujer dejó caer la linterna sobre los polvorientos tablones. Sacó la cabeza y los hombros del escritorio y alzó sus ojos color ámbar oscuro. El almacén estaba a oscuras, con las lámparas de trabajo enfocadas en otra dirección, y el hombre estaba entre las sombras proyectadas por la suave luz de la escalera que llevaba a la oficina del propietario.
—No. —Ella se quitó el tiznado pañuelo que le cubría el largo y lacio pelo color avellana, apurada—. Quizá. —Se frotó la cara con el lado más limpio del pañuelo y atisbó hacia el rellano—. Bueno, supongo que podría estarlo —continuó, inclinándose sobre la reconfortante masa del mueble—. Es mío. Me temo que no es precisamente de la calidad de Rutherford House...
—En realidad, no pretendo comprarlo. Sólo era curiosidad... —El tono del hombre parecía quedar abierto a la conversación.
—Fui a una venta con Amy Rutherford y lo vi en el lote de ocasión. Cuando ella regateó por las piezas que quería, lo trajimos como parte de un trato conjunto.
—¿Por qué? —preguntó él. La voz, de alguna forma, parecía genuinamente interesada, y ella se vio dando más explicaciones.
—Mmmh... en realidad no valía nada. Lo que nos interesaba de verdad eran algunos Marathi tempranos... lo siento, algunas piezas indias de bronce tempranas. Y por supuesto, si el vendedor hubiese sabido lo que buscaba Amy, hubiese doblado el precio. De esa forma, pagamos unos pocos dólares de más por el escritorio y nos llevamos esos "recuerdos" por unos centavos. Hay uno en la hornacina detrás de usted —dijo, haciendo un gesto hacia la derecha.
—¿Pero por qué todo esto? —Una elegante mano señaló el cubo, los trapos y los productos de limpieza.
Ella sonrió, jugando con el pañuelo.
—Porque me gusta.
El hombre se apartó de las escaleras, entrando en el taller. Era alto y erguido, y llevaba un traje gris antracita que hubiese hecho parecer informal a un esmoquin. Era calvo o se había afeitado la cabeza, pero los huesos de su cráneo estaban bellamente formados. No era guapo, ni tenía necesidad de ello: estaba perfectamente esculpido, y su piel oscura brillaba como ébano a la luz de una vela. Entró en el taller con la educada timidez de un invitado; cogió la lámpara más cercana y la orientó para que iluminase el viejo escritorio.
—Es bueno. No es una mala pieza. ¿Por qué dice que no vale nada?
—El abatible —contestó ella, dando unos golpecitos sobre el tablero—. Es de alrededor de 1920, construido para guardar una máquina de escribir. Patente en trámite. La propiedad pensó que podría venderlo a algún proveedor de oficinas. Pero ya casi nadie quiere escritorios sin cajones para ficheros, y nadie, absolutamente nadie, usa ya máquinas de escribir manuales. Algún idiota habría acabado sacando las tripas de este pobre y haciéndole agujeros para llevarlo a la era de la informática. —Acarició el borde biselado del tablero, murmurando:— No podía dejar que le hiciesen eso.
—¿A él?
La mujer se ruborizó a medias, y adoptó una expresión más profesional.
—Lo siento, soy un poco animista. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?
—Podría honrarme con una presentación.
—Oh. —Se frotó la mano derecha, extendiéndola hacia él. Su apretón fue firme, cálido y confiado; el del hombre, fuerte, frío y seco—. Elizabeth Dimitros. Pertenezco al personal.
—Yo soy Hesha Ruhadze. Es un placer.
—Igualmente. —Ella hizo una pausa, intentando ubicarle. Los visitantes tardíos no eran raros, pero nunca había visto a aquel cliente antes—. ¿Ha venido para ver a Amy?
—A Agnes —contestó él, dando el nombre de la socia principal—. Me guardaba una figura de alabastro.
—¿El ushabti del Antiguo Reino?
—Sí. ¿Lo ha visto?
Elizabeth asintió.
—Ayudé en su autentificación. Es la mejor pieza que han tenido los Rutherford a este lado del Atlántico. —Le miró con curiosidad—. ¿Está interesado en el arte egipcio? —Se quitó las zapatillas y las dejó sobre el trapo. Con el pie envuelto por el calcetín, tocó un interruptor haciendo que las lámparas del taller se encendiesen. Usó la mano limpia para ajustar los reductores que controlaban las luces de exhibición.
La planta principal de Rutherford House brilló suavemente. Las paredes de la galería eran del color y la textura de la cáscara de huevo, curvadas y moldeadas para proporcionar estantes y hornacinas a los tesoros que albergaban. Los artefactos —pocos de ellos eran lo bastante recientes como para ser meras antigüedades— estaban dispuestos con maestría. Había armonía, y tradición, y un toque de estética de clase alta inglesa. Pero también había un contraste en las agrupaciones que hablaba de una mano más moderna, una mano que entendía el impacto del Zen y el arrebato inconscientemente disciplinado de la caligrafía china. Ruhadze la siguió a través de la gruesa y suave alfombra hasta un estante tapizado en terciopelo un matiz más oscuro que las paredes: en su interior había un delicado collar de cuentas de oro y lapislázuli.
—Por supuesto, es algo muy corriente comparado con su adquisición —dijo ella—, pero el ibis grabado en el broche es la mejor obra de...
Hesha se tambaleó, repentinamente desorientado. Hubo una luz brillante en el interior de sus propios ojos, y el eco de una mente despierta, más allá de la suya... sorprendido, se dio cuenta de que creía reconocer la sensación. ¿El Ojo? ¿Activo? Se esforzó por captar todas las pistas, invirtiendo todas sus energías en el intento. Su cuerpo, olvidado, empezó a curvarse.
—¿Señor? ¡Señor!
Se encontró cayendo contra la pared, y la mujer saltó para evitar que su cabeza golpeara el estante. Él la ignoró por completo, concentrándose en seguir las emanaciones.
—¿Se encuentra bien? —Los brazos de la mujer lucharon con su peso. Le puso la rodilla a la espalda, dando la vuelta a su fláccido cuerpo. Hesha tenía los ojos cerrados—. Recuéstese. —Ella le alzó las piernas y las puso sobre algo duro, y después encajó un blando cojín bajo su cabeza. Le pasó las manos por las mejillas y la frente, y Hesha pudo sentir que las apartaba. Lo prefería así: aun la menor distracción hacía que concentrarse fuera más difícil...
Por un instante, el vago y escurridizo fenómeno se mantuvo firme en su presa mental. Era el Ojo, ya no le quedaba duda. En algún lugar del mundo había sido... liberado. Él tenía la estatua consigo en Nueva York: aquella decisión a última hora de llevársela había sido irracional, pero daba gracias a Set por las profecías que le habían movido a hacerlo. Debía moverse rápidamente.
Una manta de retales, que olía ligeramente a áticos y camiones de mudanzas, estaba extendida sobre él, y su aspirante a enfermera le buscaba el pulso en la muñeca.
Hesha hizo que se apartara.
—Estoy bien. —Se incorporó, aceptando una ayuda que no necesitaba. Exteriormente, estaba agradecido, y apenas le costó esfuerzo improvisar una mentira para explicar su caída. Su ser interior estaba bien enmascarado y haciendo preguntas a la carrera, analizando el breve destello de claridad que había obtenido.
Elizabeth le observó dubitativamente, pero los pasos del hombre eran firmes y sus maneras tan educadas como antes del "desmayo".
Hesha puso fin a sus reflexiones y consultó su reloj.
—Debo regresar a mi hotel —dijo—. Gracias de nuevo, señora Dimitros.
—Señorita —contestó ella distraídamente—. Pero puede llamarme Liz: todo el mundo lo hace.
Hesha le miró a la cara, pensativo, por un momento, la máscara quedó a un lado, y el problema del Ojo apartado. Había una cuestión por resolver, y el pequeño enigma resultaba una tentación encantadora.
—¿Le importaría ser Elizabeth para mí? Odiaría mezclarme con el vulgar tropel.
Elizabeth rió, y la expresión profesional desapareció.
—Estaré encantada.
—¿Le importaría dejar apartado ese collar para que pueda verlo la próxima vez que venga?
—Por supuesto.
—¿Y le importaría cenar conmigo el jueves?
—No me importaría en absoluto —contestó ella, riendo por la sorpresa. Y cuando el hombre se hubo ido, y la puerta delantera se hubo cerrado tras él, Elizabeth tardó un rato en recordar que el cubo, el trapo y el escritorio estaban esperándola.
* * *
Un sedán negro se detuvo junto al bordillo a la altura de Hesha. La puerta trasera derecha se abrió automáticamente, y él entró sin vacilar en el elegante compartimiento de pasajeros.
El coche había sido construido expresamente para él. Las ventanillas traseras y el panel intermedio estaban tintados; con el panel subido y teñido de negro, el asiento trasero estaba a prueba del sol de mediodía. Había un ordenador y una oficina en miniatura, con teléfono, fax, un módem y todo tipo de medidas de seguridad. Estaba blindado a causa de la insistencia del conductor: Hesha prefería evitar los tiroteos a protegerse de ellos, pero respetaba los temores de su servidor.
—A Greenwich, Thompson. Tan rápido como puedas.
Hesha cogió el teléfono y marcó el número de su aliado, Vegel. El joven Setita era su asociado menor en la búsqueda del Ojo. Estaría encantado de saber que el Ojo estaba en movimiento, y tan sorprendido como él de que alguien se hubiese hecho con el artefacto antes que ellos... el teléfono llamó por sexta vez, y Hesha empezó a preocuparse... Vegel sería necesario en Baltimore de inmediato. Hesha se alegraba de haber enviado un equipo completo a Atlanta para aquella locura Toreador; tener un Cessna esperando sería... el teléfono llamó por octava vez... novena...
La compañía telefónica le comunicó que el teléfono móvil al que había llamado no respondía; el titular podía estar separado del aparato o fuera de cobertura.
Hesha abrió el ordenador y consultó una lista de números, marcando uno de ellos en el teléfono.