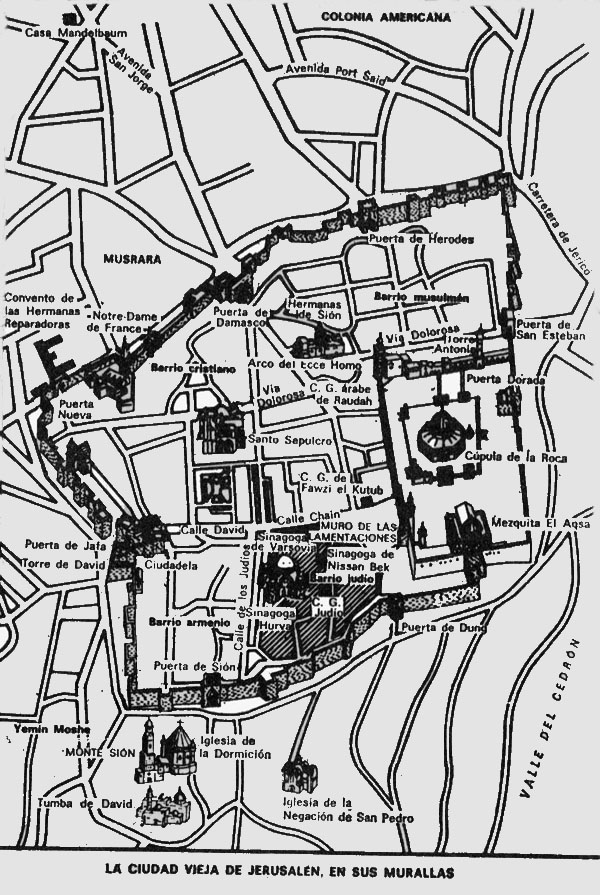17
EL ANCIANO Y EL PRESIDENTE
La joven judía se contempló en el espejo con satisfacción. Su vestido de franela gris le estaba tan bien, casi dos años después de su boda, como el día en que se posó sobre ella por primera vez la mirada de Vivian Herzog. Aura Herzog experimentaba hoy el placer, cada vez más raro, de llevar aquel vestido comprado para su ajuar en el gran almacén «Cicurel» de El Cairo. Los Herzog tenían aquel día una importante cita. A las trece horas llevarían a comer a un restaurante al coronel noruego llegado a Jerusalén con la misión de las Naciones Unidas.
Si los ingleses y los árabes habían acogido a la organización internacional, los primeros, con un desprecio calculado, y los segundos, a tiros, los judíos, por su parte, estaban ansiosos de asegurarles su apoyo. Habían designado a Vivian Herzog, uno de sus más hábiles representantes, como oficial de enlace del noruego.
Aura Herzog decidió adelantarse e ir a la «Agencia Judía» para discutir algunos asuntos concernientes a su trabajo con la «Haganah». A continuación se reuniría con su marido a la hora de comer. Al salir de su habitación, la joven vio sobre la chimenea sus pendientes de oro. Se los puso en el bolsillo. «¡Qué suerte! —pensó—. ¡Esto es lo único que nos hacía falta para mostrar a nuestro invitado noruego el refinamiento de que aún somos capaces las mujeres de Jerusalén!».
El árabe Fawzi el Kutub, el especialista en atentados con bombas, había comprado en Berlín un reloj de pulsera, de oro, para una muchacha de Jafa. Pero la fidelidad de su amiga no resistió la separación, por lo que él dio al regalo un destino menos sentimental del que había previsto el fabricante suizo. Retiró el cristal y la aguja de las horas y colocó un hilo eléctrico en la aguja del minutero. Luego, tras colocar un alfiler en el número 6 de la esfera, unió un segundo hilo eléctrico al alfiler. El Kutub contempló con satisfacción los doscientos cincuenta kilos de TNT que se hallaban en el portaequipajes de un «Ford» gris verdoso. Cuando la aguja del minutero tocase el alfiler, desencadenaría una explosión lo suficientemente potente como para arrancar un inmueble de cinco pisos.
Como en el atentado de la calle Ben Yehudá, El Kutub se sirvió de su experiencia como químico aficionado para multiplicar la potencia del nuevo ingenio. A fin de acrecentar el calor de la explosión, colocó detonadores suplementarios, cuya potencia habitual incrementó mediante la adición de un compuesto de mercurio, ácido nítrico y ácido clorhídrico. También previo, caso de que no funcionase el sistema principal, otros dos sistemas de ignición: uno, un detonador la presión, situado en el portaequipajes, bajo la TNT, y el otro, un contacto eléctrico, por si el chófer, muerto de miedo, arrancaba los hilos del reloj.
El chófer sólo esperaba una señal para subir al «Ford». Cuando todo estuvo listo, se dirigió a la parte delantera de su vehículo para fijar sobre la aleta derecha el emblema que le aseguraría un paso rápido a través de cualquier control callejero, árabe, inglés o judío. El «Ford» estaba provisto ahora de la bandera americana. El árabe Antoine Daud era el chófer del Consulado de los Estados Unidos.
El vehículo salió lentamente de Jerusalén. Luego tomó la dirección del edificio judío mejor custodiado de Jerusalén, verdadera fortaleza que albergaba el Cuartel General mundial del movimiento sionista y de la «Haganah»; la «Agencia Judía».
Tanto para Abdel Kader como para toda una generación de compatriotas suyos, la imponente fachada que dominaba la avenida del Rey Jorge V era el símbolo de la desgracia de los árabes palestinos, la encarnación de los usurpadores llegados para arrebatarles sus tierras. Sus oscuros sótanos guardaban los archivos de medio siglo de sionismo, y de allí habían partido los que habían recogido incansablemente fondos, reclutado emigrantes, captado partidarios y obtenido la caución final de las Naciones Unidos. Desde su balcón, David Ben Gurion proclamó unas horas después del Reparto: «¡Al fin somos un pueblo libre!».
Especiales medidas de seguridad garantizaban su protección. Una reja metálica de tres metros de altura, custodiada por centinelas, cercaba los contornos, y vigas de acero entrecruzadas limitaban el acceso al patio a los escasos vehículos. En la puerta, hombres armados controlaban severamente los pases, verificaban las identidades, cacheaban a todos los que entraban. Sin embargo, allí era donde un tímido árabe cristiano de Belén se preparaba a introducir un cuarto de tonelada de TNT.
El propio Antoine Daud sugirió el plan de la operación a Abdel Kader. Todas las mañanas detenía su «Ford» ante la puerta de la «Agencia Judía» para recoger a las dos secretarias judías que trabajaban en el Consulado. Se convirtió para los guardias en un personaje tan familiar, que incluso le preguntaron, varias semanas antes, si no conocía un medio para procurarles armas. De acuerdo con Abdel Kader, Daud les entregó pronto algunas pistolas y granadas.
Un día, al fin, se presentó la ocasión que esperaban los árabes. Los judíos pidieron fusiles ametralladores al chófer. Daud fingió vacilar durante veinticuatro horas, y luego aceptó a condición de que lo dejaran entrar en el recinto de la Agencia con su vehículo, a fin de entregar la mercancía al abrigo de toda mirada indiscreta.
Así fue como, al amparo de una dificultad, el chófer del «Ford» pudo entrar en el patio y detener su vehículo justamente bajo el ala ocupada por el C. G. de Shaltiel. De un saco de lienzo oculto bajo el asiento trasero sacó entonces un fusil ametrallador. Era, sin duda, el arma más cara que adquiriera jamás la «Haganah». Mientras uno de los guardias iba a buscar la suma convenida para la transacción, Daud dijo que se ausentaba un momento para comprar un paquete de cigarrillos en el estanco próximo.
Súbitamente inquieto al ver aquel vehículo abandonado por su conductor bajo las ventanas del C. G. de la «Haganah», otro guardia se precipitó hacia él, le quitó el freno de mano y lo empujó algunos metros más lejos, justamente a la altura del despacho de Vivian Herzog.
Aquello le costó la vida al soldado, pero salvó ciertamente las de David Shaltiel y de la mayoría de los oficiales de su Estado Mayor. La explosión del «Ford» trucado causó trece muertos. Aquel que debería haber perecido con seguridad bajo los escombros de su oficina resultó milagrosamente ileso. En el instante en que el automóvil llegó bajo la ventana. Vivian Herzog se levantó para satisfacer una necesidad natural. Al salir de los lavabos, situados en el otro extremo del edificio, corrió de estancia en estancia para socorrer a los heridos.
Al entrar en un despacho destrozado, lanzó un grito. Acababa de reconocer la falda de franela gris en el cuerpo sangrante que yacía en el suelo.
—¡Dios mío! —murmuró arrodillándose—. ¿Qué hacías tú aquí?
Le respondió un gemido. Tiernamente, se inclinó para quitar la sangre que manaba sobre el bonito rostro de su mujer. Luego, tan suavemente como pudo, deslizó los brazos bajo el cuerpo inconsciente para transportarla hacia una ambulancia.
Dos horas y media más tarde, a la una en punto, Vivian Herzog se presentaba en la oficina de las Naciones Unidas para acompañar al coronel Rosche-Lund a comer. Excusó la ausencia de su esposa, que acababa —anunció— de resultar herida, y rogó a su invitado que perdonara su aspecto, un tanto desaliñado. Los dos hombres fueron a continuación a reunirse con Reuven Shiloah, influyente personaje de la «Agencia Judía». Él también había sido herido por la bomba de Antoine Daud, y su cabeza envuelta en vendajes sólo dejaba ver los orificios de los ojos, de la nariz y de la boca. Se pasó a la mesa tras haber tomado un jerez. Un espectáculo increíble se desarrolló entonces ante los estupefactos ojos del noruego.
Mientras Herzog se esforzaba por ocultar las manchas de sangre de su mujer, de la que su camisa y su traje estaban impregnados, Shiloah se dedicaba a sorber su sopa con ayuda de una paja que parecía salir de la boca de una momia. «Debemos convencer a esta gente de que somos capaces de dirigir nuestro país tras la marcha de los ingleses», pensó Herzog. Al término de la comida, ni él ni Shiloah mencionaron la catástrofe de aquella mañana y que hubiera podido costarles la vida a los dos. Durante hora y media hablaron de los sueños que acariciaban para el nuevo Estado que iban a edificar en Palestina durante los veinte próximos años. Al escuchar a aquellos hombres que, deliberadamente, alejaban de su espíritu un presente cruel para pensar sólo en el futuro, las lágrimas anegaron los ojos del noruego.
—¡Dios mío! —murmuró—. ¡Nadie podrá detener a un pueblo como el de ustedes!
En Washington, dos días después, el sábado 13 de marzo, la causa sionista corría el riesgo de recibir otro golpe. El camisero de Kansas City al que la llamada telefónica procedente de la habitación de Chaim Weizmann sacó de su cama, estaba completamente desanimado. Durante sus largos años de amistad, Eddie Jacobson no oyó jamás a Harry S. Truman hablar con tal cólera y tanta amargura. Era también la primera vez que su ex asociado le negaba un favor personal. Truman acababa de anunciarle que no tenía la menor intención de recibir a Chaim Weizmann ni a ningún otro líder sionista.
Sin embargo, jamás fue mayor la urgencia de tal encuentro. Algunos días antes, Truman, aunque con reticencia, dio su conformidad al proyecto del Departamento de Estado que tendía a sustituir el Reparto por una tutela de las Naciones Unidas en Palestina. Explicó su cambio de actitud en su respuesta al cable que Jacobson le envió el 20 de febrero: «Hace dos años y medio que esta situación es un rompecabezas para mí —le escribió—. Los judíos son tan apasionados, y es tan difícil hablar con los árabes, que resulta prácticamente imposible lograr hacer algo… Espero que todo acabará bien, pero he llegado a la conclusión de que no puede resolverse el problema en el marco del plan actual…».
A despecho del tono poco animoso de esta carta, Jacobson acudió a Washington para intervenir directamente cerca del Presidente. Pero las presiones de los sionistas americanos habían exasperado de tal forma a Truman, que permaneció sordo a la llamada de su amigo. Desanimado, Jacobson iba a despedirse cuando divisó, en un rincón del despacho presidencial, una estatuilla ecuestre de Andrew Jackson, el gran estadista americano de principios del siglo pasado. Ese objeto reavivó su ardor.
—Toda tu existencia, Harry, has tributado culto a un héroe —dijo—. Tú eres quizás, el americano que mejor conoce la vida de Andrew Jackson.
Apuntando con un dedo hacia el jinete, prosiguió:
—Es esa estatua colocada delante del nuevo palacio de Justicia que has hecho construir en Kansas City… Sí, aquélla, de tamaño natural, sobre el césped, justamente delante del edificio; allí se encuentra aún… Pues bien, Harry, yo tengo también un héroe, un hombre al que no he visto jamás y que es, creo, el judío más grande que jamás ha vivido. Hablo de Chaim Weizmann. Está muy enfermo, se halla en el límite de sus fuerzas, casi ciego, pero ha recorrido millares de kilómetros únicamente para verte y rogar por la causa de su pueblo.
Cuando Jacobson se detuvo, observó que los dedos del Presidente tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Luego le vio dar vueltas sobre su butaca y pasear su mirada sobre los descortezados tallos de la rosaleda. «Está a punto de cambiar de parecer», pensó Jacobson. De pronto, tras lo que le pareció una eternidad, el sillón del Presidente osciló de nuevo. Truman le miraba fijamente a los ojos.
—¡Has ganado, pedazo de cerdo!
Cinco días más tarde, Chaim Weizmann franqueaba la puerta este de la Casa Blanca para entrevistarse con Harry S. Truman en el mayor secreto. Una vez más, la extraordinaria corriente de respeto mutuo y simpatía —que animó su primer encuentro— dominó su conversación. Weizmann fue quien llevó la voz cantante. Abordó tres cuestiones esenciales: el levantamiento del embargo de armas, la emigración y el apoyo de América a la causa del Reparto.
El Presidente respondió que el Departamento de Estado estaba examinando la primera. En cuanto a la emigración, su posición había sido siempre clara: era favorable a la misma. El tercer punto constituía la razón de ser de su visita. Los conmovedores argumentos, que el viejo líder sionista expuso con todas las fuerzas que le quedaban, pesaron más al fin, en el espíritu del Presidente, que el informe de sus consejeros del Departamento de Estado. Truman volvió a su convicción primera. Mantendría sus compromisos con aquel anciano y con los miles de judíos que aguardaban aún tras las alambradas de los campos europeos.
—Los Estados Unidos —prometió a Weizmann— continuarán apoyando el reparto de Palestina.
Warren Austin, jefe de la delegación americana en la ONU, ignoraba todo de esta entrevista cuando, menos de veinticuatro horas más tarde, penetró en la sala del Consejo de Seguridad. Redactado por Loy Henderson, autor del proyecto de tutela de las Naciones Unidas en Palestina, y aprobado por el Secretario de Estado, Marshall, el discurso que iba a pronunciar estaba listo desde hacía cuatro días. Nadie en el Departamento de Estado sabía que el Presidente de los Estados Unidos había cambiado su posición y decidido volver a apoyar el Reparto.
Mientras Warren Austin exponía oficialmente las nuevas proposiciones americanas con vistas a diferir sine die el reparto de Palestina, una especie de silencio inquietante caía sobre la sala. En la tribuna del público, muchos sionistas americanos estaban a punto de llorar. Luego, las delegaciones árabes, estupefactas al principio, dieron rienda suelta a su alegría.
Austin declaró que el Gobierno de los Estados Unidos pedía solemnemente al Consejo de Seguridad que suspendiera toda acción concerniente al Reparto y convocara a la Asamblea General en sesión extraordinaria para considerar una puesta bajo tutela de Palestina a la expiración del mandato británico, el 15 de mayo. El Reparto —dijo— no podía efectuarse pacíficamente «mientras prosiga la resistencia actual de los árabes». Advirtió entonces a sus colegas que si no se tomaban medidas urgentes, se abatiría la violencia sobre Tierra Santa, violencia que podría extenderse a todo el Oriente Medio y amenazar la paz mundial.
Esta iniciativa de los Estados Unidos era, para los sionistas, una traición, una «capitulación» ante las oposiciones árabes al Reparto. Al día siguiente, sábado, se celebraron servicios fúnebres en todas las sinagogas americanas. Las delegaciones árabes saltaban de gozo: ¡Era la victoria, el Reparto había «muerto»!
En Jerusalén, los guerrilleros árabes acogieron la noticia con triunfales ráfagas de ametralladora, mientras Hadj Amin proclamaba en Beirut que no había dudado jamás de que, «tarde o temprano, los Estados Unidos volverían al camino de la virtud y de la justicia». Dando rienda suelta a su cólera, David Ben Gurion calificó el discurso de «abandono» y prometió a su pueblo que, llegado el momento, el Estado judío sería proclamado con o sin el apoyo de los Estados Unidos.
Sin embargo, en ninguna parte fue tan grande la sorpresa causada por el discurso de Austin como en la Casa Blanca. Truman estaba consternado. Al aprobar el proyecto de tutela sometida por el Departamento de Estado, el Presidente consideró que se reservaba la elección del momento y la forma en que sería hecho público. Por eso no juzgó indispensable, después de su entrevista con Weizmann, hacer saber al Departamento de Estado que había decidido, finalmente, que los Estados Unidos retornaran a su primera posición y permanecieran fieles a su compromiso de apoyar el Reparto. Estaba convencido de que la precipitación con que fue pronunciado el discurso constituía una maniobra deliberada de la facción del Departamento de Estado opuesta al Reparto, para ganarle por la mano situándolo públicamente ante un hecho consumado.
Este objetivo había sido alcanzado. El Presidente no podía, evidentemente, desmentir las declaraciones de su representante en la ONU. Su autoridad ya estaba lo bastante resentida por este vuelco total de la política internacional americana. Un nuevo vuelco acabaría de destruirla. Truman estaba prisionero. Debería contentarse con el plan de tutela.
Sin embargo, el Presidente estaba decidido a manifestar —en privado— su opinión y toda la cólera que experimentaba.
—¡Vete a ver a Weizmann dondequiera que esté! —ordenó al juez Samuel Rosenman, uno de sus íntimos—. Y dile que cada palabra pronunciada ante él expresaba, verdaderamente, mi pensamiento. Cuando le prometí que permaneceríamos fieles al Reparto, pensaba lo que decía.
A continuación, el Presidente encargó a uno de sus consejeros que procediera a una encuesta con el fin de determinar responsabilidades. El propio Marshall y el subsecretario de Estado, Lovett, no quedaron exentos de la cólera presidencial. El discurso pronunciado por Warren Austin le valió a su redactor enriquecer su experiencia en viajes al extranjero. Por decisión especial del Presidente, Loy Henderson se vio relegado a un cargo particularmente peregrino: el de embajador de los Estados Unidos en Katmandú, capital del Nepal.