5. El descarrilamiento
—Voy a proponer a la señora Pfab visitar mañana, y no hoy, al tío de Otto, a ese Franz Hauke, en su estanca —planeaba Tarzán—. Así tendré tiempo suficiente para pasar a visitar a Gaby en la ciudad.
Seguramente sonreía al pensarlo, pues Christine dijo:
—Fíjate en Tarzán, Bárbara. Está pensando en algo hermoso.
—Sólo puede tratarse de su amiga —dijo la muchacha entre risas—. ¿Sabe usted, señora Pfab?: Tarzán y Gaby son una pareja indestructible. Seguramente seguirán juntos al acabar el bachillerato.
—Un amor juvenil. ¡Qué hermosura!
Tarzán respondió:
—Permítame que no lo comente. Para mí es demasiado importante. Por lo demás, tienes razón, Bárbara. Pensaba realmente en Patitas. Es el apodo de Gaby —añadió luego como explicación para Christine.
—De todos modos, supongo que tu amiga tendrá unas manos delicadas —dijo ella para embromarlo.
—Es encantadora, de la cabeza a los pies. Y tiene un carácter estupendo. ¡Atención! Pronto nos vamos a quedar a oscuras. Nos acercamos al túnel del Diablo.
—Suena horripilante —comentó Christine—, como una en(rada al infierno. ¡Aaat… chís!
Bárbara se echó a reír.
—No será tan malo. Yo ya lo he atravesado varios cientos de veces y nunca he visto ni el más pequeño demonio.
El ferrobús marchaba ligero. Naturalmente no podía compararse con el «Flecha de Plata», pero tampoco era como para tirarse en marcha y recoger florecillas.
Poco antes del túnel sonó el silbato de señales.
Tarzán no supo si era por descuido o porque el conductor del ferrobús obedecía a una norma.
Miró por la ventanilla hacia los campos y la carretera comarcal, donde había aparcado un coche rojo. En ese mismo momento parpadeó junto al pajar una luz. No, no era una luz. Un rayo de sol —uno de los últimos— había dado en un espejo. O en un cristal, o en un metal pulimentado.
El tren de cercanías penetró en el túnel.
—Me gustaría, señora Pfab —dijo Tarzán—, que, si es posible…
Ya no pudo continuar.
Un puño de gigante pareció sujetar al tren. Una sacudida recorrió el suelo y las paredes, como si algo lo desgajara.
Tarzán fue lanzado hacia adelante, sobre el asiento frontal, y chocó contra una plaza libre. Con gran presencia de ánimo se encogió en un movimiento de judo y su propio impulso lo despidió por encima del respaldo. Aterrizó en el suelo y se incorporó, pero tropezó contra las piernas de un hombre.
El hierro se resquebrajó con estrépito. El ruido llegó de la parte delantera. El acero gimió. Los cristales chirriaron. El vagón se inclinó a un lado, hacia la izquierda, pero no se tumbó. El borde de la techumbre topó contra la pared del túnel. La chapa rechinó y se desgarró. Las chispas se esparcían por la oscuridad. Los cables centelleaban debido a la electricidad y producían ruidos traqueteantes, como si ardiera un castillo de fuegos artificiales.
Luego —dos o tres segundos después del choque— se oyó un confuso griterío.
Parecían las voces de un centenar de viajeros histéricos. Pero aquí, en el vagón trasero, no había más de una docena.
Tarzán se enderezó. Apenas podía mantenerse en pie sobre el suelo inclinado.
Sentía que no estaba herido.
—¡Un accidente ferroviario! —pensó—. ¿Se habrán doblado los raíles? ¿Se habrá hundido el túnel? ¿O se trata de un atentado contra la compañía de ferrocarriles?.
Tarzán tropezó con algo blando.
En el momento en que se inclinaba se encendieron las luces. Su brillo era mortecino, como el de las luces de emergencia. Pero bastaban para situarse. ¿Algún problema técnico? ¡Muy extraño!
Ante él yacía Bárbara. ¡Estaba inconsciente!
Su cabeza cayó a un lado cuando Tarzán la levantó. De pasó los brazos por debajo y la alzó del suelo. Sangraba de una herida debajo del ojo. Sus párpados temblaban.
Buscó con la vista a Christine, que en ese mismo instante se alzaba penosamente del asiento. Un rostro con la palidez de un cadáver se volvió hacia él.
—¡Por… por el amor de Dios!
A pesar del barullo que los rodeaba logró entenderla.
—¿Se encuentra bien? —le gritó.
—Creo que sí. Bárbara se me ha venido encima.
—¡Antes que nada, salgamos de aquí!
Dada la inclinación y al tener que cargar con la chica en brazos, apenas le era posible. Como pudo, se abrió camino hacia la parte trasera. Otras personas se encontraban allí delante de él.
La puerta del tren había saltado. Él fue el penúltimo en llegar, entre los codazos y empujones de algunos tipos para quienes las cosas no iban lo bastante deprisa. Se comportaban como si el ferrobús fuera un buque a punto de naufragar y ellos fuesen las ratas.
Tarzán saltó fuera, tropezó y apenas consiguió impedir que la cabeza de Bárbara golpeara contra la pared del túnel:
Christine, que seguía tras él, chocó con su espalda.
Pasaron aplastándose contra la rendija que dejaba el vagón volcado sobre la pared del túnel. Desde allí quedaban sólo tres o cuatro pasos hasta llegar al aire libre.
En ese lugar se hallaban los pasajeros —todos ellos hombres— contemplando la escena. Algunos tenían sangre en la cara.
Un mocetón gordo se agarraba el vientre con una mano, mientras mantenía la otra contra la trasera de su pantalón de pana. Con expresión de terror buscaba con la mirada algún matorral tras el cual poder desaparecer.
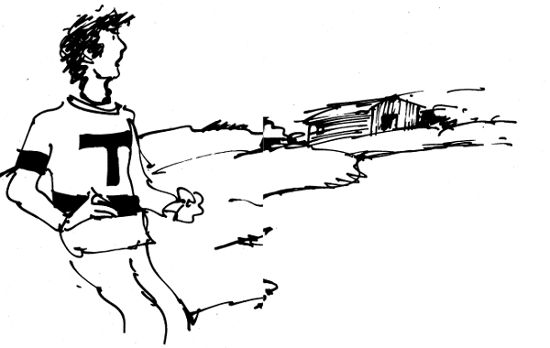
Tarzán depositó a Bárbara sobre un lecho mullido, encima de un cojín de hierbas marchitas del año anterior.
Le tomó el pulso. ¡Era fuerte! En ese momento, Bárbara abrió los ojos. Enseguida quiso ponerse de pie, al tiempo que una expresión de terror le recorría el rostro.
—Sigue tumbada, Bárbara. ¡Sobre todo, descansa! Te has golpeado la cabeza y has perdido el conocimiento durante unos instantes. ¿Te duele algo?
—La cabeza. Pero no mucho. ¿Qué ha sucedido?
—Nuestro expreso de cercanías se ha salido de la vía. Aún no sé por qué. Pero no creo que el conductor haya hecho una trastada. Al menos no ha entrado en la curva con demasiada velocidad.
Los pasajeros del primer vagón seguían fluyendo todavía del túnel, algunos cojeando, otros gimiendo. Entre ellos se encontraba Nitschl.
En aquel momento apareció también el revisor. Había perdido la gorra y se apretaba la mano contra una sien. Tras él, tambaleándose, caminaba hacia el exterior el conductor de la locomotora, un hombre delgado. Después de dar unos pasos se sentó en el suelo y comenzó a palparse el pecho.
Las preguntas caían sobre los dos ferroviarios como un granizada.
—Piedras… piedras enormes… sobre las vías —balbució el maquinista—. No las he visto hasta el último segundo. Ya era a demasiado tarde. Aún así… sí, aún así he frenado… Pero… ¡Oh! He salido despedido del asiento y he pensado: se acabó.
—¿Estás herido, Paul? —preguntó uno que al parecer lo conocía.
—No lo sé. Me duele todo. ¡Eh, Willi!
El revisor había estado dando vueltas en círculo, totalmente trastornado. Ahora regresaba hacia el túnel.
Volviéndose, gritó por encima del hombro:
—Estamos bloqueando el trayecto. Debemos restablecer la comunicación.
—¡Así que un atentado! —descubrió al fin Tarzán—. Un atentado perverso y maligno contra el ferrocarril. Podría haber habido muertos. No lo entiendo. ¿Dónde están los criminales? ¿Siguen aún cerca?.
Christine se había sentado junto a Bárbara y se ocupaba de ella. La muchacha estaba muy pálida. ¡Apenas recuperada de la conmoción cerebral, tenía que sucederle esto!
Mientras contemplaba el paisaje, Tarzán pensaba que era digna de compasión.
—¿Qué… qué van a hacer ahora? —preguntó Christine.
Se refería a los ferroviarios. El maquinista se había levantado a duras penas. Por suerte no tenía rota ninguna costilla. Así, pues, se dedicó a cumplir el resto de sus obligaciones con el ánimo de un héroe.
—Este tramo —explicó Tarzán—, tiene conexión telefónica. Todos los tramos principales la tienen. Pero cuando se trata de la estación de alguna aldea perdida, no hay nada que hacer; me refiero a la telecomunicación ferroviaria. Así que el maquinista llama ahora a nuestra estación central y avisa al jefe, que cortará este tramo y enviará ayuda. Sería una verdadera catástrofe que el Orient-Express, o el que venga detrás, se echara encima a todo gas sin ver a tiempo a nuestro ferrobús. Entonces habría que cambiar de nombre al túnel del Diablo y rebautizarlo con el de túnel de la Catástrofe.
—¿Enviarán una ambulancia?
—Eso, por lo menos. Quizá también algún helicóptero de salvamento. Tú, Bárbara, tienes que acudir enseguida al hospital. Se han de tomar todas las precauciones.
La muchacha se enderezó. Pero sus ojos delataban lo mal que se sentía. Enseguida se dejó caer hacia atrás.
—¿Y si ahora no tenemos comunicación telefónica en el tren? —preguntó.
—En ese caso, uno de los ferroviarios debería ir hasta el teléfono más próximo. Eso, naturalmente, lleva su tiempo.
De pronto Christine se puso a temblar.
—¡Dios mío! —murmuró—. ¡Un… un atentado de verdad! Hemos tenido… suerte, en medio de la desgracia. Podría haber acabado peor. A ti, Bárbara, el destino no te ha dejado elección. Pero Tarzán y yo hemos caído por casualidad en este ferrobús. En realidad tendríamos que haber viajado con el «Flecha de Plata», que ha pasado antes de que se colocara el obstáculo.
Tarzán apretó las mandíbulas. Sus dientes chocaron, como cuando un perro coge al vuelo un abejorro que pasa zumbando. Este gesto inconsciente acompañó a una idea que cruzó como un rayo por su mente; en realidad se trataba de una idea como un cohete, pues tras encenderse lanzó disparados los pensamientos.
—¡Eso es! —dijo entre dientes—. Usted lo ha dicho, señora Pfab. El obstáculo ha sido colocado ahora mismo. En cualquier caso, hace muy poco tiempo. En caso contrario, quienes habrían salido disparados no habríamos sido nosotros sino cualquiera que viajase en el «Flecha de Plata». Se trata de un obstáculo recién colocado y, por tanto, los delincuentes no pueden estar lejos. ¿O quizá siguen aún por aquí?
Lentamente Tarzán dio media vuelta.
Una vez más su mirada se dirigió hacia los campos. Los conejos y las perdices podían ocultarse en ellos. Pero —hasta llegar a la carretera— el autor o los autores del atentado disponían sólo de un escondite.
¡El pajar!
—Allí están —pensó Tarzán—. ¡De allí había salido el destello! Lógico; el rayo de sol había chocado en ese preciso lugar contra unos prismáticos. ¡Esos criminales! Sienten incluso curiosidad y quieren ver cómo han ido las cosas.
Observó la carretera.
De día era poco concurrida y a estas horas estaba casi muerta.
Pero aquel coche rojo seguía aún aparcado allí.
Claro: era un coche pequeño. Seguramente pertenecía a los autores del delito. No podían ser muchos. Quizá fuera uno solo.
—Enseguida vuelvo —dijo entre dientes, y salió corriendo.