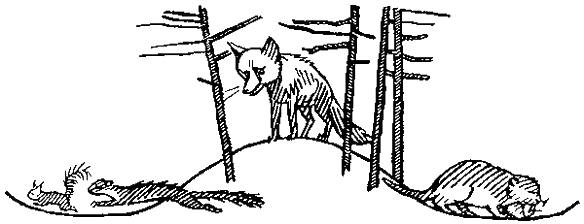
VIII.
JUNTO AL RÍO RONNEBY
Viernes, 1 de abril.
NI ESMIRRA, la zorra, ni los patos silvestres, esperaban encontrarse de nuevo después de haber abandonado la Escania. Ya hemos visto por qué habían tenido que escoger los patos el camino de Blekinge, donde la zorra se había refugiado precisamente. Había recorrido todo el norte de la provincia sin encontrar los grandes parques señoriales con sus corzos y sus crías.
No podía encontrarse más descontenta de su suerte.
Una tarde en que Esmirra vagaba por un punto desierto y pobre, no lejos del río Ronneby, vio una bandada de patos que cruzaba los aires. Descubrió al punto que uno de ellos era blanco y con ello supo quienes eran estos patos. Les vio volar hacia el este, hasta el río; después cambiaron de dirección y siguieron el río hacia el sur. Comprendió que buscaban un sitio donde pasar la noche junto al agua, y creyó que aquella noche podría apoderarse de uno o dos sin mucho esfuerzo.
Cuando Esmirra llegó cerca de donde estaban los patos, se dio cuenta de que habían encontrado un sitio a donde no podría llegar.
El río Ronneby no tiene una corriente de agua grande y caudalosa, y debe su fama a la belleza de sus alrededores. En diversos puntos se desliza entre montes abruptos que se desploman sobre el agua y desaparece bajo las madreselvas, la oxiacanta, los sauces y otros árboles de gran variedad. Nada más agradable que bogar sobre el manso río sombreado, en un hermoso día de verano y contemplar la alfombra de verdura que cubre las laderas montañosas.
Pero era todavía invierno o apenas si apuntaba la primavera, fría y gris; los árboles estaban sin hojas y nadie pensaba en observar si el paisaje era hermoso o feo. Los patos silvestres mostrábanse contentos por haber encontrado bajo la montaña una pequeña franja de terreno arenoso, bastante larga para poder descansar. Ante ellos deslizábase la corriente impetuosa por efecto del deshielo; tras ellos elevábanse las rocas infranqueables, y los arbustos que crecían en lo alto, abrigábanles y les ocultaban. Difícilmente hubieran encontrado un sitio mejor.
Los patos durmiéronse en seguida, pero Nils no pudo cerrar los ojos. Desde que el sol se puso habíale asaltado el horror a las tinieblas y el espanto a la naturaleza salvaje. Sentía la nostalgia de los seres humanos. Oculto bajo una de las alas de Martín, nada podía ver ni oír y tenía miedo de que les sobreviniera algún peligro sin que él pudiera advertirlo. De todas partes llegaban rumores misteriosos y ruidos alarmantes; por último, la inquietud le hizo salir de su refugio y se sentó en tierra, junto a los patos.
Esmirra, desde la alta cima, alargaba el hocico y miraba a los patos con cara de disgusto. «Sería tonto continuar la persecución y vale más que desista —se dijo—. No he de poder bajar una montaña tan escarpada, ni atravesar una corriente tan impetuosa, ni llegar hasta donde están los patos, por falta de camino. Vale más que abandone la caza».
Pero como a todas las zorras, a Esmirra le costaba mucho abandonar una empresa comenzada. Así es que se tendió en lo alto de la cima, sin apartar la mirada de los patos silvestres. Viéndoles, recordaba todo el mal que le habían causado. Por su culpa había sido desterrada de la Escania y obligada a vivir en el pobre Blekinge. A cada momento estaba más excitada. Se contentaría con ver morir a los patos aunque no pudiera comerse uno solo.
La rabia de Esmirra aumentó al oír de improviso un crujido que venía de un pino próximo y ver una ardilla que descendía del árbol perseguida por una marta. Ni una ni otra repararon en la zorra, que permanecía inmóvil viendo la caza que continuaba a través de los árboles. Observaba como la ardilla saltaba de rama en rama, tan ligera que parecía volar. Observaba que la marta, aun sin dar muestras de tal habilidad, descendía y subía por los troncos de los árboles con la misma seguridad que si recorriera los llanos caminos del bosque. «Si yo pudiera trepar de esa manera —pensaba la zorra— no dormirían los patos tranquilamente mucho tiempo».
Cuando la ardilla cayó en las garras de su enemigo, avanzó Esmirra hacia la marta, deteniéndose unos pasos antes de llegar para demostrarle que no abrigaba el propósito de arrebatarle su presa. Esmirra sabía decir muy bellas palabras, como todas las zorras. La marta, que con su cuerpo alargado y flexible, su cabeza fina, su piel sedosa y su cuello de un moreno claro, parecía una maravilla de hermosura, no era, en realidad, más que un habitante salvaje de los bosques, apenas si respondió a su interlocutor.
—Me asombra —dijo la zorra prosiguiendo su conversación— que un tan buen cazador como tú se contente con echar el diente a las ardillas, cuando tienes a tu alcance una caza mejor.
Hizo una pausa; mas como la marta se riera insolentemente en sus narices, añadió:
—¿Será posible que no hayas visto los patos silvestres que están ahí bajo, al pie de la montaña? Creo que tú eres un trepador bastante hábil para descender hasta ellos.
Esta vez no hubo necesidad de esperar la respuesta. La marta se precipitó hacia la zorra, con el lomo curvado y los pelos erizados:
—¿Has visto los patos silvestres? —rugió—. ¿Dónde están? Habla o te parto la garganta.
—Ve despacio, ve despacio; recuerda que soy doble grande que tú y procura ser más educada. Yo no pretendo otra cosa que mostrarte los patos.
Un instante después estaban ya en camino. Esmirra seguía con su mirada el cuerpo de serpiente de la marta, que saltaba de rama en rama, mientras pensaba:
«Este admirable cazador de los bosques tiene el corazón más cruel que todos. Creo que los patos tendrán un despertar sangriento».
Pero en el momento en que Esmirra esperaba oír los gritos de agonía de los patos, vio que la marta rodaba de lo alto de una rama y caía en el río. Después oyóse el fuerte batir de alas de los patos, que emprendieron una fuga precipitada.
Lo primero que pensó Esmirra fue correr tras los patos, pero como estaba deseosa de saber qué es lo que les había salvado, decidió esperar el regreso de la marta. La pobre estaba toda mojada y de cuando en cuando deteníase para frotarse la cabeza con sus patas delanteras.
—Ya he visto que tu falta de habilidad te ha hecho caer en el fondo del rio —dijo la zorra con menosprecio.
—No ha sido por falta de habilidad, como dices. Ya estaba sobre una de las últimas ramas y buscaba la manera de saltar mejor para apoderarme de varios patos, cuando un pequeñín, no mayor que una ardilla, me dio una pedrada en la cabeza con tal fuerza, que he caído al agua, y antes de tener tiempo para salir…
La marta no pudo continuar por no tener oyente. Esmirra estaba ya lejos, tras los patos.
Okka volaba entretanto con dirección al sur, al frente de toda su bandada, en busca de otro refugio. Quedaba todavía una leve claridad y la luna, en cuarto creciente, despedía desde lo alto del cielo un resplandor que permitía ver las cosas. Afortunadamente, Okka conocía bien el país por haber sido empujada, más de una vez, por el viento, hacia la costa de Blekinge, cuando en la primavera atravesaba el mar Báltico.
Siguió el río mientras veíale serpentear a través del paisaje, iluminado por la luna y semejante a una culebra negra y reluciente. Así llegaron a Djupafors, donde el río desaparece en una hondonada subterránea, de la que sale límpido y transparente como sí fuera de cristal, para precipitarse en una angostura rocosa deshaciéndose en gotas centelleantes y en espumas flotantes. El agua desplomábase como un mar de blancura sobre algunas grandes rocas, entre las que se deslizaba en un torrente tumultuoso. Okka descendió por fin. El lugar era excelente, sobre todo a una hora tan tardía, cuando los hombres permanecen ya en sus casas. A la puesta del sol no hubieran podido detenerse allí los patos, porque Djupafors no está en un desierto. A un lado de la cascada elevábase una fábrica de pasta de papel y en la otra ribera, bien cultivada y poblada de árboles, se encuentra el parque de Djupadal, donde se pasean las gentes a través de los senderos escarpados y enarenados, para gozar de la belleza del torrente que se desploma en el fondo de la hondonada.
Aquí, como en el otro sitio, no pensaban los patos en la belleza del espectáculo. Lo que encontraban un poco peligroso era verse obligados a dormir de pie sobre las piedras resbaladizas en medio de un torrente; pero aun daban por ello las gracias, por estar al abrigo de los animales de presa.
Los patos durmiéronse en seguida y el muchacho, demasiado intranquilo, se sentó junto a ellos con el fin de velar el sueño del pato.
Esmirra no tardó en llegar corriendo a la orilla del río, y al ver que los patos dormían rodeados de torbellinos espumeantes, comprendió que esta vez tampoco le sería posible atraparles. Se sentó en la orilla y así estuvo mucho tiempo esperando una ocasión propicia. Sentíase humillada en su orgullo de cazadora.
De repente surgió del agua una nutría con un pescado en la boca. Esmirra adelantóse y se detuvo a dos pasos de ella para demostrarle que no entraba en sus cálculos arrebatarte la presa.
—Eres digna de lástima porque te contentas con un pescado, cuando aquellas rocas están llenas de patos —comenzó diciendo Esmirra. Estaba tan excitada que no se preocupó de escoger las palabras tan bien como tenía por costumbre. La nutría no se dignó volver la cabeza para mirar al torrente. Era un vagabundo, como todas las nutrias. Como había pescado más de una vez en el lago Vombsjö, conocía bien a Esmirra.
—Ya sé de qué astucias eres capaz para apoderarte de una trucha, Esmirra —le contestó.
—¡Ah! Eres tú, Gripa —añadió Esmirra muy contenta de encontrarse con ella, porque sabía que esta nutria era una formidable nadadora—: No me extraña que no quieras reparar en los patos, porque sé que eres incapaz de llegar hasta ellos.
La nutria tenía las patas planas, su cola era aplastada y dura, fuerte como un remo, y su piel impermeable. No podía oír que existiera un torrente que no pudiera remontar. Volvióse hacia el río, descubrió a los patos, tiró la trucha y desde un ribazo se arrojó al agua de cabeza.
Si la primavera hubiese estado más adelantada y si hubieran vuelto ya los ruiseñores al parque de Djupadal, hubieran celebrado durante muchas noches, con sus trinos, la lucha de Gripa con el torrente. La nutria fue arrastrada por las olas y llevada al impulso de la corriente repetidas veces, pero, al fin, remontó el río valerosamente. Aprovechándose de los remolinos del agua, trepó por las piedras y se aproximó poco a poco hacia los patos silvestres. Era esta, verdaderamente, una expedición peligrosa que merecía ser cantada por los ruiseñores.
Esmirra seguía con la mirada los avances de la nutria. La vio después de varios incidentes, muy cerca de los patos silvestres; pero en este momento oyóse un grito agudo y terrible. La nutria cayó en el agua de espaldas y se la llevó la corriente cual si fuese un gatito. Después vibraron las alas de los patos y eleváronse en busca de otro nido más seguro.
La nutría volvió pronto a la orilla. No decía nada y limitábase a lamerse una de las patas delanteras. Cuando Esmirra se permitió dirigirle algunas censuras, contestó:
—No ha sido por falta de saber nadar. Ya estaba cerca de los patos y a punto de escalar las rocas, cuando un hombrecito lanzóse sobre mí y pinchóme una pata con un hierro puntiagudo. Fue tan grande el dolor que no pude evitar caer en el torrente, dejando la presa.
No tuvo necesidad de insistir en sus excusas; Esmirra había echado a correr.
Okka y su bandada volaron una vez más a través de la obscuridad de la noche. Felizmente para ellos no se había ocultado aún la luna y gracias a su luz pudieron encontrar en el país un tercer refugio ya conocido. Okka siguió el curso del río con dirección al sur. Pasó volando por encima de los dominios de Djupadal, de los tejados que se destacaban en la sombra y la espléndida cascada de Ronneby. Un poco al sur de esta pequeña ciudad, no lejos del mar, se encuentra la estación de Ronneby con su establecimiento de baños, sus fuentes, sus grandes hoteles y las villas de los veraneantes. Durante el invierno está todo cerrado, cosa que saben bien los pájaros, porque son numerosos los que por una larga temporada buscan un abrigo bajo los balcones y los aleros de las casas desiertas.
Los patos silvestres instaláronse en un balcón y durmiéronse al punto, como acostumbraban. Nils, que no había querido guarecerse bajo una de las alas del pato, no podía conciliar el sueño.
El balcón estaba orientado a mediodía y desde allí contemplaba el muchacho la belleza del mar. Siéndole imposible dormir, admiraba el soberbio espectáculo que en Blekinge ofrece la unión de la tierra con el mar.
En efecto, la tierra y el mar pueden unirse de muchas maneras. A veces la tierra va al encuentro del mar con sus prados en declive y llanos donde la hierba crece abundosa, y la mar la acoge con sus arenas movedizas que amontona en bancos y en dunas. Diriase que por amarse tan poco quieren mostrarse lo que tienen de menos hermoso. Otras veces, al aproximarse al mar, eleva la tierra una muralla de montañas como para detener a un enemigo; entonces lanza el mar sus olas furiosas, que azotan las rocas; ruge y sacude sus espumas como si quisiera desgarrar la costa.
Pero en Blekinge sucede de otra manera. La tierra se desparrama en islas, islotes y promontorios, entre los cuales se recorta el mar en golfos, en bahías y en estrechos; parecen encontrarse con placer y alegría.
Cosa es ésta que no suele verse durante el invierno, por lo que Nils dióse cuenta de lo dulce y sonriente que era allí la naturaleza, lo que le tranquilizó mucho. De pronto oyó un aullido siniestro y agudo que venía del parque. Levantándose un poco y en medio de un claro de luna, vio una zorra debajo del balcón: era Esmirra, que había seguido una vez más el vuelo de los patos. Al comprender que esta vez tampoco había medio de atraparles, no pudo reprimir un prolongado grito de despecho. Este grito despertó a Okka que, aunque no podía ver nada, reconoció la voz.
—¿Eres tú, Esmirra, que corres en medio de la noche? —preguntó.
—Sí —respondió Esmirra— soy la zorra. Quisiera saber lo que piensas de la noche que os he dado.
—¿Acaso eres tú la que has enviado a la marta y a la nutria?
—¿Cómo negar tan bella hazaña? Vosotros me habéis hecho blanco una vez, del juego de los patos; ahora he comenzado yo con vosotros el juego de las zorras, que no interrumpiré mientras quede con vida uno de vosotros, aunque tenga que perseguiros a través de todo el país.
—Escucha Esmirra: ¿Te parece digno que tú, armada de dientes y garras, persigas de esa manera a seres indefensos? —dijo Okka.
Esmirra creyó que era el miedo lo que le hacía hablar de esta manera por lo que se apresuró a proponer:
—Okka, si prometes entregarme ese Pulgarcito que ha hecho fracasar tantas veces mis tretas, haré las paces contigo. No perseguiría ya a nadie de tu bandada.
—¿Entregarte a Pulgarcito? No lo pienses. Desde el más joven hasta el más viejo de nosotros daríamos la vida por él de muy buen grado.
—¿Tanto le queréis? —preguntó Esmirra—. Entonces será el primero en sentir mi venganza.
Okka no quiso responder. Esmirra dejó oír todavía algunos aullidos; después, el silencio. Nils continuaba sin poder dormir. Esta vez era la respuesta que Okka le había dado a la zorra lo que le desvelaba. Jamás hubiera esperado oír una respuesta semejante; le conmovía pensar que había alguien dispuesto a jugarse la vida por él. A partir de este momento ya no podría decirse de Nils Holgersson que no quería a nadie.