
I.
EL MUCHACHO
EL DUENDE
Domingo, 20 de marzo.
ÉRASE UN MUCHACHO que no pasaría de los catorce años, alto, desmadejado, de cabellos rubios como el cáñamo. El pobre no servía para maldita la cosa. Dormir y comer eran sus ocupaciones favoritas; era también muy dado a juegos, en los que demostraba sus instintos perversos.
Un domingo por la mañana disponíanse sus padres a marchar a la iglesia; el muchacho, en mangas de camisa y sentado sobre un ángulo de la mesa, regocijábase al verles a punto de partir, pensando en que iba a ser dueño de sí durante un par de horas.
—Cuando se vayan —pensaba para sus adentros— podré descolgar la escopeta de mi padre y hacer un disparo sin que nadie se meta conmigo.
Se hubiera dicho que el padre adivinaba las intenciones del muchacho, por cuanto en el momento de salir detúvose a la puerta y dijo:
—Ya que no quieres venir al templo conmigo y con tu madre, podrías muy bien leer en casa los sermones del domingo. ¿Me prometes hacerlo?
—Lo haré, si usted quiere —dijo, pensando, como era de suponer, que no leería más que lo que le viniese en gana.
Jamás había visto el muchacho que su madre procediera con tanta prisa. En un abrir y cerrar de ojos fuése hasta el armario colgado de la pared, sacó el sermonario de Lutero y lo dejó en la mesa, ante la luz de la ventana y abierto por la página del sermón del día. Presurosamente buscó también el evangelio de tal domingo y lo puso junto al sermonario. Por último, aproximó junto a la mesa el gran sillón que habían comprado el año precedente en la subasta de la casa del cura de Vemmenhög, y en el que, de ordinario, sólo el padre tenía derecho a sentarse.
Sentóse el rapaz pensando que la madre procurábase hartas molestias para prepararle la escena, ya que apenas si llegaría a leer una o dos páginas. Pero el padre pareció adivinarle nuevamente las intenciones que abrigaba, al decirle con voz severa:
—Conviene que leas detenidamente, porque cuando regresemos te preguntaré página por página; ¡y ay de ti si has saltado alguna!
—El sermón tiene catorce páginas y media —añadió la madre como para colmar la medida—. Debes comenzar en seguida si quieres tener tiempo para leerlo.
Por fin, partieron. Desde la puerta vio el muchacho como se alejaban; hallábase como cogido en un lazo.
—Estarán muy contentos —murmuraba— con creer que han hallado el medio de tenerme sujeto al libro durante su ausencia.
Mas el padre y la madre no lo estaban; muy al contrario, muy afligidos. Eran unos modestos terratenientes; su posesión no era más grande que el rincón de un jardín. Cuando se instalaron en ella apenas si bastaba para el sustento de un cerdo y un par de gallinas. Duros para la faena, trabajadores y activos, habían logrado reunir algunas vacas y patos. Se habían desenvuelto bien y en esta hermosa mañana hubieran partido muy contentos camino de la iglesia, de no haber pensado en su hijo. Al padre le afligía verle tan perezoso y falto de voluntad; no había querido aprender nada en la escuela; sólo era capaz de cuidar los patos. Su madre no negaba que esto fuese verdad, pero lo que más le entristecía era verle tan perverso e insensible, cruel con los animales y hostil al trato con los hombres.
—¡Dios mío, acaba con su maldad y cambia su modo de sentir! —suspiraba— sino, hará su desgracia y la nuestra.
El muchacho reflexionó largo rato acerca de si leería o no el sermón, y, por último, comprendió que está vez lo mejor era obedecer a sus padres. Se arrellanó en el sillón y estuvo un rato leyendo a media voz, hasta que le adormeció su mismo sonsonete, comenzando a dar cabezadas.
Hacía un magnífico tiempo de primavera. Estábamos en 20 de marzo, y como el muchacho vivía en la parte oeste del distrito de Vemmenhög y hacia el sur de la provincia de Escania, la primavera se había iniciado ya francamente. Los árboles no estaban reverdecidos todavía, pero apuntaban los primeros brotes y los vástagos comenzaban a desarrollarse. Corría el agua por todos los regatos y el tusílago florecía en los bordes de los caminos. El musgo y los líquenes que exornaban las paredes de la casa parecían bruñidos y brillaban al sol. El bosque de hayas, que cubría el fondo, se hinchaba a ojos vistas y parecía espesarse a cada instante. El cielo veíase muy alto y su color era de un azul purísimo. Por la puerta de la casita, entreabierta, penetraba el canto de la alondra. En el corral picoteaban las gallinas y los patos; las vacas, que sentían la fragancia primaveral, aun encerradas en su establo, hacían oír de tiempo en tiempo un largo mugido.
El muchacho leía, se amodorraba y daba cabezadas, en su lucha contra el sueño.
—No quiero dormirme, porque entonces no acabaría de leer en toda la mañana.
Pero, a despecho de esta resolución, acabó por dormirse.
—¿He dormido mucho tiempo o sólo unos instantes? —preguntóse al despertarle un ligero ruido que oyó a sus espaldas.
En el alféizar de la ventana, frente a él, descubrió un lindo espejito, en el cual se reflejaba casi toda la habitación. Al levantar la cabeza descubrió el espejito, y quedó atónito al ver, por él, que la tapa del cofre de su madre había sido levantada. La madre poseía un gran cofre de roble, pesado y macizo, con guarniciones de herraje, que nunca dejó abrir a nadie. Allí conservaba todas las cosas que heredara de su madre y que tenía en mucha estima. Eran trajes de aldeana a la antigua usanza, de paño rojo, con corpiño corto y falda plisada y plastrones bordados en perlas. Eran cofias blancas, tiesas por el almidón, y broches y cadenas de plata. Las gentes no querían llevar estas cosas pasadas de moda y la madre habíase propuesto repetidas veces deshacerse de ellas, pero nunca acabó por decidirse: las tenía muy grabadas en el corazón.
El muchacho vio por el espejo que el cofre estaba abierto. No comprendía como había sido esto posible, porque estaba seguro de que su madre cerró el cofre antes de partir; jamás lo hubiera dejado abierto dejando a su hijo solo en casa.
Al punto sintió que se apoderaba de él un gran malestar. Temía que un ladrón se hubiera deslizado en la casa. No se atrevía ni a respirar: inmóvil, miraba fijamente al espejo. Sentíase atemorizado en espera de que el ladrón se presentara, cuando le extrañó ver cierta sombra negra sobre el borde del cofre. Miraba y remiraba, sin creer lo que sus ojos veían. Poco a poco fue precisándose lo que al principio no era más que una sombra y tardó poco en darse cuenta de que la sombra era una realidad. No era ni más ni menos que un pequeño duende que, sentado a horcajadas, cabalgaba en el canto del cofre.
El muchacho había oído ciertamente hablar de los duendes; pero jamás pudo imaginar que fuesen tan pequeños. No tendría mayor altura que el ancho de la mano, sentado como se hallaba en el borde del cofre. Su cara avejentada era rugosa e imberbe y vestía larga levita con calzón corto y sombrero negro de anchas alas. Su aspecto era elegante y distinguido: llevaba blondas blancas en las mangas y en el cuello, zapatos con hebilla y ligas con grandes lazos. Del fondo del cofre había sacado un plastrón bordado y examinábalo tan detenidamente que no pudo advertir que el muchacho habíase despertado.
Éste no salía de su asombro; pero, en verdad, no asustóse de tal duende; no creía del caso tener miedo de cosa tan pequeña, y como quiera que el duende hallábase absorbido en su contemplación, hasta el punto de no ver ni oír nada, pensó el muchacho que sería muy divertido hacerle blanco de una jugarreta: meterle, por ejemplo, dentro del cofre, y echar sobre él la tapa o algo por el estilo.
Su valor no llegaba hasta el extremo de atreverse a coger al duende con sus manos, por lo que se dedicó a buscar con la vista un objeto que le permitiera propinarle un golpe. Sus miradas iban de la cama a la mesa y de la mesa a la cocina, donde vio las cacerolas, cucharas, cuchillos y tenedores que se descubrían por la puerta entre abierta de la alacena. Al desviar la vista dio con la escopeta de su padre que colgaba de la pared entre los retratos de la familia real de Dinamarca, y un poco más allá las plantas que florecían ante la ventana. Por último, clavó sus ojos en una vieja manga para cazar mariposas que había en lo alto de la ventana.
Distinguirla y cogerla fue todo uno, y enarbolándola corrió hacia el cofre, y su satisfacción no tuvo límites al ver lo felizmente que había llevado a cabo su hazaña. El duende quedó preso en la red, bajo la cual yacía el pobrecito imposibilitado para trepar.
En el primer momento el muchacho no supo qué hacer de su presa. Sólo se preocupaba de agitar la manga hacia uno y otro lado para que el duende no estuviera tranquilo y evitar que trepase.
Cansado el duende de tanta danza, le habló para suplicarle que le devolviera la libertad, alegando que le había hecho bien durante muchos años y que por ello debía dispensarle mejor trato. Si le dejaba en libertad regalaríale una antigua moneda de plata, una cuchara del mismo metal y una moneda de oro tan grande como la tapa del reloj de plata de su padre.
El muchacho no encontró muy generoso el ofrecimiento; pero le tomó miedo al duende después de tenerle en su poder. Dábase cuenta de que ocurríale algo extraño y terrible, que no pertenecía a su mundo, y no deseaba otra cosa que salir de la aventura.
Así es que no tardó en acceder a la proposición del duende y levantó la manga para que pudiera salir. Pero en el momento en que su prisionero estaba a punto de recobrar su libertad ocurriósele que debía asegurarse la obtención de grandes extensiones de terreno y de todo género de cosas. Como anticipo, debía exigirle, por lo menos, que el sermón se le grabara sin esfuerzo en la cabeza.
—¡Qué tonto hubiera sido dejarle escapar! —se dijo. Y se puso de nuevo a agitar la manga.
Pero en este mismo instante recibió una bofetada tan formidable que su cabeza parecíale que iba a estallar. Primero fue a dar contra una pared, después contra la otra y, por último, rodó por los suelos, donde quedó exánime.
Cuando recobró el conocimiento estaba solo en la estancia; no quedaba ni rastro del duende. La tapa del cofre estaba cerrada; la manga pendía como de costumbre junto a la ventana. De no sentir el dolor de la bofetada en la mejilla, hubiera creído que todo era un sueño.
—Sea lo que sea, —murmuraba— mis padres serán los primeros en afirmar que todo ha sido un sueño. Seguramente no me han de perdonar lo del sermón a causa de lo sucedido. Por lo tanto, lo mejor es que me ponga a leer de nuevo.
Dirigíase hacia la mesa haciéndose estas reflexiones, cuando de repente observó algo extraño. No era posible que la casa se hubiera hecho más grande. ¿Pero como lo era explicarse de otro modo la gran distancia que tenía que recorrer para llegar a la mesa? ¿Y qué le pasaba a la silla? A la vista era la misma; pero para sentarse debió subir hasta el primer travesaño y ascender así hasta el asiento. Lo mismo ocurría con la mesa, cuya superficie no podía ver sino escalando el brazo del sillón.
—¿Qué significa esto? Yo creo que el duende ha encantado el sillón, la mesa y la casa toda.
El sermonario continuaba abierto sobre la mesa, y, al parecer, sin cambiar en lo más mínimo; pero algo extraordinario ocurría allí cuando para leer una sola palabra tenía que ponerse de pie sobre el mismo libro.
Después de leer algunas líneas, levantó la cabeza. Sus ojos fijáronse de nuevo en el espejo y no pudo menos que exclamar en alta voz:
—¡Otro!
En el interior del espejo veía claramente un hombrecito, muy pequeño, con su gorro puntiagudo y sus calzones de piel.
—Viste exactamente como yo —gritaba, juntando las manos con la mayor sorpresa. Entonces el hombrecito del espejo hizo el mismo ademán.
El muchacho se tiraba de los cabellos, se pellizcaba, se mordía, hacía piruetas, y el hombre del espejo reproducía al punto sus movimientos.
Rápidamente le dio una vuelta al espejo para ver si había alguien oculto tras él; pero no vio a nadie. Púsose entonces a temblar porque, de repente, comprendió que el duende le había encantado y que la imagen que reflejaba el espejo no era otra que la suya propia.
LOS PATOS SILVESTRES
Sin embargo, el muchacho no podía imaginarse que hubiera sido transformado en duende.
—Esto no puede ser más que un sueño o una ilusión —pensaba—. No hay más que esperar un poco y volveré a ser humano.
Se puso ante el espejo y cerró los ojos. Transcurridos algunos minutos volvió a abrirlos, creyendo que habría cesado el encantamiento. Pero, no: continuaba siendo tan pequeño como antes. Exceptuando la estatura, era el mismo de siempre. Los cabellos claros como el cáñamo, y las manchas rojizas sobre la nariz, y los remiendos en los calzones de cuero, y las composturas de las medias, todo igual; pero minúsculo.
Era inútil esperar. Se imponía hacer algo y lo mejor para que resultara provechoso consistía en buscar al duende para ver el modo de hacer las paces con él.
Saltó a tierra y se puso a buscarle. Miró por detrás de las sillas y los armarios, bajo la cama y en el horno. Se agachó incluso para mirar un par de agujeros donde se metían los ratones; pero todo fue en vano.
Todas estas pesquisas iban acompañadas de llantos, súplicas y promesas de todo género: nunca más faltaría a sus palabras, jamás se entregaría al mal, jamás se dormiría durante el sermón. Si volvía a recobrar su cualidad de ser humano sería el niño más obediente, el más dócil, el más solícito a todo ruego. Pero era inútil prometer; de nada le servía.
En esto recordó de pronto haber oído decir a su madre que los duendes tienen la costumbre de esconderse en el establo; y hacia allí se dirigió. Afortunadamente, la puerta de la casa había quedado abierta; por sí solo no hubiera podido alcanzar el picaporte. Y salió sin el menor tropiezo.
Al llegar al umbral de la puerta buscó con la mirada sus zapatones, porque él no los usaba para andar por casa. ¿Cómo podría utilizar ahora tan grandes y pesados zapatones? Pero al punto observó que en el suelo había un par de zapatitos. Este descubrimiento no hizo más que aumentar su miedo. Si el duende había tenido el cuidado de cambiar hasta sus botas ¿no era lógico suponer que iba a prolongarse tan desgraciada aventura?
Sobre la vieja grada de roble que había ante la puerta, saltaba un pajarillo que comenzó a piar y gritar apenas descubrió al muchacho:
—¡Tuit-tuit! ¡Mirad a Nils, el guardador de patos, más pequeño que un liliputiense! ¡Mirad al pequeño Pulgarcito! ¡Mirad a Nils Holgersson Pulgarcito!
Los patos y las gallinas volviéronse rápidamente hacia Nils, promoviendo un alboroto con sus cloqueos y cacareos verdaderamente formidables:
—¡Ki-ki-ri-ki! —cantó el gallo—. ¡Bien merecido lo tiene por haberme tirado de la cresta!
—¡Cra, cra, cra, bien está! —contestaban las gallinas, repitiendo infinitamente la misma exclamación.
Los patos se reunieron, apretándose los unos contra los otros, alargando sus cabezas al mismo tiempo y preguntando:
—¿Quién habrá podido hacer esto? ¿Quién lo habrá podido hacer?
Lo más maravilloso era que el muchacho podía comprender el lenguaje de estos animales. Sorprendido permaneció un momento en la escalinata para escucharles.
—Comprendo el lenguaje de las aves y los pájaros —se decía—, porque he sido transformado en duende.
Parecíale insoportable que las gallinas no cesaran de repetir a grito pelado que estaba bien hecho. Desesperado les tiró una piedra para imponerles silencio.
—¿Queréis callar, granujas?
Desgraciadamente había olvidado que su talla no era ya para infundir miedo a las gallinas. Todas ellas corrieron hacia él y rodeándole, se pusieron a cacarear:
—¡Cra, cra, cra, bien hecho está! ¡Cra, cra, cra, lo tenías merecido!
El muchacho intentó escapar, pero las gallinas le persiguieron gritando hasta volverle sordo. No hubiera podido desprenderse de ellas fácilmente de no presentarse en tal momento el gato de la casa. Al verle callaron las gallinas y fingieron dedicarse únicamente a escarbar la tierra, tomando el sol, y a picotear algún gusanillo.
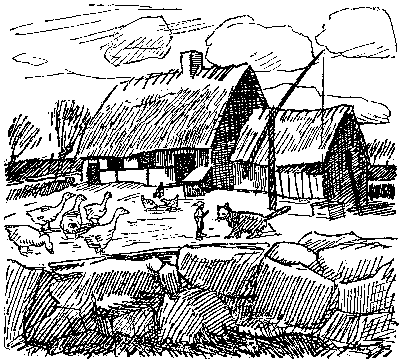
Minet el gato
El chico corrió hacia el gato.
—Mi pequeño Minet —le dijo—, tú que conoces tan perfectamente todos los agujeros, rincones y escondrijos de la granja, ¿por qué no tienes la bondad de decirme dónde podré encontrar al duende?
El gato no respondió en seguida. Sentóse, dispuso elegantemente el rabo en torno suyo y fijó su mirada en el muchacho. Era un gran gato negro con el pecho blanco. Sus pelos alisados brillaban al sol. Sus uñas estaban recogidas. Sus ojos eran completamente grises, con una pequeña ranura en el centro. Su aire era de mansedumbre.
—Yo sé muy bien donde está el duende —dijo con una voz muy dulce—; ¿pero crees que te lo voy a decir?
—Mi querido Minet, es preciso que tú me ayudes. ¿No ves que me ha encantado?
El gato entreabrió sus pupilas y un reflejo verde dio idea de su maldad. Antes de dar una respuesta maulló de placer.
—¿Quieres que te ayude para agradecerte las muchas veces que me has tirado del rabo? —dijo finalmente.
El muchacho se enfadó, y olvidándose de su pequeñez y de su total impotencia, díjole muy enojado:
—Y podría tirarte todavía de él —y diciendo esto dirigióse hacia el gato.
Éste se transformó de tal manera, como por arte de encantamiento, que nadie hubiera dicho que era el mismo animal. Sus pelos estaban erizados, su lomo curvado, sus uñas hundíanse en la tierra, el rabo habíasele acortado, las orejas parecían metérsele en la cabeza, la boca echábale espuma y los ojos, muy abiertos y grandes, brillaban como ascuas.
El muchacho, que no se avenía a dejarse acobardar por un gato, dio un paso hacia adelante. Entonces el gato, dando un salto, cayó sobre el muchacho, lo arrojó al suelo y quedó sobre él con las patas delanteras sobre su pecho y la boca abierta, a punto de morderle en la garganta.
El muchacho sintió como las uñas, atravesándole el chaleco y la camisa, se hundían en sus carnes; los dientes puntiagudos le cosquilleaban la garganta. Pidió socorro con toda la fuerza de sus pulmones; pero nadie corrió en su favor. El muchacho creyó llegada su última hora. Transcurrido un momento sintió que el gato hundíale sus uñas en la carne viva y vio como le abandonaba sin hacerle nada más.
—Esto me basta —dijo entonces el animal—. Te perdono por esta vez. Sólo quería hacerte comprender cuál de los dos es el más fuerte.
Seguidamente separóse de él tan pacífico y bonachón como en un principio. El muchacho estaba tan corrido y avergonzado que, sin pronunciar palabra, optó por marcharse hacia el establo en busca del duende.
En el establo sólo había tres vacas, pero cuando llegó el muchacho se desencadenó tal estruendo que cualquiera hubiera creído que eran lo menos treinta.
—¡Mu, mu, mu! —mugía Rosa de Mayo—. Es una dicha que haya una justicia en este mundo.
—Le haré danzar sobre mis cuernos —mugía otra.
—¡Mu, mu, mu! —mugían todas a la vez, sin que el muchacho pudiera entender lo que decían, porque los mugidos de una apagaban y hacían incomprensibles los de las otras.
Intentó hablarles del duende; pero no lograba hacerse oír. Las vacas estaban en plena agitación. Las tres parecían desmandarse como cuando entraba en el establo un perro extraño. Lanzaban coces furiosas, agitaban sus rabos y movían sus cabezas amenazando con cornearle.
—Acércate un poco —gritaba Rosa de Mayo— y te daré una patada que no olvidarás en mucho tiempo.
—Acércate —decía Lis de Oro— y te haré bailar sobre mis cuernos.
—Ven aquí, aproxímate un poco y sabrás lo que yo sentía cuando en el verano último me tirabas tus zuecos —rugía Estrella.
—Ven y te haré pagar lo de la avispa que me metiste en la oreja —bramaba Lis de Oro.
Rosa de Mayo, la mayor y más prudente de las tres, era la más furiosa.
—Ven —decíale— a recibir la recompensa que mereces por haber tirado tan frecuentemente del escabel en el momento en que tu madre nos ordeñaba, por todas las zancadillas que le hiciste cuando pasaba llevando los botes de leche, por todas las lágrimas que derramó por tu culpa en este mismo sitio.
El muchacho hubiera querido decirles que deploraba el haber sido tan malvado con ellas, que se arrepentía para siempre y que no volvería a hacerles nada si accedían a decirle donde estaba el duende; pero las vacas armaban tal alboroto y se agitaban tan violentamente que tuvo miedo de que llegaran a soltarse, y juzgó que lo más prudente era salir del establo.
Ya en el corral se sintió muy descorazonado al darse cuenta de que nadie se mostraba dispuesto a ayudarle a encontrar al duende. Además, pensaba que aun el encontrarle no le podría servir para maldita la cosa.
Después de trepar por la pared que cercaba la granja, y que desaparecía a trechos entre zarzales y espinas, se sentó para reflexionar mejor sobre lo que pudiera acontecerle si no volvía a recobrar su condición de hombre. Primero pensó en el asombro que su padre y su madre experimentarían al volver de la iglesia. Sí, habría un gran aturdimiento en todo el país al conocer lo sucedido y las gentes vendrían de Vemmenhög-Este, y de Torp y de Skurrup; vendrían a verle de toda la región, y tal vez le condujeran sus padres a la feria de Kivik para exponerle al público.
Esto le aterraba. Prefería que nadie volviera a verle nunca más. ¡Qué desgracia la suya! Nadie era tan digno de lástima como él. Ya no sería un hombre, sino un monstruo.
Poco a poco comenzaba a darse cuenta de lo que representaba el no volver a ser un hombre. En adelante viviría separado de todo: ya no podría jugar con los otros niños, ya no podría hacerse cargo de las propiedades de sus padres, y, más ciertamente, ya no podría encontrar ninguna joven que quisiera ser su esposa.
Ahora contemplaba su casita. Era una pequeña cabaña de adobes que parecía hundirse en la tierra bajo el peso de su techumbre de paja alta y escarpada. Las dependencias eran también muy pequeñas y los cuadros de cultivo tan reducidos que un caballo apenas si tendría espacio para dar la vuelta; pero por muy pequeña y pobre que fuese, aún era demasiado buena para él. No tenía derecho a pedir otra vivienda que un agujero en la cuadra.
Hacía un tiempo maravillosamente hermoso. Oíase el murmullo del agua en los regatos, las ramas echaban sus hojas, los pájaros piaban alegres en derredor. Sólo él yacía bajo una pena infinita y nada podría alegrarle ya.
Jamás había visto un cielo tan azul. Los pájaros emigrantes pasaban a bandadas. Volvían del extranjero; habían volado a través del Báltico hacia el Cabo de Smygehuk y ahora iban hacia el Norte. Los había de diferentes especies, pero él sólo reconocía a los patos silvestres, que volaban en dos grandes líneas formando un ángulo.
Habían pasado ya varias bandadas de pájaros. Volaban a gran altura y, sin embargo, percibía sus gritos:
—Volamos hacia las montañas. Volamos hacia las montañas.
Cuando los patos silvestres percibieron desde lo alto a los patos domésticos que jugueteaban en el corral, descendieron, gritando:
—Venid con nosotros, venid; vamos hacia las montañas.
Los patos domésticos no podían sustraerse a levantar la cabeza y escuchar lo que se les decía; pero respondían con muy buen sentido:
—Nosotros estamos bien aquí. Nosotros estamos bien aquí.
Como ya hemos dicho era aquél un día muy hermoso, y se percibía un airecillo tan fresco, tan ligero y sutil que invitaba a volar. A medida que pasaban nuevas bandadas, los patos domésticos sentíanse más inquietas. Hubo momento en que batían sus alas como dispuestos a seguir el vuelo de los patos silvestres. Pero cada vez que lo intentaban oíase la voz de un pato anciano, que les advertía:
—No hagáis locuras. Esos patos tienen que sufrir los rigores del hambre y del frío.
Un pato joven, a quien la invitación de los patos silvestres habíale infundido los más vivos deseos de partir, dijo:
—Si pasa otra bandada me iré con ella.
Pasó otra bandada, repitiendo lo que decían las precedentes, y el pato joven respondió:
—Esperad, esperad; voy con vosotros.
Desplegó sus alas y se elevó en el aire; pero tenía tan poca costumbre de volar que cayó desde lo alto.
Los patos parecieron comprender lo que les había dicho, y volvieron atrás lentamente para ver si el pato joven se reunía con ellos.
—¡Esperad, esperad! —decía, intentando un nuevo esfuerzo.
El muchacho lo oyó todo desde el sitio en que se hallaba oculto.
—¡Qué dolor si el pato joven llegara a escaparse! Mis padres tendrían una gran pena al volver de la iglesia.
Olvidando otra vez que era pequeño y carecía de fuerza, saltó en medio de los patos y echó sus brazos al cuello del volátil para sujetarle.
—Tú te quedarás aquí, ¿me oyes? —gritaba.
Pero en aquel preciso momento el pato hendió los aires como si una fuerza extraña le impulsara al vuelo. No pudo detenerse ni sacudir al muchacho y se lo llevó por los aires.
La ascensión fue tan rápida que el vértigo se apoderó del chiquillo, quien pensó en desprenderse de lo que creía su presa; pero llegó tan alto que se hubiera matado de dejarse caer.
No le quedaba otro remedio que montar sobre el pato, lo que logró a costa de no poco riesgo. Tampoco era fácil sostenerse sobre las espaldas lisas y resbaladizas, entre las alas batientes. Tuvo que hundir sus manos en las plumas y plumones para no rodar por el espacio.

LA TELA A CUADROS
Durante mucho rato el muchacho experimentó vértigos que le impidieron darse cuenta de nada. El aire silbaba y le abofeteaba, las alas le golpeaban, las plumas vibraban con un rumor de tempestad. Trece patos volaban en torno de él. Todos cacareaban y batían sus alas. Los ojos deslumbrados y los oídos ensordecidos, imposibilitábanle para saber si volaba a mucha o poca altura y para comprender la causa de aquel viaje por los aires. Cuando pudo reponerse comprendió que debía intentar saber a dónde se le conducía. Pero ¿cómo atreverse a mirar hacia abajo?
Los patos silvestres no volaban muy alto porque el nuevo compañero de excursión no hubiera podido resistir un aire demasiado ligero. Por esto tenían que volar con menor celeridad que de ordinario.
El muchacho tuvo, por fin, suficiente valor para lanzar una mirada hacia tierra. Quedó sorprendido al ver extendido allá abajo un lienzo parecido a un gran mantel, dividido en sinnúmero de grandes y pequeños cuadros.
—¿Dónde podemos encontrarnos? —se preguntó. Continuó mirando, sin ver nada más que cuadros. Había unos estrechos y otros anchos; algunos eran oblicuos, pero por todas partes descubría planos, ángulos y rectas. Nada redondo, ninguna curva.
—¿Qué es lo que será esa gran pieza de tela a cuadros? —decía para sí el muchacho, sin esperar respuesta.
Pero los patos silvestres que volaban a su alrededor, respondiéronle:
—Campos y prados. Campos y prados.
Entonces comprendió que la tela a cuadros era la llanura de Escania que atravesaba a vuelo. Y comprendió también por qué se le aparecía tan pintarrajeada. Al punto reconoció los cuadros de un verde pálido: eran los campos de centeno, sembrados durante el otoño anterior y que permanecían verdes bajo la nieve. Los cuadrados de un gris amarillo eran los rastrojos donde en el verano había habido trigo; los cuadrados un poco más obscuros eran viejos campos de tréboles; los negros, campos de pastoreo esquilmados, o tierras baldías. Los cuadrados de un tono moreno bordeados de amarillo serían bosques de hayas, porque en estos bosques los grandes árboles del centro quedan desnudos en invierno, mientras que los jóvenes arbustos de las orillas conservan sus hojas amarillentas y desecadas, hasta la primavera. También había cuadrados que sobresalían con alguna cosa de color gris; eran las grandes granjas con techos de paja ennegrecida, rodeadas de explanadas empedradas. Otros cuadrados estaban todavía verdes, en el centro, orlados de amarillo: eran jardines donde el césped verdeaba ya, aunque los zarzales y setos se mostraran desnudos todavía.
El muchacho no pudo menos que reír al contemplar todos estos cuadros, pero al oírle los patos silvestres, gritáronle en tono de reproche:
—País bueno y fértil. País bueno y fértil.
—¿Cómo te atreves tú a reír —se decía— después de la más terrible desgracia que puede sobrevenirle a un ser humano?
Permaneció grave un momento, pero no tardó en sentirse alegre y reír de nuevo.
Íbase acostumbrando a este modo de viajar y a la velocidad y sin pensar en otra cosa que en mantenerse sobre las espaldas del pato; comenzaba a observar las innumerables bandadas de pájaros que poblaban el espacio, todos en marcha hacia el Norte, escuchando los gritos y llamamientos que se dirigían unos a otros.
—¡Eh! ¿Os habéis decidido ya a hacer la travesía? —gritaban unos.
—Sí, sí —respondían los aludidos—. Pero ¿dónde está aquí la primavera?
—No hay una hoja en los árboles y el agua está helada en los lagos —respondían otros.
Cuando los patos atravesaban un lugar o caserío donde hubiera patos domésticos, les preguntaban:
—¿Cómo se llama esta granja? ¿Cómo se llama esta granja?
Entonces el gallo extendía el cuello y cantaba:
—Se llama de Campo Pequeño; este año como el pasado, este año como el anterior.
La mayor parte de las granjas llevaban el nombre de su propietario, como se acostumbra en la Escania, pero en vez de responder que era la granja del tío Matson o de Ola Boson, los gallos decían los nombres que se les ocurrían. En las cabañas pobres o en las pequeñas alquerías, cacareaban:
—Esta granja se llama del Gran Molino. Y en las más miserables, decían:
—Esta granja se llama la Pequeña.
Las grandes granjas de los campesinos ricos recibían hermosos nombres, como Campo de la Fortuna, Colina de los Huevos, Barrio de Plata.
Los gallos de los castillos señoriales y de las grandes posesiones eran demasiado orgullosos para emplear esta clase de bromas. Uno de ellos cantó a grito pelado, como si quisiera hacerse oír hasta el sol.
—Este es el castillo de Dybeck; este año como el pasado, este año como el anterior.
Y un poco más lejos cantaba otro:
—Esto es Svaneholm, el Islote del Cisne. Todo el mundo lo sabe.
El muchacho fijóse en que los pájaros no volaban en línea recta. Volaban y se deslizaban sobre la gran llanura de la Escania como si, felices por su regreso, quisieran saludar cada casa.
Por fin llegaron a un punto donde se levantaban varios edificios de pesada construcción, rodeados de casitas, sobre los que sobresalían muy altas chimeneas.
—¡Es la azucarera de Jordberga! —gritaron los gallos.
El muchacho se estremeció. ¿Cómo no la había reconocido? Estaba cerca de su casa, y el verano último había estado empleado allí como pastor. Mas, visto desde tan alto, todo tenía otro aspecto.
¡Jordberga! ¡Jordberga! ¡Y Asa, la guardadora de patos, y el pequeño Mats, que habían sido sus compañeros! ¡Cuánto deseaba saber si estaban todavía allí! ¿Qué dirían si supieran que Nils volaba en tal momento por encima de sus cabezas?
Pero pronto perdió de vista a Jordberga; volaban con dirección a Svedala y Skabersjo, para volver hacía el convento de Börringe Häckeberga.
El muchacho vio más de la Escania en este día que durante todos los años de su vida.
Cuando los patos silvestres encontraban patos domésticos, es cuando mejor lo pasaban. Deteniendo mucho su vuelo, gritaban:
—Vamos camino de las montañas. ¿Queréis venir? ¿Queréis venir?
Pero los patos domésticos respondían:
—Todavía es invierno en el país. Habéis venido demasiado pronto. ¡Volveos, volveos!
Los patos silvestres descendían muy bajo para dejarse oír mejor, y gritaban:
—Venid y os enseñaremos a volar y a nadar.
Los patos domésticos, irritados, ni se dignaban responder.
Los patos silvestres descendían más aún, hasta tocar el suelo, y después se remontaban como flechas, asustados.
—¡Ea, ea, ea! —gritaban—. No eran patos; eran corderos, eran corderos.
Entonces, los patos domésticos respondían furiosos:
—Debieran cazaros y abatiros a perdigonadas a todos, a todos.
Y escuchando estas gracias reía el muchacho. Después lloraba al asaltarle la idea de su desgracia, para reír de nuevo un poco más tarde. Nunca había viajado con la vertiginosa rapidez que entonces; siempre había tenido la ilusión de montar a caballo para correr, correr desenfrenadamente; pero jamás imaginó, naturalmente, que el aire fuese allá en lo alto de tan deliciosa frescura ni que se aspiraran tan olorosas fragancias, emanadas de la tierra humedecida y de los pinares resinosos. Esto era como volar por encima de las penas.