La infancia
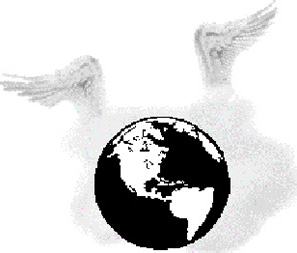
O wen tiene seis años y Liz, cuatro.
Cuando hace buen tiempo, pasan las tardes en el jardín de Betty. Él lleva una corona de papel, ella un tutú rosa.
Al final de dos agradables semanas, Liz deja en el regazo de Owen un viejo volumen de El misterio del manantial.
—¿Por qué me lo dejas aquí? —pregunta él.
—Para que leas una historia —dice Liz sonriendo dulcemente, revelando los dientes de leche que acaban de salirle.
—No quiero leer tu estúpido libro de niñas —responde Owen—, léelo tú si quieres.
Liz decide seguir su consejo. Coge el libro y lo sostiene frente a ella. Y entonces le ocurre algo de lo más extraño. Descubre que no puede leer. Quizás es por mis ojos, piensa. Y los entrecierra para ver mejor el texto, pero no le sirve de nada.
—Owen —dice Liz—, me pasa algo muy raro con este libro.
—Déjamelo ver —responde él. Abre el libro, lo inspecciona y luego se lo devuelve—. Liz, al libro no le pasa nada —declara.
Liz sostiene el libro lo más cerca que puede de sus ojos y a continuación lo aleja lo máximo posible. De pronto se echa a reír, aunque no sabe por qué. Y se lo devuelve a Owen.
—Léemelo —ordena ella.
—¡Oh!, vale, Liz —responde Owen—. ¡Pero que conste que eres un plomo! —exclama sacando el punto del libro de la página y empezando a leer El misterio del manantial con desgana—: «Papá cree que es algo que se ha quedado olvidado de, en fin, de alguna otra planificación sobre cómo debería haber sido el mundo —dijo Jesse—. Algún plan que no funcionó bien, por lo que todo tuvo que cambiarse. Todo menos esta fuente que, de una manera u otra, fue olvidada. A lo mejor, tiene razón. No lo sé. Pero…»
—Owen —le interrumpe Liz.
—¿Y ahora qué? —pregunta él frustrado arrojando el libro—. No deberías pedir a una persona que te lea un libro sólo para interrumpirle después.
—Owen —prosigue Liz—, ¿te acuerdas de ese juego?
—¿De qué juego?
—Éramos mayores —empieza Liz—. Yo era muuuuy mayor, cada día lo era más y nuestras caras tenían esta expresión todo el tiempo —dice frunciendo el entrecejo y arrugando la frente de forma exagerada—. Y había una casa y un instituto. ¡Y un coche, un trabajo y una perra! ¡Y yo era mayor! ¡Mayor que tú! Y todo pasaba rápido, muy rápido, y era difícil, muy difícil. —Liz se echa a reír de nuevo, con una risita de pajarito.
—Sí, me acuerdo —responde Owen al cabo de un momento.
—¿Por qué… —inquiere ella—, por qué era tan difícil?
—Sólo era un estúpido juego, Liz.
—Es verdad —asiente ella—. No quiero que juguemos más a él, ¿vale?
—Vale —responde Owen asintiendo con la cabeza.
—Creo que yo estaba… creo que yo estaba… yo estaba muerta —dice ella rompiendo a llorar.
Él no puede soportar verla llorar y la coge en brazos. ¡Qué pequeña es Liz ahora! ¿Cuándo empezó a volverse tan pequeña?, se pregunta él.
—No te asustes, Liz —la tranquiliza—, no era más que un juego, ¿te acuerdas?
—¡Oh, es verdad! ¡Lo había olvidado! —responde ella.
—¿Quieres que te siga leyendo el cuento? —le pregunta Owen volviendo a coger el libro.
Liz asiente con la cabeza y Owen sigue leyendo.
—«… Pero, Winnie Foster, quiero que sepas que, cuando antes te decía que tengo ciento cuatro años, te estaba diciendo la verdad, aunque, realmente, sólo tenga diecisiete. Y, por la impresión que tengo, seguiré teniendo diecisiete hasta el fin del mundo» —Owen deja el libro a un lado—. Es el final del capítulo. ¿Quieres que te lea el siguiente?
—Sí, por favor —responde Liz metiéndose felizmente el dedo en la boca para chupárselo.
Owen lanza un suspiro y sigue leyendo.
—«Winnie no creía en cuentos de hadas. Jamás había soñado con tener una varita mágica, no esperaba casarse con ningún príncipe y, la mayor parte de las veces, no creía en los duendes de su abuela. Así que ahora se encontraba sentada, boquiabierta, con los ojos como platos y sin saber qué hacer con aquella historia tan extraordinaria. No podía, ni una pizca de ella, ser verdad…»
Liz cierra los ojos y al cabo de poco se sumerge en un dulce y apacible sueño.