El Pozo
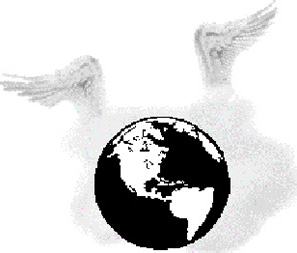
Pese al modesto sueldo que cobra en el Departamento de Animales Domésticos, Liz le devuelve rápidamente a su abuela los eternims que le debía. Pronto descubre que aún le sobran unos cuantos y que en realidad no hay nada en lo que pueda gastárselos. Vive con su abuela y le paga una pequeña cantidad por la habitación y la comida; pero no necesita un seguro médico, ni un seguro para el coche (por desgracia), ni un seguro contra todo riesgo, ni ninguna otra clase de seguro; tampoco tiene que ahorrar para pagar la entrada de una casa, ni para la jubilación, ni para la universidad, ni para los estudios de sus hijos, ni para celebrar una espléndida boda o un nacimiento, ni para ninguna otra cosa. Tampoco ha vuelto a ir a la Cubierta de Observación. Le gustaría comprarse un coche, pero ¿de qué le serviría si no tiene el carné de conducir? Cuando no te estás preparando para la vejez, la senilidad, las enfermedades, la muerte ni los hijos, hay relativamente pocas cosas en las que puedes gastarte el dinero, piensa Liz lanzando un suspiro.
—Aldous ¿qué se supone que debo hacer con todos esos eternims? —le pregunta Liz a su orientador durante una de las reuniones que hacen cada mes para hablar de sus progresos.
—Comprarte algo que te guste —sugiere él.
—¿Como qué?
—¿Como una casa? —pregunta Aldous encogiéndose de hombros.
—No necesito una casa. Ya tengo la de Betty —responde ella—. ¿De qué me sirve ir a trabajar si no necesito realmente los eternims?
—Vas a trabajar… —Aldous hace una pausa— porque te gusta. Por eso se llama una vocación.
—¡Ah, entiendo!
—A ti Elizabeth te gusta tu trabajo, ¿no es cierto?
—No me gusta —responde Liz tras reflexionar unos momentos—, me encanta.
Hace sólo un mes que ha empezado a poner en práctica su vocación y ya se ha convertido en una de las mejores orientadoras del Departamento de Animales Domésticos. Se encuentra en una inusual y envidiable situación: es excelente en su trabajo y le encanta hacerlo. El trabajo le ha ayudado a que su primer verano En Otro Lugar pasara rápidamente. Le ha hecho olvidarse de que está muerta.
Liz trabaja muchas horas y el poco tiempo libre que le queda lo pasa con Betty, Sadie o Thandi. (Al cabo de poco de empezar a trabajar en el Departamento de Animales Domésticos, le pidió disculpas a su amiga y ésta la perdonó rápidamente.) Intenta no pensar en sus padres ni en su hermano allá en la Tierra. Y la mayor parte del tiempo, lo consigue.
Incluso logra convencer a Thandi para que adopte a Paco, el confundido chihuahua. Al principio ella dudaba.
—¿Estás segura de que es un perro? A mí me parece más bien una rata —dice Thandi a Liz.
Paco también tiene sus dudas.
—No quiero ser grosero, pero ¿quién eres? Tú no eres Pete —pregunta el chihuahua a la chica.
—No, soy Thandi, pero si quieres puedes considerarme tu nuevo Pete.
—¡Ah! —exclama Paco pensativamente—. Creo que por fin lo entiendo. Estás queriéndome decir que Pete ha muerto, ¿verdad? —El chihuahua se había ahogado en una piscina infantil, pero por lo visto se había vuelto a olvidar de ello.
—Puedes verlo de esa forma, si lo prefieres —dice Thandi palmeándole con suavidad la cabeza.
Cada noche, después de salir de trabajar, las dos van a pasear con Paco y Sadie por el parque que hay cerca de la casa de Betty. Una de esas noches Liz le pregunta a Thandi:
—¿Eres feliz?
—Estar triste no sirve de nada —responde su amiga encogiéndose de hombros—. Aquí hace un clima muy agradable y me gusta trabajar en la tele.
—¿Te acuerdas de cuando yo creía que todo era un sueño? —dice Liz—. Me cuesta creer que llegara a pensar algo parecido, porque ahora todo me parece como la vida en la Tierra, y todo cuanto me ocurrió antes… a veces me parece como un sueño.
Thandi asiente con la cabeza.
—Algunos días —dice Liz— me pregunto si esto es todo lo que hay. Si la vida consiste sólo en trabajar y sacar a pasear al perro y nada más.
—Y si fuera así, ¿qué tiene de malo? —pregunta Thandi.
—¿Es que no echas en falta un poco de aventura? ¿O una relación amorosa?
—¿Morir no fue para ti una aventura lo suficientemente excitante? —dice Thandi sacudiendo la cabeza—. A mí ya me basta y me sobra con ello.
—Sí —responde Liz al fin—. Supongo que tienes razón.
—Creo que tú ya estás viviendo una aventura, pero ni siquiera te das cuenta —señala su amiga.
Y, sin embargo, hay algo que Liz no puede sacarse de la cabeza. Dentro de dos semanas su padre cumplirá cuarenta y cinco años. Varios meses antes de su cumpleaños Liz había estado en la sección masculina de Lord & Taylor con Zooey. Mientras su amiga había estado comprando unos boxers de seda que quería regalarle a John, su novio, el día de San Valentín (no sabía si comprarle unos con unos diminutos cupidos que brillaban en la oscuridad o unos con un par de osos polares besándose abrazados para toda la eternidad), Liz había visto un jersey de cachemir de color verdemar que era del mismo tono que los ojos de su padre. El jersey costaba ciento cincuenta dólares, pero era perfecto para él. Ella había ahorrado esta cantidad trabajando de canguro durante varios meses. Su parte lógica del cerebro había empezado a protestar. «Aún falta mucho para el cumpleaños de tu padre —le decía—. El jersey es un poco extravagante —insistía—. Quizá puedas convencer a tu madre para que lo compre.» Pero ella había ignorado la voz. Sabía que si no compraba el jersey ahora, al volver a la tienda probablemente ya no lo encontraría. (Nunca se le ocurrió que podía ser ella la que desaparecería del mapa.) Además, no quería que lo comprara su madre sino regalárselo ella con su propio dinero. Así sería un regalo más auténtico. Después de respirar hondo, había dejado el dinero sobre el mostrador y lo había comprado. En cuanto llegó a casa, había envuelto el jersey con un bonito papel y había escrito una tarjeta de cumpleaños para su padre. Después había escondido el regalo en el estrecho espacio que quedaba debajo de una plancha de madera suelta de su armario, donde estaba segura que nadie lo encontraría.
De todas las cosas por las que se podía preocupar, la idea de que su padre nunca iba a recibir el jersey que ella le había comprado la torturaba de una manera irracional. Su padre nunca sabría que ella se había gastado ciento cincuenta dólares en él. Quizá su familia acabara yéndose a vivir a otro lugar y su padre nunca encontrase el regalo ni sabría que ella lo amaba tanto que incluso le había comprado el perfecto suéter de color verdemar. Seguiría oculto en aquel lugar, hasta atraer a las polillas y acabar convirtiéndose en unas inidentificables hebras de lana de chachemir de color verdemar. Liz piensa que un jersey tan bonito no se merece un final tan trágico.
Sabe que establecer «contacto» es ilegal, pero se niega a creer que un insignificante jersey pueda causarle grandes problemas. Si de algo está segura es de que al regalárselo ayudará a su padre a aceptar mejor su muerte.
Así que por segunda vez Liz decide ir buceando al Pozo. Ya tiene el equipo y esta vez lo hará por una buena razón. Además, la vida es mejor con un poco de aventura.
Llega a la playa al ponerse el sol. Bucear hasta el Pozo es el proyecto más ambicioso que ha emprendido hasta ahora. No sabe la profundidad que tendrá, ni qué es lo que encontrará al llegar al punto más profundo. Pero decide olvidarse de todas esas preocupaciones. Comprueba el indicador de oxígeno de su Tanque Infinito por última vez y se lanza al agua.
Cuanto más desciende, más oscura está el agua. Liz siente a su alrededor la presencia de otras personas. Seguramente también están yendo al Pozo, piensa. Durante su descenso, distingue de vez en cuando vagas formas y misteriosos susurros que le producen una extraña y casi espeluznante sensación.
Por fin llega al Pozo. Es el lugar más triste y silencioso de todos los que ha conocido. Da la impresión de ser el desagüe de un fregadero. De la abertura emana una intensa luz. Liz mete la cabeza en ella, dentro de la luz. De pronto ve su casa en Carroll Drive. La imagen de su hogar aparece borrosa, como una acuarela abandonada al sol. En la cocina, su familia está sentada a la mesa para cenar.
Liz habla con la cabeza dentro del Pozo. Su voz suena distorsionada al estar bajo el agua. Sabe que debe elegir las palabras cuidadosamente para que puedan entenderla. «SOY LIZ. BUSCAD DEBAJO DE LAS TABLAS DE MADERA DEL ARMARIO. SOY LIZ. BUSCAD DEBAJO DE LAS TABLAS DE MADERA DEL ARMARIO.»
De pronto, todos los grifos de la casa de Liz se abren de golpe: el agua empieza a salir a borbotones de las duchas y las pilas, del lavavajillas e incluso del váter. Su padre, su madre y su hermano se miran unos a otros perplejos. Lucy se pone a ladrar con insistencia.
—¡Qué extraño! —dice su madre levantándose para cerrar el grifo de la cocina.
—Debe haber algún problema con las tuberías —añade su padre antes de ir al baño para cerrar la ducha y el grifo del lavabo.
Sólo Alvy sigue sentado en la mesa. De pronto, oye un débil y agudo sonido saliendo del grifo, pero aún no sabe a qué se debe. Liz ve desde el Pozo cómo su hermano se recoge el pelo detrás de las orejas. ¡Qué largo lo lleva!, piensa. ¿Por qué no se lo habrá cortado?
Después de cerrar los grifos, sus padres se sientan de nuevo a la mesa. Al cabo de cinco segundos, el agua vuelve a salir a borbotones.
—¡Malditas cañerías! —exclama su padre levantándose para cerrar los grifos por segunda vez.
Cuando su madre está también a punto de levantarse, Alvy aparta de pronto su silla de la mesa y grita:
—¡CALLAD!
—¿Qué pasa? —pregunta alarmada la madre.
—No hagáis ruido —ordena Alvy con una seguridad que no es habitual en un niño de ocho años—, y por favor no cerréis los grifos.
—¿Por qué? —preguntan sus padres al unísono.
—Es Lizzie —dice Alvy en voz baja—. Creo que puedo oírla.
En ese instante su madre prorrumpe en sollozos. El padre mira atónito a Alvy.
—¿Es alguna clase de broma? —le pregunta.
El niño pega la oreja al grifo. Logra entender la voz de Liz.
«ALVY, SOY LIZ. HAY ALGO PARA PAPÁ DEBAJO DE LAS TABLAS DE MADERA DE MI ARMARIO.»
Él asiente con la cabeza.
—Se lo diré, Lizzie. ¿Estás bien?
Liz no puede contestarle, porque en ese instante alguien le echa una red encima y empieza a sacarla del agua.
Intenta zafarse de la red moviendo frenéticamente los brazos y los piernas. Pero sus esfuerzos son en vano. Cuanto más intenta librarse, con más fuerza le aprieta la red. Liz comprende rápidamente que es inútil intentar escapar. Lanza un suspiro, aceptando con elegancia su momentánea derrota. Al menos saldrá más deprisa a la superficie que si lo hubiera hecho buceando.
La red la saca del agua con una asombrosa velocidad, casi como si fuera la escena de una inmersión vista al revés. Al principio le preocupa que pueda contraer la enfermedad del buzo. Pero pronto descubre que la red parece protegerla con su propio sistema de presurización. ¡Qué extraño, piensa ella, que En Otro Lugar las redes tengan un mecanismo tan avanzado! ¿Por qué una civilización querría desarrollar unas redes tan sofisticadas? Quizá sea para… Liz intenta olvidarse de todos estos pensamientos para concentrarse en la situación en la que se encuentra.
Aunque la hayan atrapado in fraganti, su estado de ánimo es bueno. Está casi segura de que su misión ha sido todo un éxito. Por supuesto, nadie la había avisado de la extraña forma en la que se comunicaría con los vivos desde el Pozo: su voz distorsionada se había oído por el ruidoso grifo como una airada tetera. ¿Ser un fantasma era eso en el fondo?
Liz se agarra a la red. Se pregunta adónde la están llevando. Sin duda su viaje al Pozo la ha metido en problemas. Pero al pensar en ello, se alegra de haber ido.
Al llegar a la superficie, se prepara para afrontar el frío aire nocturno. Aunque su traje de neopreno sea de buena calidad, se pone a temblar. Al sacarse las gafas de buceo, ve un remolcador blanco en medio del agua y la borrosa figura de un hombre de pelo negro de pie en la cubierta. Cuando se encuentra ya más cerca del barco, Liz ve que esa persona lleva gafas de sol, aunque sea de noche. Calcula que probablemente es mayor que ella y más joven que Curtis Jest. (Aunque En Otro Lugar calcular la edad de alguien es un asunto muy peliagudo.) Su cara le es familiar, pero no recuerda dónde la ha visto.
La red se abre y Liz es arrojada sin miramientos a la embarcación. En cuanto entra en contacto con la dura cubierta, el hombre le suelta con voz severa:
—Elizabeth Marie Hall, soy el detective Owen Welles, del Departamento de Delitos y Contactos Sobrenaturales. ¿Sabes que al intentar establecer «contacto» con los vivos has violado la ley de En Otro Lugar?
—Sí —responde Liz con seguridad.
Owen Welles parece sorprendido por la respuesta. Esta mujer, o más bien esta chica, admite de buen grado haber violado la ley, cuando la mayoría de la gente al menos intenta fingir no saberlo, piensa.
—¿Podrías, por favor, quitarte las gafas? —le pide Liz.
—¿Por qué?
—Porque quiero verte los ojos. Quiero comprobar hasta qué punto me he metido en un problema —explica ella sonriendo.
Al detective Owen Welles no le gusta la idea de sacarse las gafas. Nunca va a ninguna parte sin ellas, porque cree que le dan un aspecto más autoritario. ¿Y por qué sonríe ella al pedírselo?
—A estas horas ya no las necesitas. Después de todo, es de noche —añade Liz.
Owen está empezando a irritarse. Odia que alguien le pregunte por qué lleva gafas de sol por la noche. Ahora sí que no piensa quitárselas.
—Owen Welles —repite Liz en voz alta—. O. Welles suena como ¡Oh, Pozos! —dice riéndose de su propia broma, aun sabiendo que no es demasiado buena.
—Exactamente, ya me lo habían dicho antes —observa él sin reírse.
—¡Oh, Pozos! —repite ella y luego se ríe de nuevo—. ¿No te parece extraño que una persona con un apellido que significa «Pozos» en inglés se ocupe de vigilar el Pozo?
—¿Qué tiene de extraño? —pregunta Owen.
—Que es una rara coincidencia, supongo —alega Liz—. Mmm…, ¿podrías decirme cuál es el castigo que merezco, o la multa, lo que sea, para que pueda irme a casa?
—Antes he de mostrarte algo. Sígueme —le dice él.
Owen cruza con Liz la cubierta principal para acompañarla a un telescopio que hay en la popa.
—Mira por él —le ordena.
Ella obedece. El telescopio funciona de una forma similar a los prismáticos de las Cubiertas de Observación. Al mirar por él, ve el interior de su casa de nuevo. Su hermano está arrodillado frente al armario de sus padres buscando frenéticamente unas planchas de madera sueltas. Alvy no deja de murmurarse a sí mismo «Me dijo que estaba en el armario».
—¡Oh, no! —exclama Liz—. Lo está buscando en el armario equivocado. ¡Alvy, está en mi armario!
—No puede oírte —le recuerda Owen.
Liz puede ver a través del telescopio a su padre gritando al pobre Alvy.
—¡Sal de ahí! —grita su padre tirando a su hijo por el cuello de la camisa con tanta fuerza que se lo desgarra—. ¿Por qué te inventas estas historias sobre Lizzie? ¡Ella está muerta y no quiero que te inventes esos cuentos!
Alvy se echa a llorar.
—¡No se la ha inventado! ¡Sólo me ha entendido mal! —grita Liz con el corazón acelerado.
—¡No me la he inventado! —protesta Alvy—. Liz me lo ha dicho. Ella me dijo… —se interrumpe al ver que su padre levanta la mano para darle un bofetón.
—¡NO! —grita Liz.
—Elizabeth Hall, no pueden oírte —le recuerda Owen.
En ese momento su padre se detiene de golpe. Respira hondo y baja lentamente la mano. Liz ve cómo se desploma y se echa a llorar en el suelo.
—¡Oh, Lizzie! —exclama sollozando inconsolablemente—. ¡Lizzie! ¡Mi pobre Lizzie! ¡Lizzie!
La imagen del telescopio se desdibuja y luego desaparece. Liz se aparta de él.
—Mi padre nunca nos ha pegado —dice con un hilo de voz—, y sin embargo ha estado a punto de darle un bofetón a Alvy.
—¿Lo ves ahora? —pregunta Owen con suavidad.
—¿Si veo el qué?
—Que no es una buena idea hablar con los vivos, Liz. Crees que los estás ayudando, pero sólo empeoras las cosas.
Ella se vuelve de pronto hacia Owen.
—¡Es por tu culpa! —exclama.
—¿Por mi culpa?
—Habría hecho que Alvy entendiera lo que le estaba diciendo si tú no me lo hubieras impedido capturándome con la red —Liz se acerca a Owen—. ¡Quiero que me lleves de vuelta al lugar!
—¡Ni lo sueñes! Es increíble, ¡qué morro!
—Si no me ayudas, lo haré yo misma —dice ella corriendo al extremo del remolcador. Owen la persigue para evitar que se lance al agua.
—¡SUÉLTAME! —grita ella. Pero él es más fuerte que Liz y ésta ya ha tenido un largo día. De súbito se siente muy cansada.
—Lo siento —se disculpa Owen—. Lo siento mucho, pero así es cómo tiene que ser.
—¿Por qué? —pregunta Liz—. ¿Por qué debe ser así?
—Porque los vivos tienen que seguir con su vida y los muertos con la suya.
Liz mueve la cabeza mostrando incredulidad.
Owen, comprensivo, se quita las gafas de sol revelando unos ojos negros enmarcados por unas largas pestañas.
—Por si te sirve de ayuda —dice—, sé cómo te sientes. Yo también fallecí joven.
Liz contempla su rostro. Al no llevar las gafas de sol, ve que él sólo es algo mayor que ella, probablemente tiene unos diecisiete o dieciocho años.
—¿Cuántos años tenías cuando llegaste aquí?
Owen hace una pausa.
—Veintiséis —responde al fin.
Veintiséis, piensa Liz amargamente. Tener veintiséis años es muy distinto de tener quince. A los veintiséis estás haciendo todo aquello con lo que soñabas a los quince. Cuando por fin Liz habla, lo hace con la melancólica voz de una persona mucho más madura de lo que le corresponde para su edad.
—Yo tengo quince años, señor Welles. Nunca cumpliré dieciséis, y dentro de poco tiempo volveré a tener catorce. No iré al baile del instituto, ni a la universidad, ni a Europa, ni a ningún otro lugar. Ni siquiera me podré sacar el carné de conducir en Massachusetts ni terminar el instituto. Nunca viviré con alguien que no sea mi abuela. No creo que puedas saber lo que yo siento.
—Tienes razón —admite él en voz baja—. Sólo quería decir que a ninguno de los que estamos aquí nos resulta fácil seguir con nuestra vida.
—Yo ya estoy siguiendo adelante con la mía —dice Liz—. Sólo necesitaba dar este último mensaje a mis padres. Dudo que hubiera hecho que las cosas cambiaran, salvo para mí, pero necesitaba hacerlo.
—¿De qué se trataba? —pregunta Owen.
—¿Por qué tendría que decírtelo?
—Es por el informe que tengo que redactar —responde él. Aunque por supuesto, esto sólo es verdad en parte.
Liz lanza un suspiro.
—Pues se trata de un jersey de cachemir, de color verdemar, que había escondido debajo de unos listones de madera sueltos de mi armario. Quería regalárselo a mi padre el día de su cumpleaños. El color del jersey hace juego con sus ojos.
—¿Un jersey? —pregunta Owen incrédulo.
—¿Qué hay de malo en ello? —pregunta a su vez Liz.
—No quiero ofenderte, pero la mayoría de la gente decide ir al Pozo porque tiene unos asuntos más importantes que resolver —explica él moviendo la cabeza con incredulidad.
—Pues para mí era importante —insiste Liz.
—Me refiero a un asunto de vida o muerte. Como la localización de unos cuerpos enterrados, el nombre de un asesino, un testamento, dinero. ¿Entiendes lo que quiero decirte?
—Lo siento, pero para mí es lo más importante que me ha pasado en toda mi vida —confiesa Liz—. Sólo soy una chica que se olvidó de mirar a un lado y a otro antes de cruzar la calle.
Los pitidos de una sirena en medio de la niebla indican que el remolcador ha llegado al puerto.
—¿Estoy ahora metida en un problema? —pregunta intentando que su voz suene animada.
—Como ha sido tu primer delito, no te pasará nada. Pero tendré que comunicárselo a tu consejero de aclimatación. ¿Es Aldous Ghent, verdad?
Liz asiente con la cabeza.
—Ghent es un buen hombre. Durante las seis próximas semanas no podrás ir a las Cubiertas de Observación y además tengo que confiscarte el equipo de buceo durante ese tiempo.
—¡De acuerdo! —dice Liz altiva—. ¿Puedo irme ya a casa?
—Si vuelves a ir al Pozo, te meterás en un serio problema. Espero no volver a verte por ahí, Elizabeth Hall.
Liz asiente con la cabeza.
Mientras se dirige andando a la parada del autobús, piensa en Alvy y en su padre, y en todos los problemas que le ha causado a su familia. Abatida y con la ropa ligeramente mojada, se da cuenta de que probablemente Owen Welles tiene razón. Debe pensar que soy una estúpida, se dice Liz.
Pero Owen Welles no tiene en absoluto esta opinión de ella.
Las personas que trabajaban para el Departamento de Delitos y Contactos Sobrenaturales eran, la mayoría de las veces, las que más problemas tenían para aceptar su propia muerte. Aunque simpatizaran mucho con los violadores de la ley, comprendían demasiado bien que habían de mantenerse firmes con los que intentaban establecer «contacto» por primera vez. Intentar contactar con los vivos era un juego muy peligroso.
Por extraño que parezca, Owen Welles se descubre pensando en ese jersey de cachemir de color verdemar. No sabe por qué, pero no puede sacárselo de la cabeza. Supone que se debe a que Liz le ha pedido algo muy concreto. La mayoría de las personas que visitaban el Pozo necesitaban que se les impidiera hacerlo por su propio bien, si no acabarían obsesionándose con los de la Tierra. Pero el caso de Liz era distinto.
¿Qué hay de malo en que el padre de Liz reciba su jersey?, se pregunta Owen. Tal vez tras haber perdido a su encantadora hija que falleció en la flor de la vida sus padres se sientan un poco mejor al tenerlo.