31
Las verdades descubiertas por la inteligencia son estériles. Sólo el corazón es capaz de fecundar los sueños.
Anatole France, Las opiniones de J. Coignard
—¡Ha desaparecido! —anunció Sarrag—. El posadero acaba de confirmármelo.
El rabino se mesó la barba con gesto nervioso.
—No lo comprendo. ¿Nos habrá hecho un doble juego durante todo este tiempo? ¿Acaso sus vínculos con Aben Baruel eran pura invención? ¿Tenéis alguna explicación? —preguntó a Vargas.
—Os había avisado…
—Nos habíais avisado, sí, pero ¿contra qué? Si la señora Vivero sólo se hubiera unido a nosotros para perjudicarnos, decidme entonces cuándo, en qué momento tuvisteis la impresión de que su comportamiento revelaba esa voluntad. Por el contrario, creo que más de una vez manifestó solidaridad para con nosotros, afecto incluso. ¿Debo recordaros la abnegación de que dio pruebas el día de mi arresto?
Vargas le cortó en seco.
—Ahí están los hechos. Se ha marchado.
—Eso es precisamente lo incomprensible.
—El rabino tiene razón —aprobó Ibn Sarrag—. Esta huida no tiene sentido. —De pronto miró al franciscano con aire suspicaz—. ¿Por casualidad no seréis vos la causa de la marcha de la señora?
—Jeque Sarrag, evitad alusiones estúpidas, os lo ruego. A vos y al rabino os parece incomprensible el comportamiento de esta joven; yo lo encuentro perfectamente lógico. Nunca tuvo esa clave que supuestamente tenía que llevarnos al Libro. Todo era un montón de mentiras. Cuando ha descubierto que estaba atrapada, no ha tenido más remedio que huir.
—Pero, entonces —observó Ezra—, decidme por qué sortilegio conocía esta mujer la solución del tercer Palacio. ¡Burgos! Lo dijo: «¡Burgos!».
—No lo sé. Mi única certeza es que, a pesar de todo, debemos ir a Caravaca. Una vez allí, ya tendremos tiempo de decidir.
—Eso habíamos acordado. Acabáis de citar las palabras de la señora calificándolas, sin duda con razón, de «mentiras». Podríamos añadir la presunta carta que le dirigió Aben Baruel. Falsa también. Falsa, pero sabiamente elaborada. Convendréis en que su autor no habría podido redactarla si no hubiera tenido, además de los documentos hurtados por mi sirviente, Dios haya acogido su alma, la solución del tercer Palacio. De modo que todo parece indicar que alguien instruyó a Manuela Vivero. Por oscuros motivos, la utilizaron para acceder a nosotros y así llegar hasta el Libro de zafiro. Tal vez la señora se haya encontrado entre la espada y la pared; en cambio, aquéllos para quienes actuaba irán, no lo dudéis, hasta el fin. —Sarrag concluyó su exposición con voz sombría—: Lo que significa que, a partir de ahora, nuestra vida está en peligro.
—Error —objetó Ezra—. Lo estaría si hubiéramos descubierto el Libro. Pero, de momento, vos y yo sabemos que es una eventualidad poco probable. Si el papel que adjudicamos a esa mujer es cierto, pensad que en este mismo momento sus cómplices lo saben también. De momento, no creo que haya motivo para inquietarse.
—De momento, en efecto —asintió Sarrag. Bajó los ojos y se quedó pensativo. Luego añadió—: Existe un modo de escapar a esta amenaza.
—¿Cuál? —preguntó el rabino.
—Abandonar la búsqueda y regresar directamente a Granada.
—¡No habláis en serio! —exclamó Vargas.
—Es cierto. No lo hago. Sin embargo, si la muerte está al final del camino, me gustaría que aguardara a que conociéramos el texto sagrado de Alá.
El franciscano cerró los dedos sobre el crucifijo que adornaba su pecho.
—Que Dios os escuche… —dijo con un inmenso cansancio, como vencido. Después, haciendo un esfuerzo para sobreponerse, murmuró—: La Santa Cruz nos aguarda en Caravaca… Ya hemos perdido bastante tiempo.
Manuela se dejaba llevar por su montura sujetando las riendas con las manos crispadas. No veía ni el barranco que estaba bordeando ni la cresta dentada que se alzaba al fondo y tras la que aguardaba el pueblecito de Cañete. A través del soplo cálido y bochornoso que azotaba sus mejillas sólo se dibujaba el rostro de Rafael Vargas. Un rostro duro que sólo expresaba incomprensión, reflejo de un hombre que prefería aniquilar lo que se sentía incapaz de construir. Su negativa a creerla sólo se explicaba de un modo: rechazo de la realidad. Incapaz de superar su fracaso con Cristina Ribadeo, se había exiliado en el silencio monástico, negándose a aceptar la idea de que el rumor que ensordecía su existencia no procedía del mundo sino de su propio corazón.
Ahogó un sollozo. Jamás había tenido la sensación de haber rozado de tan cerca la felicidad absoluta. Desde su partida de Teruel, intentaba razonar su angustia.
«Si al menos pudiera despreciarle…».
A pesar de su inexperiencia en las cosas del amor, una voz le decía que ese sentimiento debía de ser la única arma que permitía quemar a quienes se había adorado.
Un nuevo sollozo brotó de su corazón, y esta vez no intentó ahogarlo.
Regresaría a Toledo. ¿Y luego? ¿Cómo encontrar un sentido a su vida? ¿La literatura? ¿Las artes? ¿Las carreras a galope a orillas del Tajo? ¿Las cenas de la corte? Su existencia no tendría sentido alguno porque le faltaría lo esencial: compartir. Ante la belleza de un paisaje, la emoción no haría temblar su alma. Al descubrir una escritura bellamente cincelada o una pintura, su admiración sólo la conmovería a ella. Era libre, claro. Pero ¿de qué sirve la libertad cuando no conduce a nada?
Cegada por las lágrimas, no vio a los dos jinetes que se erguían en el camino, o tal vez su presencia no la alarmó. Sólo en el último momento, cuando estaban a unas pocas toesas, tomó conciencia de la inminencia de un peligro.
Le cerraban el paso. La joven se detuvo en seco. Uno de los jinetes se adelantó, con una sonrisa burlona en los labios.
«¿Mendoza… aquí?».
Manuela no salía de su asombro.
—Buenos días, señora…
Ella permaneció en silencio, con todos los sentidos alerta.
—Orgullosa amazona, ¿no es cierto? —dijo el hombre con cabeza de pájaro, dirigiéndose a su acólito—. Qué donaire, qué dominio…
El otro asintió con una expresión cínica.
Manuela se sobrepuso.
—¿Qué estáis haciendo aquí? ¿No deberíais estar siguiendo a vuestras presas?
—¿Y vos, señora?
—Lo sabéis perfectamente: regreso a Toledo.
Mendoza emitió un silbido.
—Altiva amazona, y además voluntariosa. Sois un ser excepcional, no cabe duda. —La sonrisa que no se había apagado se transformó en rictus—. Pero todo eso va a terminarse, señora… He recibido órdenes.
—¿Órdenes?
Mendoza se llevó la mano a la cintura y desenfundó el puñal. La hoja brilló brevemente, salpicada por el sol.
—Creed que no es cosa mía. He defendido vuestra causa, pero vuestra deserción ha contrariado mucho al inquisidor general.
Había hablado con una voz melosa en la que se reflejaba toda la doblez del mundo.
Con el corazón desbocado, Manuela sujetó firmemente las riendas y ciñó los lomos del caballo con las piernas. No estaba dispuesta a morir allí, víctima de un ser tan vil.
—Bajad del caballo, señora, ¡y no intentéis huir! Puedo darle a una perdiz a cien pasos. —Se volvió hacia su camarada—. ¿No es cierto, amigo? Díselo a la señora…
Sin vacilar ni un instante, la joven espoleó al animal, que se encabritó con extraordinaria violencia y estuvo a punto de derribar a Mendoza antes de lanzarse a todo galope por entre ambos jinetes.
Pasado el primer instante de sorpresa, los dos hombres se precipitaron tras ella.
Manuela cabalgaba adaptando el cuerpo a los movimientos de su montura. Esta, incitada por la amazona, parecía que no tocaba el suelo. Un seto de espino albar apareció ante ella, y lo saltó ágilmente. A la derecha, una escarpada pendiente se elevaba sobre la llanura. Trepó por ella, llegó a la cima y siguió cabalgando. Nada parecía detenerla. Habríase dicho que, en su desesperada fuga, intentaba elevarse hacia el cielo.
Lanzó una ojeada furtiva por encima del hombro: los caballos de sus perseguidores parecían menos rápidos, pero, de todos modos, conseguían seguirle los pasos. ¿Cuánto tiempo podría mantener aquella carrera infernal? ¿Y hasta dónde? Cañete estaba lejos todavía, y, mirara adonde mirase, no descubría un alma viviente, ni el menor rastro de una vivienda. Una rama azotó con violencia su mejilla, pero la preocupación le impidió sentir dolor alguno. Un solo sentimiento la dominaba: el terror, el espanto de que el hombre con cabeza de pájaro le diera alcance.
Su desesperada huida se prolongó más de una hora aún. El caballo comenzaba a dar signos de fatiga. Se volvió de nuevo. Los perseguidores no cejaban en su empeño. Incluso tuvo la impresión de que habían ganado terreno.
«No es posible —pensó—. No puedo morir. ¡Sería demasiado absurdo!».
De pronto, el suelo se abrió a sus pies, el cielo se tambaleó y salió proyectada hacia el suelo con inaudita violencia. ¿Una grieta? ¿Un tronco de árbol? Habría sido incapaz de identificar el obstáculo que había hecho encabritarse a la bestia. Su sien chocó contra una piedra. Ya en el suelo, la visión de Mendoza dominó todas las demás. Trató de ponerse de pie, pero las piernas no le obedecían. La sangre palpitaba en su cabeza con tanta fuerza que creyó que el cráneo cedería a la presión y estallaría.
Con el corazón en un puño, se dijo que iba a desvanecerse. Una fracción de segundo antes de sumirse en las tinieblas, oyó una voz asustada gritando:
—Señora…, señora…, ¿podéis levantaros?
Varias siluetas de uniforme habían formado un círculo a su alrededor; identificó a los soldados de su majestad Isabel, reina de Castilla.
Entonces dejó de debatirse y se zambulló en la noche.
Un cielo crepuscular se extendía sobre la llanura desierta, reduciendo a informes manchas el paisaje circundante. A instancias de Ezra, se habían detenido al pie de un sicomoro, a pocas leguas del pequeño burgo de Torrebaja, a orillas del Turia. Sobre su cabeza acababa de aparecer la luna creciente, plateada cicatriz que no tardaría en unirse al fulgor de las estrellas.
Ibn Sarrag se prosternó de cara a La Meca, con la frente apoyada en el suelo. Luego se levantó y, tras haber enrollado cuidadosamente su estera de seda, volvió a sentarse entre Ezra y Vargas.
—Veo que habéis recuperado vuestra afición a la plegaria —observó el rabino con media sonrisa—. Lo mismo me ocurre a mí —precisó, como si temiera la réplica—. A todos nosotros, en realidad —añadió, volviéndose hacia el franciscano.
Vargas reconoció lo acertado de sus palabras, pues era cierto que, desde que salieron de Teruel, había sentido la imperiosa necesidad de reanudar su diálogo con Dios. El Padrenuestro acudía con toda naturalidad a sus labios antes que cualquier otra invocación. «Hágase tu voluntad…». Nunca le habían parecido tan profundas aquellas palabras, nunca había encontrado en ellas mayor refugio.
El cálido viento había cesado, dando paso a la cristalina inmovilidad del aire.
—Es cosa sabida —dijo lentamente Sarrag— que, cuando las respuestas están fuera de su alcance, el hombre no tiene más remedio que interrogar al Creador.
—Naturalmente —admitió Ezra—. Pero, en el punto de nuestro viaje en el que nos hallamos, ¿querrá Adonai respondernos? Y si lo hiciera, ¿sabríamos escucharle? Por medio de su servidor, me refiero a Aben Baruel, nos ha mostrado el camino que lleva al mensaje que quiere transmitirnos, pero al mismo tiempo nos lo hace inaccesible.
—«Inaccesible» no es la palabra exacta —dijo de pronto Vargas—, «invisible» sería más adecuado. Evocamos a Dios. ¿Por qué entonces hemos dejado de confiar en Él? Estamos obnubilados por la palabra «Berechit», decepcionados ante la idea de que todos esos lugares que hemos visitado sólo hayan servido para devolvernos al punto de partida, y la duda se ha insinuado en nuestra fe. Nosotros mismos hemos reconocido que, fatigados ya desde hace algún tiempo, tanto física como mentalmente, hemos olvidado dirigirnos al Señor. Pero cada uno de nosotros emprendió esta tarea convencido de que había sido elegido para convertirse en depositario y, ¿quién sabe?, mensajero de un acontecimiento milagroso. Y a lo largo de la historia humana, este extraordinario privilegio sólo se ha concedido a hombres fuera de lo común. Me refiero a los profetas, se llamen Moisés, Elías, Mahoma o Juan Bautista. Me parece que hoy, frente al callejón sin salida que se insinúa, la única pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿somos todavía dignos de la sagrada misión que el Señor nos ha confiado?
—Rafael, amigo mío, ¿acaso lo fuimos alguna vez? —repuso el árabe con sincera humildad—. Habéis hablado de hombres fuera de lo común. ¿Creéis sinceramente que vos, el rabino o yo formamos parte de esos seres excepcionales? Nuestra fe no ha vacilado, pero durante todos estos días, sin advertirlo, nos hemos apoyado sólo en el conocimiento de las Escrituras. Hemos creído en el poder del frío conocimiento, olvidando una verdad primordial: el cerebro está junto al hombre, el corazón está junto a Dios.
Transcurrieron unos instantes de silencio.
—Hablando del cerebro —prosiguió Sarrag—, me he puesto a pensar en el texto del Palacio vinculado a Caravaca: EN LA CIUDAD QUE VIO APARECER LA SANTA CRUZ. DONDE REPOSAN LOS CABALLOS DE LOS SEMEJANTES DEL MANCEBO, DESCANSA TAMBIÉN EL 3. QUIEN BEBA DE ESA AGUA, TENDRÁ SED DE NUEVO. La palabra «mancebo» nos llevó hasta vos; por lo tanto, os señala directamente, ¿no creéis?
—He estado pensando en ello —contestó Vargas—. La expresión «LOS SEMEJANTES DEL MANCEBO» nos ofrece dos posibilidades: o es una referencia a mis hermanos en la Iglesia, los franciscanos, o una alusión a mis antepasados Templarios. Sólo cuando estemos allí podremos determinar cuál de las dos opciones es la acertada. Por lo que se refiere al párrafo del agua y de la sed, creo que se refiere al encuentro de Jesús con la Samaritana, pero es demasiado pronto para afirmarlo.
Sarrag parpadeó.
—¿Franciscanos o Templarios? ¿Monasterio o castillo?
El jeque se volvió hacia Ezra reclamando su opinión, pero el rabino se había echado sobre los hombros el tallit y había comenzado a recitar, en voz baja, el Chema Israel.
El alba les sorprendió en camino. Después de Torrebaja vino Aliaguilla. Tres días más tarde cruzaron el río Cabriel y el viernes llegaron a Villatoya. Dado que Ezra manifestara el deseo de observar el Sabbath, no se pusieron de nuevo en marcha hasta el domingo por la mañana. Aquel mismo anochecer avistaron Albacete, que durante todo el viaje Sarrag se había empeñado en llamar con su nombre árabe: «Al-Basit». Extraviados por unos instantes, se encontraron en medio de unas marismas que ni los trabajos de irrigación ni las obras de drenaje realizadas por los moros desde hacía siglos habían conseguido desecar. El hedor que de vez en cuando brotaba de las hierbas y los juncos se les agarraba a la garganta. Debido al agotamiento, a la dificultad para respirar o, simplemente, a que era el más frágil de ellos, el rabino cayó de su montura y se sumergió en las aguas negruzcas. Sin la ayuda de Vargas y del jeque, no cabe duda de que se habría ahogado. Tuvieron que quitarle las ropas y abandonarlas allí de tanto como hedían. A fin de que pudiera vestirse de nuevo, el franciscano le ofreció espontáneamente el otro hábito que llevaba para cambiarse, y el árabe, una túnica de paño. Ezra optó sin vacilar por la túnica.
Pasaron la noche en la ciudad y, al día siguiente, atravesando los campos de azafrán que se extendían como capas de sol, partieron hacia Tobarra.
En los alrededores de Las Minas, dos días más tarde, aparecieron los primeros signos manifiestos de la guerra. Granjas devastadas, cosechas quemadas, campesinos árabes sentados con mirada huraña junto al camino. El mismo panorama que habían visto semanas antes al abandonar Granada. Cuando ya avistaban Caravaca, se cruzaron con un destacamento de la hueste real que se dirigía hacia el sur, a Andalucía. Un millar de infantes, ballesteros y jinetes avanzaba en hileras más o menos ordenadas. Cerrando la marcha, trotaban unos caballos arrastrando bombardas.
—Apartémonos —susurró Sarrag con un nudo en la garganta.
—Conservad la sangre fría —aconsejó Vargas—. ¿Por qué razón va a interesarse esa gente por tres viajeros sin armas?
—No seáis ingenuo. Sabéis perfectamente que en este momento, armados o no, es preferible que los de mi raza no llamemos la atención. No quiero acabar mi vida colgado o decapitado. No os lo dijimos, pero cuando estábamos en camino hacia la Rábida fuimos detenidos por un destacamento nazarí.
—El jeque dice la verdad —confirmó Ezra—. Y si no hubiera sido un Bannu Sarrag, no estaríamos aquí.
Vargas se avino a razones y, tirando ligeramente de las riendas, condujo su montura hacia sus compañeros, pero era demasiado tarde.
—¡Alto!
La orden había sonado cargada de amenaza. De una espesa nube de polvo acababa de surgir un grupo de jinetes pertenecientes a la hueste real.
—Decididamente —maldijo el jeque—, basta con mentar al diablo…
—¿Adónde vais?
Uno de los militares se había acercado.
—Nos dirigimos a Caravaca de la Cruz —respondió Vargas. Y creyó oportuno añadir—: Para recogernos.
Al ver la sotana del franciscano, el militar suavizó considerablemente el tono de voz.
—¿Para recogeros, padre? ¿Dónde?
—Extraña pregunta viniendo de un hijo de Cristo. ¿Ignoráis acaso que en Caravaca apareció hace dos siglos la Santa Cruz?
—¿Y vosotros, señores? —preguntó el soldado con un brillo de suspicacia en los ojos.
—Fray Rafael acaba de decíroslo —respondió el rabino con voz compungida—. Vamos a orar en el lugar donde Nuestro Señor se manifestó para que los infieles se arrepientan.
El hombre se incorporó un poco para observar mejor las ropas de Sarrag y Ezra.
—¿Sois árabes?… —Por el tono empleado, parecía más una afirmación que una pregunta—. Decidme, padre, ¿desde cuándo unos musulmanes son devotos de la Cruz?
—En el caso de mis hermanos, desde que se convirtieron a la verdadera fe —contestó el franciscano sin arredrarse—. «Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento».
El militar esbozó una mueca y siguió examinando al rabino y al jeque. Sin que fuera capaz de decir por qué, veía algo extraño en su actitud. Si el eclesiástico no hubiese estado allí, de buena gana los habría detenido. Pero en aquellos tiempos en que los miembros de la Iglesia se habían erigido en soldados de la fe, como si fueran militares, habría sido inconveniente contrariar a uno de los suyos sin verdaderos motivos.
—Muy bien, padre —declaró de mala gana—. Proseguid vuestro camino y que Dios os acompañe. Sin embargo, os recomiendo prudencia. —Miró de reojo al jeque y añadió—: Los infieles están por todas partes.
Hizo una señal y la tropa se puso en marcha hacia el este.
El árabe aguardó a que se hubieran alejado para decir con rencor:
—«Preparad para luchar contra ellos tanta fuerza y caballería como encontréis, con el fin de aterrorizar al enemigo de Dios y al vuestro…».
—¡Larguémonos! —ordenó Ezra—. Estoy impaciente por llegar a Caravaca para poder librarme de este atavío.
—¿Tan molesto os parece? —repuso el jeque, enojado.
—Acabáis de tener una prueba de ello: vestido a la morisca, parezco un árabe.
—Pero vestido a la española, aunque lo neguéis, parecéis judío.
—Tal vez. Pero reconoced que es cosa de prioridades. En las horas que se acercan, preferiré ser judío que árabe.
Un amargo rictus se dibujó en los labios de Sarrag.
—Ya sólo me falta ponerme una sotana.
«¿Monasterio o castillo?». La segunda hipótesis planteada por Rafael Vargas se reveló acertada. Cuando tres días más tarde llegaron a Caravaca, divisaron las almenas de una plaza fuerte o, más bien, lo que de ella quedaba. Informados por los campesinos, obtuvieron la confirmación de que el lugar había estado ocupado durante más de dos siglos por los Templarios. En el presente, las gruesas murallas sólo albergaban guarniciones de perdices y papafigos.
Cuando penetraron en el patio abandonado del castillo, los tres se sintieron invadidos por el mismo sentimiento de temor, conscientes de que allí iba a decidirse el futuro de su búsqueda. En uno de los extremos del patio, cubierto de malas hierbas, destacaba una fachada en ruinas y los vestigios de una muralla que antaño debía de unir las dos torres cuadradas que se distinguían al este y al oeste. A la derecha había una especie de galería que descansaba sobre modillones de piedra; estaba totalmente derruida, por lo que, de no haber sido por algunos comederos, rotos en su mayoría, y unos restos de llares, nunca habrían identificado los antiguos establos.
DONDE REPOSAN LOS CABALLOS DE LOS SEMEJANTES DEL MANCEBO, DESCANSA TAMBIÉN EL 3.
Mientras avanzaba, Vargas reflexionó en voz alta.
—Teniendo en cuenta la voluntad de Baruel de hacer más fácil la comprensión de este Palacio, DONDE REPOSAN LOS CABALLOS podría referirse sencillamente a los establos. Estos de aquí, en este caso.
Se abrió paso entre los cascotes y se detuvo ante un pesebre devorado por el óxido. La voz de Ezra sonó a su espalda.
—¿Dónde buscamos?
El monje reflexionó unos instantes.
—Un pozo. Debe de haber un pozo no lejos de aquí —dijo.
Los otros dos no parecieron comprenderle y explicó:
—«El que beba de esta agua, tendrá sed de nuevo…». ¿No os dije hace unos días que sin duda la frase estaba vinculada al encuentro de Cristo con la Samaritana? El encuentro tuvo lugar exactamente…
—¡El pozo de Jacob! —exclamó el rabino.
—Eso es. «Señor —dijo la Samaritana—, no tienes nada para sacar agua. El pozo es profundo. ¿De dónde sacas, pues, el agua viva? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y bebió de él, así como sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: “El que beba de esta agua, tendrá sed de nuevo; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo…”».
—No hace falta que sigáis —interrumpió el jeque—. ¡Aquí está vuestro pozo!
El árabe se había detenido cerca de allí, al pie de una pequeña cúpula blanca de albañilería, medio cubierta por la hojarasca. En unas zancadas, Ezra y Vargas se reunieron con él y se encontraron ante una boca de piedra abierta hacia el cielo. Una cuerda de grueso cáñamo —que parecía colocada recientemente— estaba anudada en lo alto de la cúpula y caía hacia el fondo del pozo. El franciscano se inclinó sobre el pretil. Las paredes estaban cubiertas de plantas que habían crecido en los intersticios, y un agua grisácea impedía averiguar su profundidad.
—¿Qué os parece? —preguntó el rabino—. ¿Estará el triángulo bajo la superficie?
—Tal vez.
Con precaución, cerró los dedos en torno a la cuerda y tiró. En seguida notó una resistencia que hacía pensar que un peso colgaba del otro extremo. Con mayor precaución todavía, prosiguió la maniobra hasta que aparecieron los contornos de un objeto de forma circular.
—¿Qué es esto? —preguntó Sarrag, desconcertado.
—No tardaremos en saberlo.
Vargas aceleró el movimiento, e instantes más tarde tenía en sus manos un disco de terracota con seis cavidades, una de ellas ocupada por un triángulo, el sexto. Visto desde arriba, el objeto presentaba este aspecto.
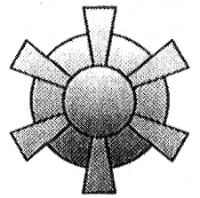
El franciscano le dio la vuelta al disco. En la base, en semicírculo, estaban grabadas estas palabras:
HAY QUE MIRAR LO EXTERIOR DESDE NUESTRO INTERIOR.
—Una vez más estamos ante el tema preferido de Baruel —observó Sarrag—. El descenso por el propio interior. Ayer estaba representado por la caverna; hoy, por el pozo.
—Con un detalle suplementario, sin embargo —precisó el rabino—. El pozo es también símbolo de la verdad oculta, una verdad totalmente desnuda cuando sale de las tinieblas.
—Y además hay también una información mucho más importante —añadió Rafael Vargas—. Este disco es la prueba indiscutible de que, pese a lo que pudimos creer, no nos encontramos en un callejón sin salida. De lo contrario, ¿por qué iba a colocarlo aquí Baruel? No tendría sentido si no hubiera otra etapa. Además, fijaos bien. —Puso el disco sobre el pretil—. Si examinamos atentamente la posición de las cavidades destinadas a los otros cinco triángulos, comprobaremos que no están a igual distancia unas de otras. Y ahí, en el centro, hay unas ranuras.
—¿Que os parece que pueden significar?
—Hay muchas posibilidades de que el conjunto haya sido forjado para que encaje en otro elemento.
—¿Queréis decir que podría ser una llave?
—Eso creo. Por eso os decía que Granada no puede ser el final. Baruel no habría concebido este objeto si no tuviéramos que utilizarlo.
Mantuvieron los ojos clavados en el disco, subyugados por las seis cavidades, mientras su mente intentaba desanudar el último hilo. El último, que paradójicamente se había convertido en el primero. El comienzo: BERECHIT.