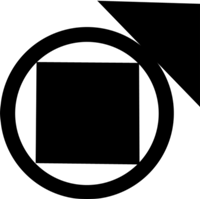
Capítulo 43
Viernes, 24 de septiembre de 1999, 12:30 AM
Bajo el Mausoleo, Capilla de los Cinco Distritos
Ciudad de Nueva York
Sturbridge luchaba por no caer entre los desperdigados restos y demás residuos inefables que llenaban el estrecho túnel. Aquellos corredores tan profundos estaban sumidos en la oscuridad. Una oscuridad mezquina, vengativa, que había permanecido muchos años sin ser perturbada. Que guardaba celosamente sus secretos. Que trataba de asirse a sus tobillos. Que le golpeaba manos y brazos con inesperados recodos.
Sturbridge seguía penosamente la estela de Eva. Ya no podía ver a su antaño protegida, pero distinguía jirones de su voz, amortiguada, chocando contra la penetrante oscuridad.
—Una poderosa desaprensiva. Muy romántico. Pero te aseguro que la verdad no es tan mercenaria. No obstante, tu comprensión de la situación política resulta muy prometedora. En otras circunstancias se haría merecedora de una atención futura.
Sturbridge no estaba muy segura de que le gustasen las implicaciones de esta última frase. Sentía que la estaban arrastrando inevitablemente por una espiral descendente y cada vez más estrecha. Había una presencia en el fondo. Una fuerza que se reunía, que giraba como una tormenta en las profundidades. Se inclinó sobre ella y lucho por continuar bajando.
—En cierto sentido, supongo que tienes razón. Hubiera sido por completo imposible traer aquí a "mi cómplice" sin un escándalo que hubiera justificado su presencia. El asesinato de Foley fue ese escándalo. Murió por tu causa, pero eso ya te lo he dicho.
Sturbridge ya había escuchado ese argumento antes. En algún lugar situado más adelante, una llama lejana cobró vida con un parpadeo.
—No puedo aceptar eso. De acuerdo, una discreta convocatoria a Viena no hubiera servido a tus propósitos. Sin escándalo, no hubiera existido necesidad de una intervención tan drástica. Por tanto, contrataste a los Assamitas para asesinar a Foley. ¿Pero por qué Foley? Y todo el asunto de recurrir al enemigo ancestral me resulta un poco chocante. Extravagante. ¿Es posible que este detalle añadido pretendiera alimentar la ya colorida controversia?
—Una vez más pasas por alto lo meramente pragmático. No había lugar para el error; buscamos y utilizamos sólo a los profesionales más cualificados que existen. ¿O acaso crees que es la primera vez que miembros de nuestro clan han realizado tratos con los infieles?
Sturbridge llegó a los confines de la tenue luz. De nuevo tenía manos. Pudo distinguir los nudillos de esas manos. Y luego las líneas de las venas vestigiales, en desuso. Todavía había sangre en su interior, pero ya no fluía siguiendo los caminos tradicionales que Dios y la naturaleza habían designado. Aquella red de líneas era una imagen falsa. Una vida inmóvil.
No pudo contener la amargura de su voz.
—Entonces Aarón no fue más que el contacto inconsciente, destinado de antemano a caer, la víctima número dos.
—¿Le tenías cariño?
La pregunta la sorprendió con la guardia baja.
—Demonios, les tenía cariño a todos ellos —Sturbridge salió del bajo túnel y se alzó en toda su estatura. Sombría como un cuervo negro y erguida como un clavo—. Puede que tú no sepas lo que es ser responsable de...
Entonces reparó por vez primera en lo que la rodeaba y sus palabras se apagaron en pos de las imágenes que sugerían y se perdieron como un eco por los vacíos túneles... balbuciendo por las propias venas vestigiales, en desuso, de la capilla.
—Creo que poseo cierta familiaridad con las cargas del mando. Pero continúa, me estabas hablando del asesinato de Foley. De cómo Aarón logró atravesar los sistemas de seguridad de la capilla.
Sturbridge pestañeó al contemplar la vasta y tosca caverna, incrédula ante a la evidencia que le mostraban sus ojos. Nunca hubiera sospechado que tan colosal espacio pudiera existir bajo los estrechos confines de la capilla. La luz que Eva sostenía en alto era una cosa pequeña, casi frágil frente a la inmensidad de esa vaciedad. El alfilerazo de una sola estrella frente a la totalidad del cielo nocturno.
—Superó la mayoría de los sistemas de seguridad —replicó en voz baja—. Podía navegar entre las defensas de la capilla. Podía desarmar cualquier sistema mecánico que le causase problemas, pero no podía desactivar el elemento humano... los equipos de seguridad, Helena...
—Y tú. Sí, muy cierto. Pero aquella noche los centinelas no vieron nada fuera de lo normal. Hasta que fue demasiado tarde. Y en cuanto a ti... tú estabas ocupada con otros asuntos.
Sturbridge era intensamente consciente de que había llegado al punto de calma, al mismo centro de la espiral descendente. Podía sentir el peso de montañas enteras sobre sí.
—Sí, comerciando palabras con ese estúpido narrador de cuentos. No he olvidado que fuiste tú la responsable de arrastrarme a ese pequeño intercambio. Estabas tratando descaradamente de obtener información sobre mí, sobre mi pasado... y aguijoneaste a Talbott para que te contara una historia que conocía lo bastante bien como para saber que no debía relatarse en público. Y mientras yo estaba ocupada tratando de contener lo peor de los pomposos relatos y las salvajes exageraciones de Talbott, Foley estaba muriendo.
—Sí —la voz sonó casi como un ronroneo de satisfacción—. No es que estuvieras exactamente tocando el arpa mientras Roma ardía, pero veo que has comprendido la cuestión.
Sturbridge suprimió por la fuerza el inquietante pensamiento de las toneladas de granito y piedra caliza que había sobre ella y penetró desafiante en la caverna, en dirección a la fuente de su acusación. La oscuridad pareció resistirse a cada uno de sus pasos.
—Me habías cogido desprevenida una vez. No era probable que me dejase engañar una segunda. Debes de haberte dado cuenta de esto. Esperaste hasta que estuve lejos, en la reunión del concilio de Baltimore, para actuar de nuevo.
—Tu envío al concilio no fue sólo una coincidencia fortuita. Pero no, no teníamos intención de "actuar de nuevo"... asumo que te refieres a Jacqueline. Al menos no hasta que se convirtió en un elemento incontrolable.
Ahora, las palabras de Eva llegaban hasta Sturbridge lentamente, como si la oscuridad por la que avanzaban fuera más espesa que el mero aire. Ya habían pasado varios minutos, mientras las sílabas se abrían camino entre el espacio que las separaba. Pero no podía dejar que tan monstruosa afirmación quedara impune. Sabía que debía darle alguna respuesta o estaba perdida. Con todo, no obstante, no fue la necesidad de hablar contra la injusticia de la muerte de Jacqueline lo que la impulsó. Ni la compulsión de condenar la despreocupada brutalidad del acto. Ni el reflejo de defenderse a sí misma, de racionalizar su propio fracaso. No, la necesidad que impulsó a Sturbridge a preguntar fue algo más humilde y menos noble. Su respuesta fue la única manera que tenía de aferrarse al tenue cordón umbilical de palabras que conectaba a las dos antagonistas. El lazo que era lo único que impedía que cada una de ellas quedara aislada, abandonada, perdida en la creciente oscuridad.
—Maldita seas. Maldita seas por siempre —la voz de Sturbridge temblaba—. ¿Un elemento incontrolado? ¿Un comodín? Era una persona. Una novicia de tu propia orden. Una hermana. Una niña. No nos comemos a nuestros jóvenes. Es una de las pocas cosas en las que coinciden las leyes de Dios, las del hombre y las de la Pirámide. Cada una de ellas reserva un oscuro agujero para los monstruos como tú. ¿Qué te había hecho Jacqueline? ¿Qué podía haberte hecho? Se topó contigo mientras revolvías las cosas de Foley. Vio algo —la acusó Sturbridge.
La voz de Eva no titubeó.
—Justo al contrario. Fui yo la que se encontró casualmente con ella. Creo que estaba llevando a cabo una pequeña investigación por su cuenta... además de estar eliminando pruebas que más tarde podrían acusarla, por supuesto. Pero eso era de esperar.
Su tono se volvió contemplativo.
—Puede decirse que es irónico. Pero creo que es posible que Jacqueline fuera el único de los asesinos potenciales del secundus que albergaba malos deseos hacia él. Según parece, era un individuo demasiado impopular como para haber sido eliminado por razones tan impersonales, ¿no te parece?
Con las manos entrelazadas, Sturbridge cubría lentamente la distancia que las separaba.
Eva ignoró sus esfuerzos.
—La muerte de la propia Jacqueline fue un asunto completamente diferente. En sus torpes esfuerzos, había dado con ciertas inconsistencias en la historia que habíamos elegido para encubrir el asesinato de Foley. Sabía demasiado sobre el ritual, sobre los preparativos, sobre las predilecciones de Foley...
Sturbridge sintió que la oscuridad rompía sobre ella como una ola. Se aferró al cordón umbilical y estuvo a punto de perderlo. De alguna manera, logró recuperar la voz.
—Fue Jacqueline la que se dio cuenta de que las barreras de protección habían sido borradas, de que las notas de Foley habían sido eliminadas, de que sabías demasiadas cosas sobre los secretos del secundus: su "ojo", su caja del tesoro. Se dio cuenta de que no era la única que estaba falsificando pruebas.
Eva se encogió de hombros y prosiguió con sus preparativos.
—Había estado esperando a que hiciera el intento. Era evidente que había estado ansiosa y se había comportado de manera sospechosa desde la primera vez que la interrogamos. Sólo era cuestión de paciencia el que reuniera el valor suficiente para meter la cabeza en la soga.
Sturbridge cerró los ojos para tratar de contener aquella insensible letanía de crímenes. Siguió avanzando con andares pesados, mientras contaba el número exacto de pasos que la separaban de su venganza.
—Lo que no esperaba —la voz de Eva trepidó por el cordón umbilical— fue que Jacqueline llevara cabo una translocación completa para conseguir acceder al sanctum de Foley. Qué promesa tan inesperada, qué potencial tan desaprovechado. En nuestros días son tan pocos los novicios con la prudencia necesaria para asegurar que sus dones tienen la oportunidad de madurar y desarrollarse... Éste es uno de los signos de decadencia de nuestra orden. Temo que las Últimas Noches estén sobre nosotros, Aisling.
Sturbridge retrocedió ante el sonido de su propio nombre, ante la familiaridad de la novicia. En circunstancias menos amenazantes, hubiera supuesto una nota discordante.
—Jacqueline, al menos, no estaba dedicada a acelerar este declive por medio de la pura fuerza del desgaste. Recibirás tu recompensa por el papel desempeñado en este asunto, ¿sabes? Igual que Aarón recibió el suyo, fratricida.
La siseada invectiva hizo que Eva se incorporara un instante, con el trazo de tiza a medio terminar.
—Somos una raza fratricida, Aisling. Nuestro fundador fue el primero de una larga y distinguida estirpe de fratricidas. Oh, no el viejo gusano que languidece presa de las pesadillas bajo la casa madre de Viena, sino nuestro Primer Padre. Él fue el primer asesino y logró que la Muerte atravesara el umbral para entrar en nuestro mundo. Ésa es una pesada responsabilidad que todos nosotros debemos arrostrar todas y cada una de las noches.
Sturbridge tenía más que una pasable familiaridad con la muerte. La mera mención de ese nombre invocaba una serie de pensamientos no deseados: pensamientos sobre su propia muerte y la de su hija, Maeve. Sintió más que oyó las palabras de Eva. Una vibración transmitida a través de la vena fantasmal, la delicada hebra de vida que las unía. Satisfecha consigo misma, Eva dio los últimos toques al diagramma hermetica con un ademán ostentoso.
—Vamos, Aisling. ¿Qué es la muerte de una novicia comparada con una responsabilidad tan solemne? ¿Sabías que, a pesar de toda mi paciente espera, Jacqueline estuvo a punto de escapárseme? Su adaptación del ritual de translocación (que, por cierto, había robado al Maestro Ynnis) fue un hecho inesperado. Pero al final, creo que de hecho operó en nuestro beneficio. Al encontrarme con ella en una posición claramente comprometedora, pude presionarla para que se aviniera a reunirse conmigo... a solas y en un lugar apartado. En efecto, permití a Jacqueline elegir el momento y lugar de su propia muerte. Muchos le envidiarían ese regalo.
Sturbridge alargó el cuello para identificar la tenue luz y evaluar la distancia a la que se encontraba. Se balanceaba ligeramente como una linterna colgada del bauprés de un barco avistado en la lejanía del mar. No parecía encontrarse más lejos ahora que cuando se había encendido por primera vez. En cualquier otro, esto hubiera provocado una respuesta desesperada. Pero, con total deliberación, Sturbridge plantó ambos pies en el suelo, se inclinó hacia la impetuosa oscuridad y soltó el cordón umbilical.
La luz se balanceaba sin control, ora sobre ella, ora a su espalda. Sturbridge caminaba dando traspiés por la oscuridad. La voz de Eva seguía allí, un ancla en medio del maelstrón si se decidía a extender la mano hacia ella. Las palabras pasaron junto a ella como un torrente, encontrando apenas asiento en su consciencia.
—Fueron sus locas historias sobre el Maestro Ynnis y sus translocaciones las que me llevaron hasta el medio de acabar con la problemática novicia. No creo que se diera cuenta ni siquiera en esos últimos momentos. Ni siquiera cuando alargó la mano hacia arriba para cerrar el armario que había sobre la pila, que aparentemente se había abierto por si solo. Ni siquiera cuando vio el destello del metal y sintió su cálido beso en la garganta. Sí, deberías haber estado allí. Su expresión continuaba siendo apacible, incluso después de que su cabeza se separara de su pedestal y cayera con un chapoteo en la pila para desaparecer bajo las turbias aguas.
Sturbridge se tambaleaba de un lado a otro, atrapada en el remolino, azotada, arrastrada hacia abajo.
Logró decir con voz entrecortada (o imaginó que lo había hecho):
—Pareces haberle cogido gusto a las atrocidades innecesarias. Dime, ¿y el embajador, es que se descorazonó, amenazó con traicionarte?
Eva desechó la pregunta con un gesto.
—Se había vuelto inestable. Se balanceaba sobre el borde del abismo y llevaba demasiado tiempo escudriñando la oscuridad. Su utilidad no justificaba ya las incertidumbres que introducía en al ecuación.
Sturbridge sintió que la calculada indiferencia de las silenciosas aguas se cerraba sobre su cabeza.
Mientras la luz remitía, fue volviéndose más consciente del enjambre de arremolinadas sombras que la rodeaba. El mar era un hervidero de formas convulsas. Cientos de cuerpos que se ahogaban y sacudían desesperadamente los brazos en un frenético intento por alcanzar la superficie. Los miembros azules e hinchados de aquellos que habían sucumbido ya tiraban de ella, se aferraban a ella, la arrastraban hacia el abismo.
Sturbridge trató en vano de no fijarse en los rostros conocidos que había entre los ahogados, en sus rasgos de reproche, distorsionados, bulbosos por causa del agua. Podía sentir su presencia tras ella, como el dolor de una muela picada.
Sin embargo, no pudo evitar revolverse para mirar entre la masa de cuerpos, tratando de entrever una figura que se alejaba. Distinguió apenas un destello de la desgarbada figura de una niña, miembros largos, recta como un clavo, trenzas negras como las plumas de un cuervo negro.
Sturbridge se retorció en un intento por liberarse de la helada masa, de perseguir la figura que se le escapaba. Un rostro hinchado, de ojos brillantes y redondos como platos, se interpuso en su camino y se apretó al suyo de forma desagradable. Se balanceaba suavemente, sin propósito, de lado a lado, el cabello mecido por la corriente. La observaba con un desapasionamiento cínico, casi sereno. Unos dedos gruesos como salchichas, la palparon y tocaron con avidez experimental. Ella lo golpeó, tratando de apartarlo. Cubierto lánguidamente en jirones de algas marinas, abrazó a Sturbridge y rodeó sus miembros mientras los dos daban vueltas y vueltas.
Había algo familiar en el Ahogado mientras se acercaba a ella de forma desagradable: un amante inclinado para confiar un oscuro secreto. Sus helados labios acariciaron la oreja de ella.
—Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem.
Los pensamientos de Sturbridge parpadearon y se ocultaron en su interior durante un momento muy breve y entonces retornaron con renovado ardor. Devolvió el frío beso al asombrado Portador de la Luz y, con un aullido de triunfo, se impulsó hacia la superficie.
Las manos que se aferraban a ella se apartaron por todos lados mientras se daba cuenta de que eran casi como el mar. Y que el mar era casi como la persistente oscuridad. Y que la oscuridad era casi como el peso de una montaña. No eran amenazas externas, sino meras sombras de las verdaderas amenazas: las internas. Eva había preparado bien sus trampas. Sí, de hecho estaba familiarizada con las cargas del mando. Había introducido el brazo en las incertidumbres de Sturbridge y había sacado el peso de la regencia —de los fracasos de Sturbridge al guiar a sus novicios a salvo a través de los peligros— y lo había hecho caer sobre ella con el peso de una montaña.
Había abierto las compuertas de la ignorancia de Sturbridge —de su incapacidad para desentrañar los brutales asesinatos que amenazaban con destrozar su capilla— y había estado a punto de ahogarla en un mar de persistente oscuridad.
Había convertido una mano ofrecida en confianza —y quizá incluso genuino afecto, por muy monstruosa que tal posibilidad pudiera resultar entre los de su raza— en las manos hinchadas y temblorosas de los ahogados.
Y había estado a punto de tener éxito.
Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem.
Sturbridge emergió de las oscuras aguas como una piedra arrojada inexplicablemente fuera del pozo.
Se encontraba no en una vasta caverna envuelta en la oscuridad, sino en una pequeña cripta abandonada, en las profundidades de la capilla. Eva la esperaba allí.
Sonreía.
—Había esperado que vinieras. Pero te estabas tomando tanto tiempo que temí que tendría que recurrir al plan de contingencia. No importa, he completado los preparativos. Todo lo que falta es que digas las palabras.
Sturbridge bajó la cabeza y dio un paso hacia su joven protegida. Chorreaba vitriolo como si fuera agua. Eva alzó una mano en un gesto de advertencia.
—Cuidado, por favor. Te prevengo que no debes romper la línea del diagramma. La verdad es que no fue concebida pensando en ti sino en quienes te seguirán. No anticipé que utilizarías una ruta tan indirecta para llegar hasta mí. Hubiera sido mucho más eficaz venir por las tumbas, como cualquier otro. Algunas veces puedes ser bastante exasperante. Pero, dado que has venido por el Pozo, eres prisionera de las mismas prohibiciones que todos los que vendrán después que tú. Y ahora, si eres tan amable de recitar las palabras que te han sido confiadas...
Sturbridge ignoró la orden, pero se detuvo a escasa distancia de la barrera ritual. Una ardiente furia asomaba entre las grietas de su compostura. Fulminó con la mirada a Eva, separada de ella tan sólo por unos pocos centímetros y una tosca línea de tiza.
—¿Tienes la temeridad de darme órdenes a mí? No te confundas, pequeña. No hay nada de todo aquello que has confiado a mi cuidado, tus calculados engaños, tus fingidas compasiones, tus despreocupadas traiciones, que te vaya a ser devuelto ahora.
Eva habló de forma lenta y deliberada, como si se estuviese dirigiendo a un niño especialmente torpe:
—Todas las palabras que hemos intercambiado hasta ahora no son nada. Las vacías exhalaciones de la tumba. El siseo del viento al pasar por dos cráneos exhumados. No, las palabras requeridas te fueron confiadas mucho antes de que nos conociéramos. Las Palabras del Fuego y de la Sangre. Es hora de liberar lo que ha sido maniatado. Es hora de poner fin a la pesadilla.
Una sensación de vértigo se desplomó sobre Sturbridge. Sus ojos se negaban a enfocarse. En la periferia de su visión parpadeaban imágenes fantasmales. Arcaicos versos y fragmentos de canciones mezcladas en un murmullo uniforme, entonado justo por debajo del alcance del oído. Era como si dos mundos diferentes compitiesen por la atención.
—Las Palabras del Fuego y de la Sangre —volvió a instarla Eva. Sturbridge se apartó de ella. Mientras retrocedía con paso tambaleante, se vio asaltada por la sensación súbita de que algo vasto se alzaba tras ella. Se volvió hacia el Pozo.
Las oscuras aguas cobijaban algo siniestro: un apetito antiguo e insaciable que se negaba a ser contenido entre los polvorientos confines del mausoleo. Alzaba su cabeza y sus hombros sobre las criptas, ignorando las protestas de las paredes y los techos que los rodeaban.
Sturbridge entrevio por un instante la imagen de un ídolo inmenso y tosco, cuyos pies, tallados en piedra negra y fría habían cobrado una suavidad perfecta por el paso de siglos de sangre.
—Ya es demasiada sangre --pensó en voz alta sin saber de dónde provenían las palabras ni que ya habían sido pronunciadas una vez, mucho tiempo atrás— Sangre de los primeros nacidos. Te conozco, Cromm Cruiach. Tú fuiste su Moloch, su Fratricida, una pesadilla de un orden más antiguo. Castigado por Dios, fuiste exiliado a los lugares oscuros del mundo y te escondiste de la luz del día, que otorga la vida. Has tenido siglos para aguardar en esa oscuridad, marcando el tiempo por el goteo de la sangre en tu sombrío pozo.
En algún lugar, muy por debajo de ellos, el Dragón se agitó.
Sturbridge trató de combatir la brusca acometida de lo mítico, aferrarse a lo literal. Casi pudo imaginarse que el Pozo era sólo la seca y vacía cáscara de una cripta rota. Podía fingir que los blasfemos rasgos del Encorvado no eran otra cosa que el juego de luces y sombras provocado por las luces de las antorchas sobre las toscas paredes de la cripta.
Cerró los ojos y se aferró a esa imagen.
—Así que a eso se reduce todo esto, ¿no? Es por los Niños. Todas las mentiras, las traiciones, los asesinatos. Nunca ha tenido que ver con la venganza de unas novicias humilladas o las ambiciones de un aspirante a oficial. No tiene que ver con intrigas o infemalismo, con asesinatos o maniobras políticas. Ni siquiera es consecuencia de las manipulaciones de Viena o de la maldita guerra del Sabbat. Todo se reduce a los Niños.
—Tú sólo tienes que decir las palabras —le conminó Eva—. Puedes llamarlos, ellos responderán a tu voz. Mis cálculos han sido precisos, no pueden haber fallado en este punto. Los Niños oirán tu llamada y no te rechazarán. Y entonces todo esto —hizo un amplio ademán para indicar acaso su actual situación o quizá a la propia capilla, o quizá a las cuidadosamente ordenadas filas de criptas, los muertos Tremere, su historia, la suma de todos sus afanes y luchas—, entonces todo esto dejará de importar. Por fin seremos libres de la pesadilla. Di las palabras, Aisling.
La voz de Sturbridge empezó tenue e insegura, pero creció en confianza con cada sílaba.
—Logos Etrius —recitó—. Jacqueline. Aarón. Foley.
—¡No! necia, lo arruinarás...
—Los Niños son tus acusadores, Eva, no tu redención. ¿No puedes oír sus voces? Claman por tu sangre —la voz de la propia Sturbridge retumbaba por las criptas. Las antiguas paredes trepidaban con su autoridad—. Como regente de esta casa, es mi veredicto que tu sangre está mancillada con el imperdonable pecado del fratricidio... y está condenada. Que Dios se apiade de los vivos y los muertos.
Eva retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Instintivamente, Sturbridge extendió un brazo hacia ella, liberándose del manto del juicio con la misma rapidez con la que lo había vestido. En sus ojos, la preocupación por su joven protegida tenía espacio suficiente para coexistir con la determinación por ver la justicia cumplida.
—Vamos, Eva. Es hora de ir a casa. La pesadilla ha terminado para ti —la mano de Sturbridge se extendió lentamente y vaciló justo al otro lado de tenue línea de tiza.
Con un grito de furia, Eva tomó el incensario que descansaba sobre el altar central. Como un ángel oscuro, recogió el fuego del altar y lo balanceó tres veces en un amplio arco. Entonces lo soltó y arrojó el llameante cometa al suelo, al mismo centro del oscuro pozo. Las aguas se agitaron en respuesta, con un aullido de muchas voces. El trueno danzó sobre ese aullido y tras él retumbó el terremoto.
Sturbridge no pudo sino observar presa del horror mientras su cuidadosamente construida presa sobre la realidad era hecha pedazos. En la turbulenta luz que emergía burbujeando del pozo, podía distinguir ya cómo tomaban forma los familiares rasgos del Encorvado. El cuerpo de ébano del ídolo se estremecía al ritmo de la música de las llamas. Sturbridge vio que la escultura no estaba formada por un único bloque de piedra pulimentada, tal como había creído al principio, sino por docenas de seres menores, los cuerpos retorcidos, congelados en el tiempo, preservados en actitudes de horror, desesperación y derrota. Sus rostros eran bastos y animales. Sus heridas abiertas derramaban todavía sangre. Los gemidos de sus cuerpos quebrantados, al rechinar los unos contra los otros, hacían sonar los viejos huesos que cubrían el suelo de la cripta.
Se apartó de aquel ser múltiple, tratando de escapar a la mirada escrutadora de su único ojo. Sentía que la helada garra del miedo se cernía ya sobre ella. Trató de huir, pero la atraparon por detrás. Unos dedos torpes e hinchados se aferraron al tejido de su túnica. Sus pies chapotearon y estuvo a punto de perder el equilibrio mientras se sacudía la presa del ahogado. El Pozo estaba vertiendo a los suyos.
—Di las palabras, Aisling.
Sturbridge trató de volverse hacia la voz, pero descubrió que la escena había vuelto a cambiar. Estaba perdida en un paisaje de piedra caliza, una caverna tallada en el corazón de una montaña por siglos del goteo del agua. La caverna era un osario de estalagmitas y estalactitas diseminadas. Se abría como una boca putrefacta llena de dientes rotos.
El gemido era más alto allí, como un eco, redoblado. Sturbridge trató de apartarse del clamor, de esconderse en su propio interior. El afilado aullido perforó sus defensas. Irrumpió en su santuario y la empujó al exterior.
Sintió que era arrastrada hacia el centro de la caverna y la blasfema escultura que se acurrucaba allí. La escultura de Leopold, se dio cuenta con creciente aprensión. Su obra maestra. Su vida inmóvil.
Eso es lo que Foley vio, pensó, justo antes de que...
Sus ojos no se detuvieron sobre la maraña de los restos de los masacrados Gangrel. Su mirada vagó sin entender sobre la cambiante línea de los cuerpos destrozados y rotos. Su mente no parecía capaz de abarcarlo todo. Una víctima fluía a la siguiente mientras toda distinción se desvanecía en el perfecto matrimonio de la carne. Uno en cuerpo. Uno en sangre.
Se dio cuenta de que la escultura no era tanto un monumento a los muertos como una acusación hacia aquellos que, como ella, se demoraban todavía allí, entre los vivos.
—Puedes liberarlos, Aisling —dijo un coro de voces emitido por una docena de bocas chillonas, como si la estatua entera no fuese más que un siniestro órgano para ser tocado por Eva—. Puedes deshacer esta atrocidad. Puedes poner fin a su pesadilla.
—¡Basta! ¿Por qué estás haciendo esto?
—Piensa en los Niños, Aisling —entonces la voz adquirió un tono más ominoso—. Piensa en tu propia niña. Piensa en Maeve.
La escena volvió a cambiar y Sturbridge se encontró balanceándose sobre el mismo borde del oscuro pozo. Sacudió los brazos y a duras penas logró sujetarse sobre las resbaladizas piedras. Las aguas, que ya habían desbordado la amarga copa, lamieron sus pies y empaparon el dobladillo de su túnica.
No era la voz de Sturbridge la que se alzaba sobre el borde del pozo y se perdía en la oscuridad, sino la de una niña. Una pequeña niña asustada.
Sturbridge se volvió hacia el sonido, sabiendo que ya era demasiado tarde. Años demasiado tarde. Se inclinó sobre el abismo, tratando desesperadamente de aferrarse a la nada.
Su rostro se apretó contra las húmedas rocas, sus ojos se cerraron con todas sus fuerzas. No podía obligarse a asomar la mirada sobre el borde, a contemplar los rostros que sabía que la estarían esperando allí. Su cuerpo se aflojó. Su voz fue un susurro roto, carente de toda certeza.
—No. Ella se... se ha ido, se ha perdido. Se perdió para todos nosotros, hace mucho tiempo.
—Llámala, Aisling. Vendrá a ti. Quiere volver a casa. Se han extraviado, eso es todo. Pero quieren volver a casa. Están preparados para volver a casa ahora.
—¿Maeve? —los labios de Sturbridge dibujaron la palabra, pero lo único que escapó de ellos fue un sonido roto y animal.
—Eso es. Y ahora más alto, para que pueda oírte. ¿Cómo podrá seguir tu voz si no puede oírte? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que la viste, Aisling? ¿Cuánto tiempo desde el día en que se perdió?
—Noche —respondió Sturbridge con voz inexpresiva. Parecía absorta en el recuerdo y ajena a cuanto la rodeaba—. Fue una noche. Ella se perdió en la oscuridad. La llamé. Le dije que regresara. Se lo supliqué.
—Pero ella no escuchó —añadió Eva—. Si hubiese algo. Algo que hubieses podido hacer.
—Mi preciosa niña —Sturbridge se desplomó sobre el suelo y se hizo un ovillo con los codos envolviendo las rodillas. Ignoró la crecida de las aguas—. Mi niña mágica. Demasiado tarde. Era demasiado tarde. Traté de seguirla.
—Por supuesto que lo hiciste. No podías saber que se había ido. Pero todavía hay tiempo. Llámala, Aisling. Llámala y ella regresará a ti.
Sturbridge se mecía adelante y atrás, al tiempo que gemía suavemente. A despecho de sí misma, aguzó el oído tratando de distinguir el sonido de una voz distante, un grito perdido, una necesidad familiar.
—Maeve —fue más un sollozo que una llamada—. Si lo hubiera sabido. Con que sólo lo hubiera sabido. No, ella no va a volver. Ya no. Sabe lo que he hecho. Sabe en qué me he convertido.
—¿Pero cómo hubieras podido saberlo? —dijo Eva con voz melosa—. Ella entenderá. Volverá a tu lado. Eres su madre. Ella te quiere.
—Nunca se lo dije —Sturbridge se puso en pie trabajosamente, luchando contra el peso muerto de su túnica empapada. Se volvió hacia Eva, derramando palabras y agua—. Pero pensé que estaría bien. Pensé que todo acabaría bien. Igual que en la Biblia, con Abraham e Isaac. Abraham nunca se lo dijo a Isaac, ¿sabes? Nunca se sentó con el muchacho y le explicó lo que había de hacerse. ¿Cómo puede uno explicar una cosa como esa? Eso es lo que he estado leyendo estas últimas noches. Debo de haber leído la historia una decena de veces.
—Entonces, ¿es que sabías que ella iba a morir?
—No —la voz de Sturbridge era aguda, defensiva—. Sabía que yo iba a morir. Ése es el precio que ha de pagarse por la iniciación en los secretos de esta casa. Un eco distante de los sacrificios de nuestro Fundador y de los Siete. Es el contrato que firmamos con el Diablo, el contrato firmado con nuestra propia sangre. Ser transformados, morir, alzarnos de nuevo. Pero nunca me di cuenta de que cuando muriera... Pensé que ella... —Sturbridge se detuvo en seco, las palabras aferradas a su garganta. Las acusaciones de Eva habían dado en el blanco. La cruel punta mordió la carne, se retorció, se revolvió en la herida.
Sabía que ella iba a morir.
Unas alas oscuras se agitaron frente al rostro de Sturbridge, la primera y familiar caricia de la Muerte, su pretendiente desde hacía tanto tiempo. Unas garras afiladas destrozaron las justificaciones que tan cuidadosamente había construido. Trató de apartarlas de sí, trató de apartar aquella tormenta de golpes que ni cortaba ni magullaba sino que más bien parecía ahogar. Sus oídos repicaban con los gritos de las aves de carroña.
¡No! Yo no la maté. Yo no soy una fratricida. Nosotros no nos comemos a nuestros jóvenes.
Debía de haber pronunciado las palabras en voz alta. Eva se movió hacia ella, tratando de apaciguarla.
—Ahora tranquila. Calma. Está bien. Pero sólo hay una manera de saber si ella lo entenderá, si te perdonará. Debes decir las palabras. Debes abrir el Pozo. Debes llamarla. Ahora no puedes volverte atrás, sabiendo que está tan cerca. ¿Cómo podrías vivir contigo misma si no le tiendes la mano, si no haces al menos un intento por alcanzarla?
Sturbridge se inclinó sobre sí misma, se dobló sobre la herida abierta que atravesaba su costado. Lento y bajo, como un rumor quebrado que se alzase desde las profundidades de la tierra, el nombre se liberó de ella:
—Maeve... mi niña. Mi preciosa niñita.
Con reticencia, Sturbridge se zambulló en aquel lugar prohibido de su mismo interior, el oscuro pozo en el que había enterrado tan cuidadosamente todas aquellas cosas a las que no se atrevía a enfrentarse durante sus horas de vigilia. Desesperadamente alzó la voz mientras las desconocidas aguas la mecían y trataba de encontrar siquiera la insinuación de la consoladora imagen de un rostro de niña. El inconstante y vengativo recuerdo la eludió.
Tiene que estar aquí. No puede haber escapado de mí. He sufrido tanto para mantenerla aquí, para mantenerla a salvo...
Un rostro se alzó hacia ella, cruzando las siniestras aguas. Una oleada de alivio y culpa anegó a Sturbridge mientras contemplaba los primeros y familiares rasgos: la mata de cabello ensortijado, negro como el plumaje de un cuervo negro. Y la desgarbada forma de niña que apareció a la vista un instante más tarde no era ningún cadáver azul e hinchado; era vibrante y recta como un clavo. La niña se enfrentó a la mirada implorante de Sturbridge sin pestañear. Sturbridge sólo podía ver que los ojos de la niña eran blancos como la leche, con la visión de bruja.
El gozo que la había embargado se desvaneció. Los rasgos de la niña no estaban del todo bien. Conforme se le acercaba más, las líneas de su cara se hicieron más claras. Sturbridge devoró aquellas líneas como si fueran las de la palma de una mano, tratando de encontrar significados, entendimiento.
La maraña de líneas se enfocó repentinamente. Con un grito de negación, Sturbridge se encogió y se apartó tanto de la comprensión como de la figura que había frente a ella... la figura que no era la de su hija, que nunca lo había sido. Sino la suya.
Enfurecida, se alejó violentamente de sí misma, retorciéndose, gritando el nombre de Maeve una vez tras otra. Pero sabía que ya era demasiado tarde. Décadas de justificación y auto engaño se hicieron evidentes. Sturbridge se encontró aferrándose con desesperación al extremo de su propia hebra de Ariadna, que se le escurría entre los dedos.
Maeve no está aquí. Nunca lo ha estado.
Se sumergió más profundamente en el siniestro pozo de locura, buscando las confortantes arenas del olvido que había en su fondo. Había perdido a su niña, a su única hija. Y ahora incluso el recuerdo le estaba siendo arrebatado. Perdido. Desaparecido. Como si nunca hubiera existido.
Sturbridge se arrodilló en el fondo del pozo, revolvió frenéticamente las arenas del olvido, en busca de algún fragmento de recuerdo que hubiera podido escapar a los estragos del tiempo. Alguna prueba. Alguna justificación.
Trató de dragar el día del nacimiento de Maeve... el día que había cambiado irrevocablemente la vida de Sturbridge. El día que había despertado por vez primera a su propia naturaleza mágica. Nada.
Trató de invocar las imágenes de aquellas últimas y tensas horas antes de la muerte de Maeve, antes de que ella misma muriese y fuese dada de nuevo a luz en la blasfema sociedad de los condenados. Sólo más hebras sueltas. Nada a lo que pudiera aferrarse.
Ya se cernía sobre ella la intuición de la monstruosa verdad, pero no se volvería para afrontarla. Un nacimiento que no era otro que el suyo. Una muerte que no era otra que la suya. Una niña que no era una verdadera niña sino la llama despertada de su propio yo mágico, su alter ego, su avatar. La parte mística de sí misma que había sido asesinada de forma tan brutal en su transformación. Enterrada bajo los pies del Encorvado, el Fratricida.
Sturbridge sintió que los últimos jirones del engaño caían al suelo. Ya no tenía sentido seguir resistiendo. Su voz sonó perdida y diminuta en medio de la vastedad de las tumbas.
—Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem.
Eva era sólo vagamente consciente de la voz de Sturbridge mientras recitaba con tono vacío las palabras que tanto tiempo atrás le habían sido confiadas por el Portador de la Luz: las Palabras del Fuego y de la Sangre. Ya se había revuelto, rápida y voraz, ansiosa por contemplar la primera imagen de unos dedos tentativos y azulados que emergían por el borde del Pozo.
Las aguas se agitaron y chapotearon violentamente sobre el pozo. Se produjo una brusca ráfaga de viento y una figura radiante, brillante y pálida como la luz de la luna, emergió de la superficie de las hirvientes aguas. Eva retrocedió tambaleándose. Con un aullido penetrante, la resplandeciente figura se liberó y se alzó triunfante sobre el pozo, desplegando unas alas de pura llama.
Por un momento, Eva tuvo la clara y perturbadora sensación de que la figura que se alzaba sobre ella estaba delineada por completo en negativo. No parecía ocupar el espacio de la misma manera en que lo haría una persona u objeto normal. No tenía profundidad ni grosor. Más bien, parecía un desgarro con forma humana abierto sobre el fondo de la cámara. Una grieta a través de la que penetraba una luz penetrante.
Eva sintió cómo se cernía sobre ella el calor hiriente de esa luz, sintió el escrutinio de ese ojo que todo lo consumía. Chilló y se cubrió el rostro con las manos.
En aquellos momentos finales, mientras se asomaba directamente a los más profundos confines de ese pozo resplandeciente, Eva tuvo la más peculiar de las impresiones. Pensó, al menos por un instante, que todo el mundo que ella conocía, un mundo delimitado sin la menor ambigüedad por criptas sombrías y muros de capillas, por pirámides y jerarquías, por fórmulas rituales y un linaje ininterrumpido de víctimas (cuyos acuosos ojos eran brillantes y redondos como platos), ese mundo cuidadosamente ordenado no era más que un triste y viejo telón de cartón. Que sólo el más fino velo, tendido con el mayor apresuramiento, protegía a los habitantes de este mundo del voraz escrutinio de lo divino.
La última cosa que escuchó antes de que la luz la consumiera por completo fue la voz de Sturbridge, ronroneando tranquila, monstruosa, para sí misma:
—Mi niña. Mi preciosa niñita.