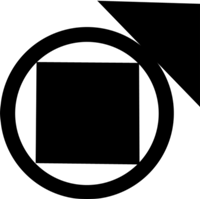
Capítulo 8
Sábado, 24 de julio de 1999, 9:45 PM
Antecámara de la Capilla de los Cinco Distritos
Ciudad de Nueva York
—Tres talentos que son muy apreciados en Irlanda —empezó a decir Talbott, reuniendo a su alrededor al gentío como la gallina madre—. Un verso diestro, música en el arpa y el arte de afeitar los rostros. Tres sonrisas que son peores que las penas: la sonrisa de la nieve al fundirse, la sonrisa de tu mujer cuando otro hombre ha estado con ella, la sonrisa del mastín a punto de saltar. Tres escaseces mejores que la abundancia: la escasez de parloteo innoble, la escasez de vacas en un pequeño pasto y la escasez de amigos alrededor de la cerveza. Esto es lo que nos dice la Tríada... ah, gracias. —Talbott aceptó la copa que se le ofrecía—. Y no es menos cierto hoy de lo que lo fue en tiempos del bendito Padraig.
La palabra "Padraig" brotó apagada en medio de la espesa cerveza tostada. Talbott bebió profundamente y con gran deliberación.
Normalmente, la antecámara de la Capilla de los Cinco Distritos solía tener algo así como el aspecto de una lujosa biblioteca. Las estanterías, que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, contenían un sinnúmero de textos eruditos encuadernados en los terrosos tonos del cuero repujado, interrumpidos tan sólo por el agudo contraste de los brillantes herrajes.
La ordenación de los libros era precisa, si bien inútil. Los volúmenes se agrupaban por el más evidente y sencillo de los criterios: el color. Este método alentaba un hojeo ocioso y desinteresado y frustraba cualquier intento de descubrir información de verdadero interés. Los frecuentes visitantes de la capilla habían tenido el valor de señalar abiertamente la curiosa y desproporcionadamente numerosa representación de las obras de un tal señor Z. Grey entre las estanterías.
Al otro extremo de la antecámara, más allá de la antiquísima puerta doble de madera de roble, decorada con paneles tallados —las dos fieles y apreciadas hojas se inclinaban a ojos vista sobre sendos goznes flojos— se encontraba el Grande Foyer y la Capilla propiamente dicha. La antecámara, no obstante, era el señorío privado de Talbott. Él era el hermano portero, el guardián de las puertas, el guardián del camino. Había servido fielmente a la capilla durante casi cuarenta años.
Durante este período había podido contemplar gran parte del misterio y la majestad de los Tremere. De hecho, uno no podía pasar demasiado tiempo en la vecindad del destartalado Gran Portal sin asistir a una buena dosis de la magia casual que goteaba por él.
Sin embargo, en todo el tiempo que había pasado acompañando a suplicantes, místicos, dignatarios y alguna que otra mascota extraviada al otro lado de aquel portal formidable, Talbott nunca había atravesado las grandes puertas en su aspecto de Portal de la Iniciación.
Ni una sola vez había probado la fruta prohibida.
—Nunca he sentido la tentación —podía oírsele decir con aire satisfecho a algún huésped pasmado—. No señor, ni siquiera he sentido la tentación.
Aquella noche, los adornos de la formal sala de espera habían sido apartados sin miramientos y relegados a las esquinas más lejanas. Talbott presidía la reunión de un grupo exaltado de novicios, lugareños, veteranos y algunos de los más aventureros estudiantes de la escuela de los pisos superiores. Todos ellos guardaban un respetuoso silencio mientras esperaban que Talbott dejase el vaso y volviese a retomar el hilo de su relato.
No obstante, un centenar de tenues sonidos traicionaban su paciente espera. Una jarra de barro arrastrada sobre la áspera superficie de una mesa. El crujido de una silla apoyada sobre dos patas. El chasquido de una cerilla, su chisporroteo al encenderse.
La puerta que conducía a la calle se abrió hacia dentro. La luz de la luna penetró difuminada formando un perezoso y enroscado cono a través del omnipresente humo. Una nube uniforme llenaba la sala desde el techo hasta el suelo, lo bastante espesa a la altura de los ojos para ensombrecer visiblemente el interior. Un humo dulce, formado a partes iguales por el fuego de turba y el tabaco.
Huele a moho, pensó Talbott. Verde, húmedo, vivo.
El aroma lo sorprendió con el recuerdo del que era uno de sus lugares preferidos cuando era joven: una pequeña hondonada de tierra escondida bajo las expuestas raíces de Bent Willow. Asomándose por la celosía capilar formada por las fibras de las raíces, Talbott había contemplado cómo se deslizaban las tardes en pos del Río de la Vida mientras éste se abría camino, sin ninguna prisa, a través de los exuberantes y verdes pastos de Meadth. El hogar.
Sacudió la cabeza como si pretendiera desalojar la imagen de allí, pero lo hizo con suavidad. El pasado era tenaz. Se aferraba con fuerza, arrastraba la vida, bebía la juventud. Pasó una de sus manos nudosas por su escaso y plateado cabello para apartarlo de sus ojos. Una vez fue dorado, pensó. Pobres recompensas de hecho por toda una vida de servicio.
Desde la puerta abierta que daba a la calle penetraron varias voces. Irrumpió de forma abrupta una risa tres niveles demasiado ruidosa para el estrecho espacio.
—Lo siento, mozos. —Rafferty trató de suspirar, pero lo que obtuvo fue algo situado entre su objetivo y un cacareo. Cerró la puerta apoyándose pesadamente sobre ella. Bajó con rapidez los tres escalones hasta la atestada calidez del interior.
—Ya la has cagado —se escuchó un murmullo a modo de respuesta—. ¿Y qué hubiera dicho de esto su querida madre?
—Diría que el chico fue siempre un buen estudiante —dijo una voz distintivamente maternal desde algún lugar situado en la cercanía del fuego—. Más triste aún es que no escogiera otro campo de estudio.
Rafferty se dirigió de forma subrepticia hacia la chimenea, con la cabeza agachada, como si esperara un golpe. Se agachó, le dio a la mujer un beso en la mejilla sin más ceremonias y luego se alejó para coger otra pinta.
Talbott dejó la jarra en la mesa con audible satisfacción y prosiguió donde lo había dejado, como si no hubiera habido ninguna pausa.
—Y no es menos cierto hoy de lo que lo fue en tiempos del bendito Padraig. Habréis, sin duda, escuchado cómo el Buen Padraig expulsó a las serpientes de Eire.
Talbott esperó a los gestos de asentimiento antes de dar una vuelta por la habitación.
—Oh, vamos Talbott. Ésa ya nos la conocemos. Danos algo fresco, ¿quieres? —la voz era familiar y quizá un poco demasiado alta para un lugar tan estrecho.
Talbott sonrió. Una sonrisa con una brizna maliciosa.
—Muy bien, saltimbanquis paganos, si no queréis oír la historia del Bendito Padraig, y no es que crea que alguno de los presentes pudiera soportar un codazo en la dirección apropiada, cuidado, ¿cuál os contaré? La de Etain es un poco menos casta, pero no sé si podré terminarla sin sonrojarme y balbucir delante de la presente concurrencia.
Su exagerada reverencia dirigida al grupo de jóvenes damas fue recibida con un coro de comentarios en general poco amables que parecieron disipar tanto la fuerza como la autenticidad de sus supuestos escrúpulos.
Alzándose para responder al desafío, la voz de Talbott bramó brevemente sobre el tumulto para ofrecer los antiguos versos en precisa métrica y anatómico detalle. Sin dejar de reir, permitió que la indignación avergonzada de las damas ahogara su voz.
—Bien, pues. Ya veo que todavía podéis ser redimidas —capituló—. Algo intermedio, entonces, entre la intachable santidad y las inmodestas hazañas de Etain. ¿Qué tal...?
—¿Por qué no nos cuentas el Cuento de Aisling? —La suave, casi tímida voz se abrió camino con limpieza entre el estruendo reinante. Una de las novicias. Talbott se volvió y esbozó una sonrisa cálida. Eva.
Los conocía a todos tanto por su voz como por su aspecto. Sabía quiénes eran. Sabía por qué venían. Sabía lo que aquel lugar les hacía.
Otros se habían vuelto también. No todos ellos mostraban la misma compasión. Algunos observaron a la novicia con suspicacia abierta e incluso una cierta hostilidad. Sus pensamientos resultaban claros en sus semblantes. El cuento de Aisling. Aisling Sturbridge. La señora de la casa.
Aquellas pequeñas reuniones de Talbott caminaban por una línea muy estrecha. Al reunir iniciados de la capilla con gente del exterior, siempre existía la posibilidad de que algo se escapara. Algo revelador. Algo... desafortunado.
—¿El Cuento de Aisling? Pues ésa es una petición peculiar, sí. Déjame pensar —sus ojos escudriñaron el rostro de la novicia en busca de sus motivos, pero sólo encontró en ella una curiosidad encantadora y casi infantil—. Bueno, pues a decir verdad existen, no uno, sino muchos cuentos de Aisling. Pues "Aisling" significa algo así como "gesta onírica" en la vieja lengua, ¿sabéis a qué me refiero? La lengua de los bardos. No pocos de los héroes de Erin han cruzado la imprecisa línea que media entre los mundos de la vigilia y los del sueño. Y han pagado con creces este privilegio.
Eva absorbió ansiosamente esta revelación, pero sus pensamientos ya se precipitaban hacia delante. No logró oír ni prestar atención a esta advertencia.
—Pero, ¿no es cierto que existe un cuento sobre una dama llamada Aisling? Una dama que danzaba entre los mundos.
Talbott murmuró algo con aire despreocupado y su mirada se perdió en el fondo de su jarra. Atrapada ya en su propio entusiasmo, Eva se precipitó sin freno hacia delante.
—¿Una que hablaba las palabras del fuego y de la sangre? ¿Una que había firmado un pacto con la muerte y que había perdido a su hija en un oscuro pozo?
Su estallido hizo que Talbott alzara una ceja.
—Parece que debieras ser tú la que contara ese cuento porque, a decir verdad, pareces estar mucho más enterada que yo.
El rostro de Eva brillaba. Su voz era dura.
—¿Existe tal cuento?
Un silencio incómodo había caído sobre la habitación. Talbott dejó que se formara, que avanzara lentamente como una tormenta.
—Por supuesto, chiquilla —la apaciguó—. Siempre existe un cuento. Pero eso no significa que yo lo conozca por completo.
La desilusión, la frustración y el azoramiento pugnaban por el control de los rasgos de la muchacha.
—Lo poco que sé —le ofreció él en tono conciliador—, lo he pagado en oro —cuarenta años, pensó, al tiempo que se pasaba una mano cansada por los plateados cabellos. Plata, oro--. Este saber me ha costado muy caro.
El regocijo de Eva dejaba bien a las claras que no había oído una sola palabra de lo que él había dicho.
—Me encargaré de que seas bien recompensado por tu esfuerzo.
Eso fue un error. Lo supo antes de que las palabras hubieran caído, pesadas como plomo, en medio de la silenciosa sala.
—Creo que me has malinterpretado —replicó Talbott con una pizca de brusquedad—. No era mi intención ponerle un precio al cuento. No somos verduleras voceando en el mercado...
—Lo siento. No pretendía... —empezó a decir Eva, pero se vio interrumpida abruptamente.
—Como estaba diciendo, conozco parte del cuento, pero incluso el menor conocimiento tiene su precio. Lo que no sé es por qué debería relatároslo. Por qué debería ponerte a ti y los demás que se encuentran aquí en peligro.
Eva estaba de espaldas a la sala. Habló en voz baja, intensa, casi cuchicheante, para no ser oída.
—Oh, Talbott. Tengo que comprender. Tengo que comprenderla a ella. Tengo que comprender en qué se ha... en qué me he convertido.
Su rostro estaba muy próximo al de él. Talbott vio que estaba a punto de romper a llorar.
—Calma, pequeña —susurró mientras le tocaba la mejilla—. Ya lo sabrás. —Sin dejar de acariciarla, añadió intencionadamente:— Pero pagarás ese conocimiento por todos cuantos hay aquí.
La tomó del brazo y la sentó a sus pies.
—El Dolor de Muelas del Diablo —exclamó, rompiendo el silencio que se había instalado en la sala—. Aarón, trae otra jarra de cerveza a un viejo idiota e indulgente. Buen chico.
Érase una vez en el Condado de Meadth, donde el Río de la Vida discurre en dirección a la Costa del Fin —la rocosa playa cuyo secreto es que sólo conoce partidas y nunca regresó— una niña que había nacido en la copa de un sauce.
Morena como un cuervo negro era ella y tan erguida como un clavo. En su boca llevaba el lenguaje de las bestias y ya sabía hablar antes siquiera de que hubiera aprendido a llorar. Sus ojos eran blancos como la leche pues albergaban la visión de las brujas y en los pulgares tenía sabiduría... sabiduría suficiente para saber que un sauce no era lugar apropiada para una joven muchacha llena de promesas y ambición.
Bueno, fue allí donde la encontraron y, después de que los hubiera saludado con tamaña educación, difícilmente hubieran podido dejarla allí —quejándose a las mismas bestias de la campiña del trato cruel que le habían deparado—, así que la llevaron a su casa. Y le pusieron por nombre Aisling por que se les antojó que debía de pertenecer al pueblo de las hadas.
¿Cuántos problemas, al fin y al cabo, podía causar una niña pequeña? En su favor debe decirse que podría haberse muerto de añoranza por su casa bajo las colinas hasta que no quedara de ella más que los huesos de los nudillos mondos y lirondos. Sí, le ganó una pena profunda y nadie hubiera dicho que duraría el tiempo necesario para convertirse siquiera en una molestia.
Pero en el mismo día del nacimiento de Aisling, empezó a tañer en el oído del Diablo una campana que no le daría tregua.
Ahora dicen que el Diablo nunca duerme, pero no menos cierto es que uno no puede disfrutar de la desgracia del vecino cuando una campana está sonando constantemente en su cabeza. Durante la mayor parte de la mañana, iba de un lado a otro hecho una furia, distraído, desatendiendo sus obligaciones. Los gemidos de los Afligidos pasaban casi inadvertidos, para desazón colectiva de los susodichos. Aquella indignidad los azuzó para alcanzar cotas de fervor aún más elevadas y muy pronto su malhumor se transmitió incluso a los Impenitentes, lo que no contribuyó demasiado a mejorar la actitud al-Diablo-con-todo que les era propia. Incluso las muchedumbres de los Bienintencionados que hacían cola justo al otro lado de las Puertas podían sentir el cambio que se había operado en la Ciudad Infernal.
Mucho antes de que llegara el mediodía se hizo evidente que las cosas no podían continuar así. Las Calamidades Mayores y Menores se reunieron en asamblea y decidieron elegir una diputación. Con la adecuada parafernalia de pies arrastrados y dientes rechinantes, los más principales entre los Miserables fueron enviados a descubrir qué era lo que afligía a su Amo y Señor.
Como podía esperarse, lo que más afligía en aquel momento al amo y señor, era la intrusión en su malhumor. De inmediato ascendió a los pobres Miserables a las filas de los Incuestionablemente Obedientes, confiriéndoles todos los tormentos y tribulaciones asociadas con tan elevada posición, al mismo tiempo que realizaba una sugerencia muy acertada referente al lugar al que podían dirigirse aquellos invitados no deseados. Pero incluso entonces, el amo y señor obtuvo poca satisfacción de su crueldad.
—Aire fresco —dijo en alta voz, porque en el Infierno no hay pensamiento que no se exprese en palabras. Siempre podías distinguir a los recién llegados entre las Huestes de los Condenados. Sus pensamientos salían a borbotones de sus bocas, traicionando las palabras pronunciadas con el mismo aliento. Siempre estaban diciendo cosas como "Pero señor, no ha sido culpa mía, demonio con cabeza de cerdo... maldita sea... Lo que pretendía decires. Señor. Lo que pretendía decir, SEÑOR, es ". Llegados a este punto era mejor abandonar y aceptar lo que te estaba reservado. De todas maneras no ibas a poder librarte. Era la naturaleza del lugar. Era el Infierno. Te acabas acostumbrando—. Eso es exactamente lo que necesito para ponerme bien. Un paseo por un prado. Y un trago, sólo uno, para aclarar la cabeza. Ouiskey. Agua de Vida.
—Eso mismo, si su Bajeza tiene a bien repararen mi presencia.
Los Sicofantes habían tenido tiempo de sobra para dominar el arte de armonizar palabra y pensamiento. Todo el tiempo, de hecho.
—Ouiskey. Agua de Vida —murmuró el amo y señor—. Fue uno de mis inventos, ¿sabéis? Lo recuerdo como si fuera ayer mismo. Se lo dije Al De Arriba, cuando nuestra relación era más civilizada. "¿Hálito de Vida?", le dije. "¿Qué van a hacer con el Hálito de la Vida? No puedes guardarlo en la alacena para protegerte del frío del infierno ni llevarlo en el cinturón para alentar al espíritu cuando flaquea. ¿Y qué me dices de las rameras? ¿Qué van a hacer para olvidar la injusticia de todo ello si ni tan siquiera tienen una casa pública decente? No, el agua es lo que Tú necesitas".
Un coro de voces serias pugnaba por llamar su atención.
—Ojalá hubiera estado allí para tomar parte en el... en ese logro glorioso.
—¡Las llamó rameras en Su cara! Qué valor.
—Apostaría a que eso atizó Su justa cólera. Vaya, es asombroso que no os levantara por la espalda y os expulsara del... oh, vaya.
Se produjo la más breve de las pausas mientras la estricta jerarquía del Infierno se reajustaba con la rapidez y sutileza de una trampa para osos al saltar. Al momento siguiente fue como si el desgraciado cortesano nunca hubiera existido.
—Estúpido —clamaron a coro los Recalcadores de lo Dolorosamente Obvio, haciendo dos palabras diferentes de ella—. Es tupido.
—¡Silencio! —exclama el Diablo. Y Silencio responde a su llamada.. La Hueste de los Condenados se hace a un lado lo mejor que puede y se agita incómoda mientras ésta pasa a su lado.
Ahora dicen que Pecado tiene un único hijo y que su nombre es Muerte. Y que es heredero por derecho del Reino del Hombre. Y que más tarde o más temprano todos han de acudir a rendirle homenaje.
Pero el Diablo también tiene su Orgullo. Una sola hija, la niña de sus ojos, y la llamó Silencio. Y cuando incluso Muerte ha pasado, ella viene detrás.
Siempre era un momento terrible cuando Silencio entraba en los Salones del Infierno. Semblantes crispados por el dolor profiriendo sin palabra alguna aullidos, maldiciones, súplicas. Garras, azotes y hierros calientes mordiendo sin sonido alguno la carne palpitante. El sonido de todos y cada uno de aquellos pies arrastrados, el crujido de cada articulación, los jadeos de las respiraciones, magnificados por la potencia de los incontables millones de almas perdidas arrojadas en cada fisura, cada nicho y cada grieta, todo ello extinguido de súbito, por completo y de pronto, una quietud atormentadora.
No sólo era la ausencia de sonido, era su completa negación. Todo cuanto tenía lugar en su presencia adquiría un aire espeluznante, irreal. Era como si todos los tormentos de las Legiones de los Muertos fuesen una especie de triste pantomima. Un acto ritual cuyo verdadero signifícado se hubiese vuelto oscuro, olvidado tiempo ha.
El Diablo sonríe cálidamente.
—Toma mi mano, niña. Tengo un dolor fiero y devorador en la cabeza y me ha puesto de mal humor. Tengo el antojo de dar un paseo por un prado, beber un trago y vigilar a las rameras, porque tengo miedo de que se hayan descarriado, si es que esta campanada en mi oído es una señal. Y normalmente lo es. Y normalmente lo hacen.
Silencio no dice nada, sólo toma a su padre del brazo y lo conduce fuera del salón.
La audiencia de Talbott estaba tan absorta en su extraño relato que nadie había reparado en la silenciosa mujer —severa, morena, erguida como un clavo— que había penetrado sigilosamente en la sala. El Gran Portal exhaló un suspiro contenido, se cerró tras ella y ella se envolvió en su familiar y confortante sombra.
Paciente como la muerte, empezó a convocar a sus tropas: palabras de fuego y de sangre. Las formó en erizadas falanges, las dispuso en centurias que se extendían hasta donde alcanzaba la visión.
Reunió a sus campeones y se preparó para defender su hogar, su pasado.