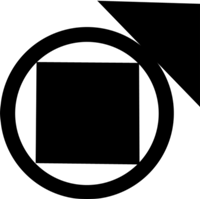
Capítulo 10
Sábado, 24 de julio de 1999, 11:35 PM
Antecámara de la Capilla de los Cinco Distritos
Ciudad de Nueva York
Talbott se trabucó a mitad de frase y se estremeció como si alguien estuviese caminado sobre su tumba. Llenó el lapso en la narración con un débil ataque de tos y aprovechó la oportunidad para pedir con gestos una nueva jarra de cerveza. Alguien atizó el fuego para avivar las llamas y las sombras se escabulleron hasta las esquinas de la habitación. Las sillas fueron movidas apresuradamente para hacer sitio al narrador más cerca de la chimenea.
Talbott no estaba tomando parte en todo aquello. Una vez que volvió a fortificarse contra el frío con un largo trago, cortó en seco sus aspavientos con un gesto de fingida indignación.
—Me mataréis con tantos cuidados. No me ha hecho falta la ayuda de nadie para limpiarme la nariz en las últimas siete décadas. Si la memoria no me falla. Sólo ha sido un estremecimiento pasajero —un estremecimiento premonitorio.
Podía sentir que el cuento se alzaba de nuevo, a su pesar. Esto era lo más extraño. Un cuento, un cuento de verdad, había de ser coaccionado, cortejado, mimado. Tenía la inquietante sospecha de que este cuento lo estaba esperando.
—Una Palada de Tierra de tu Tumba —exclamó.
—¿Qué es lo que ves aquí, niña? —dijo el viejo demonio a su única hija—. En la lejanía. Mis viejos ojos tienen reuma y no pueden distinguirlo. Te ordeno que hables.
—Un incendio, padre —fue el susurro de su respuesta. Si su quietud imponía terror a las Huestes del Infierno, su voz era todavía más aterradora. Desgarraba el mismo aire. Las palabras que pronunció eran más suaves que el aliento de una víbora, pero parecían contener el peso de montañas. La voz arrastraba consigo un escalofrío, como si alguien acabase de sacar una palada de tierra de tu tumba—. En la Llanura de la Adoración.
Una siseante invectiva escapó de los labios del Diablo porque al fin empezaba percatarse de la naturaleza de su aflicción.
—Una señal —dijo en voz alta, por hábito—. Es inconfundible.
Y ahora lo sabe. Sabe que ha nacido una niña, una niña que un día podría erguirse frente al oscuro pozo de Cromm Cruiach, el Encorvado y pronunciar las palabras de fuego y sangre. El fuego en la destrozada llanura señala el nacimiento de la niña. Así lo hizo con el suyo.
El Diablo se descubre escudriñando con los ojos entornados la distancia, tratando de avistar la mancha de tierra quebrada que marca la frontera de la Llanura de la Adoración, el lugar del sacrificio.
—Demasiada sangre ya —piensa en voz alta—. Sangre de los primeros nacidos para pulir la tosca piedra del ídolo. Cromm Cruiach. Él fue su Moloch, su Fratricida, una pesadilla de un orden anterior. Desterrado de Dios, condenado a morar en los lugares oscuros de la Tierra, siempre ocultándose del mismo sol que otorga con su luz el presente de la vida. Ha tenido siglos para madurar en esas sombras, marcando el paso del tiempo por la sangre vertida en su oscuro pozo.
La mera idea de otra alma perdida al Encorvado, vaya, hace que el frío corazón del Diablo se tome aún más frío.
Así que el Diablo decide bajar en persona y ver si puede encontrar a esa niña. Sólo para echarle un vistazo. No es que pretenda hacerle el menor daño, creedme. Ni siquiera el viejo Pepe Botero puede soportar el sufrimiento de los niños. Oh, bueno, puede que a menudo obligue a otros a hacérselo, pero ni por asomo disfruta con ello.
—Déjame —dice con amabilidad y su chiquilla desaparece tan repentinamente como había aparecido. Una buena moza y lista, por añadidura.. Un gran consuelo para su padre, que bebe los vientos por ella.
Las mismas piedras suspiraron mientras se marchaba.
—No sé lo que haría sin ella —así que el Demonio baja a aquel distante manchón verde, sólo para poder ver con un poco más de claridad.
Pero cuanto más se aproxima a Eire y a la niña recién nacida, más ruidosa se vuelve la campanada.
Ahora bien, un poco de incomodad no va a detener a nuestro hombre, así que sigue acercándose. Pero pronto la campanada es tan intensa que hace que le castañeteen los dientes en la boca. Aprieta con fuerza la mandíbula mientras corona el borde del mundo y empieza a ascender con trancos de siete leguas. Al principio no puede verse nada de él salvo la cabeza, que aparece poco a poco a la vista. Ojos azul hielo, brillantes, pero opacos, como la luz de la luna al pasar a través de las nubes de tormenta. Ajenos, ambiguos, incomprensibles.
Entonces los delgados hombros, afilándose hasta llegar a un punto en la espalda en el que se encuentran con la curva descendente del magnífico par de alas. A estas alturas aparece por vez primera la cabeza de su bastón y para entonces su propia cabeza está escondida entre las nubes.
Cada vez que abre la boca para tomar aliento, la campanada brota de las nubes como si fuera un trueno. Los pescadores que reparan en las tinieblas del cielo ya están recogiendo sus redes y lanzan miradas de reproche al cielo que con tanta premura ha incumplido sus anteriores promesas. Y la vengativa tormenta los sigue todo el camino hasta llegar a las hermosas costas de Eire.
El Diablo, cuya cabeza está partiéndose literalmente a estas alturas, llega entonces y al fin pone el pie firmemente sobre el extremo de los muelles, en Malehide. El sonido de esa pisada atruena como si un rebaño entero de ganado estuviese corriendo sobre el muelle de madera con cascos claveteados. Los pescadores levantan la mirada con aprensión y regresan apresuradamente a sus amarres y sus estibas. La amenazadora tormenta parece ser un visitante llegado desde las mismas puertas del Infierno.
Bien, a estas alturas, el Diablo está tan cerca que si cayera de bruces chocaría con suelo irlandés. Pero no puede acercarse más así que se sienta allí, apoyando su dolorida cabeza entre las manos y gimiendo quedamente para sus adentros. Un sonido, grave, melancólico y desesperado, como el de una tormenta al formarse, recorre la ribera.
Y mientras él se balancea lentamente adelante y atrás, parece volverse hacia el interior de sí mismo como una espiral. Como una serpiente que se muerde la cola. Pronto el gigante coronado de nubes no es más grande que una mera montaña. Luego es un orgulloso navío que se alza justo sobre la cresta del mundo. Ahora es una noble morada, elevada sobre la ciudad. Ahora un oso, de pie sobre el asustado cazador.
Y pronto no es más grande que un hombre y un hombre pequeño y triste, por añadidura. Y sigue aovillándose sobre sí mismo en sus bordes.
—Oye —gritó Corraig sobre el creciente maelstrom—. Te encontrarás con tu muerte aquí con esa tormenta monstruosa a punto de estallar. Toma mi mano. He aquí un buen hombre. ¿Estás herido?
Digo que si estás herido. —Pero el Diablo se limita mirar al pescador con un aire más o menos ceñudo y a espantarlo con ademanes. Con cada gesto de sus manos, las olas rompen más altas contra los muelles. Corraig se encoge de hombros y dice algo que se lleva el viento. Mueve la red que carga sobre un hombro. Entonces se inclina hacia delante y, sujetando al Diablo por el antebrazo, lo sube a tierra de un tirón.
Cuando es evidente que el Diablo ha recuperado el equilibrio, Corraig lo suelta y le da una palmada en los hombros, por si acaso. Entonces, dándole la espalda al viento aullante, se pone en camino por el puerto.
Apenas ha recorrido la mitad cuando vuelve la mirada atrás y ve a nuestro hombre, todavía de pie donde él lo ha dejado. Con los ojos en el cielo. Corraig regresa trabajosamente a su lado y, tras pasar el brazo del hombre alrededor de sus hombros, se pone en marcha hacia su casa.
Talbott dio un respingo mientras la mano se cerraba sobre su hombro. En su contacto no había ninguna tranquilidad, ninguna calidez humana. Ningún pulso contradecía la frialdad gélida de su caricia.
—Mi señora... —balbució—. Nos honráis. Por favor unios a nosotros —despejó el banco más próximo a él con un movimiento exagerado.
Sturbridge no lo soltó ni se movió para aceptar su invitación.
Talbott se apresuró a añadir:
—Parece que llegáis justo a tiempo. Justo estaba relatando el cuento de...
—Tengo cierta familiaridad pasajera con esa historia.
—Mi señora, no pretendíamos ofenderos —su voz descendió hasta convertirse en un susurro confidente—. Estos jóvenes os son por completo devotos. Su mayor deseo es complacer a su señora. Sólo quieren saber, comprender, aproximarse.
En severo contraste con sus cuchicheos, la voz de Sturbridge se elevó con claridad sobre los presentes.
—No te corresponde a ti, Hermano Portero, promover la familiaridad entre instructores y pupilos en este lugar —su presa era de hielo y acero.
—No, no. Tenéis toda la razón, mi señora.
—¿Quién consideras que debe pagar por este lapso de juicio?
Detrás de ella, Eva se puso en pie.
—Su Regencia, yo le pedí a Talbott el cuento. Él no es responsable. Él trató de disuadirme, pero yo insistí. Yo pagaré el precio de su narración.
Sturbridge lanzó una dura mirada a Talbott.
—El precio de su narración. Esas palabras llevan tu voz, Hermano Portero, no la de ella. ¿Le has explicado también cuál ha de ser exactamente el precio de esa narración? ¿Y en qué moneda debe ser pagada?
Una vez dorado, pensó él. Empezó a explicarse, pero Eva lo interrumpió.
—Su Regencia, si he cometido alguna falta, pagaré el precio.
Sturbridge se volvió y la examinó cuidadosamente, como si estuviera viendo a la novicia por primera vez. Asintió con gravedad.
—De tus labios al oído del Diablo, chiquilla. Se hará como dices.