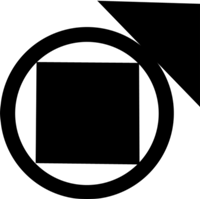
Capítulo 25
Sábado, 28 de agosto de 1999, 1:35 AM
Hotel Lord Baltimore
Baltimore, Maryland
Sturbridge se detuvo con una mano sobre la antigua puerta de paneles de madera de la suite que ocupaba en el Lord Baltimore. Toda el ala estaba en silencio. Un cambio bienvenido tras el escándalo de la sala del concilio. Teniendo en cuenta la suerte sufrida por el último huésped Tremere de este establecimiento, Sturbridge había tenido pocos problemas para convencer a su anfitrión de la necesidad de reservar este piso completo para su uso personal.
No estaba de humor para soportar compañía.
En la sala del concilio, los acontecimientos habían dado un dramático e inesperado giro para peor. La habían cogido completamente desprevenida. No había esperado tan abierta oposición por parte del antiguo príncipe de Washington D.C. Era posible que, con unas pocas insinuaciones cuidadosamente elegidas, Vitel hubiera destruido la credibilidad de la que ella —y por extensión, los Tremere— pudiera gozar todavía en el concilio.
Inmersa en la nocturna lucha por la supervivencia de Nueva York, Sturbridge debía de haber estado aislada de lo que imaginaba habría sido una rivalidad verdaderamente épica e implacable desarrollada puertas adentro en la capital de la nación. Dorfman y Vitel. Al contemplarlo con perspectiva, Sturbridge estaba sorprendida de que la ciudad hubiera conseguido albergar a dos intrigantes tan ambiciosos y tan poco escrupulosos durante tanto tiempo.
Las afirmaciones de Vitel eran patentemente ridículas, por supuesto. Dorfman era una piedra angular en la Pirámide Tremere. Sencillamente, uno no alcanzaba ese nivel de influencia sin aprender algunas lecciones difíciles, entre las cuales una de las más importantes era que no se financian enfrentamientos personales con la credibilidad del clan.
Sturbridge había estado allí, así que sabía cómo eran las cosas. Tenía una capilla propia de la que preocuparse. La mera idea de arriesgarlo todo —las décadas de cuidadosa planificación, las duras elecciones, los sacrificios— sólo para saldar una cuenta personal... Era inimaginable. Era monstruoso. Era...
Era, se percató, exactamente la clase de maniobra que otros podrían esperar de un intrigante Tremere tan influyente y poco escrupuloso. La afirmación de Vitel se aproximaba demasiado a lo que todos ellos querían creer, a lo que todos ellos aceptaban de forma instintiva. Sus esfuerzos en aquel lugar habían sido socavados antes de que hubiera podido darles comienzo.
Se apoyó pesadamente sobre la envejecida puerta de su suite. Parecía como si proviniera de un naufragio sucedido mucho tiempo atrás, en los tiempos en los que los altos navios todavía dominaban el puerto.
Quizá fue eso lo que la detuvo. La sensación de edad —de Historia— que despedía. Sturbridge escudriñó las líneas y nudos de la vieja madera como una quiromante, tratando de adivinar las serpenteantes hebras de su pasado y su futuro.
Podía distinguir la tracería de alargados mástiles y velas ondeantes que antaño salieron y entraron del puerto como aves exóticas. Rozaban la superficie, cargaban sus brillantes mercancías y reemprendían la marcha.
Desnudó la historia de la puerta con las yemas de los dedos, sintió sus fibras, su calor, su solidez. Una parte distante de ella —una antigua, gastada, quebrantada parte de ella— despertó en repuesta.
Maeve.
Obligó al pensamiento a retirarse. Muy lejos. Hasta los más lejanos confines del dolor y la pérdida.
Pero incluso esta defensa instintiva le dolió. De alguna manera inexplicable, expulsar el recuerdo se le antojaba como expulsar a la propia Maeve. Era una traición. Mientras empujaba el recuerdo al fondo del pozo de la memoria, era el rostro de Maeve el que estaba sumergiendo por la fuerza bajo la superficie de las negras aguas. La mantuvo allí hasta que dejó de debatirse.
Al cabo de unos pocos momentos, el recuerdo se había hundido bajo la superficie y Sturbridge volvía a ser dueña de sí misma. Una pensaría que después de todos estos años... ¡todas estas vidas de entrenamiento...! Sturbridge se enfureció contra sí misma, contra su propia debilidad, contra su falta de disciplina. Eso la ayudó a concentrarse. Era bueno estar enfadada consigo misma, aunque sólo fuera para tener algo concreto hacia lo que desviar su furia. No podía enojarse con recuerdos y remordimientos. En ellos no había sustancia a la que empujar. Y, se percató, era tan incapaz de prevenir esos ataques como de responder a ellos.
Sin dejar de castigarse por su debilidad, devolvió su atención a la puerta. Había algo en la antigua madera, algo en su soñoliento latido de vida, que le recordaba... que le recordaba a ella. Titubeando, Sturbridge extendió el brazo en busca de ese algo.
Envolvió su consciencia con fuerza alrededor de la vieja madera y sintió que se caldeaba lentamente con su contacto. Se deslizó entre sus fibras. Sus pisadas resonaron con un profundo eco en los laberintos de la madera. Los corredores y las galerías estaban invadidos por zarcillos de pulpa que pendían de las paredes. Dio la vuelta, una tras otra, a cada húmeda y basta hebra, separándolas, escudriñándolas.
Allí. Se precipitó sobre una de ellas y la levantó. Triunfante, sintió el tembloroso pulso. Una vena. Un cordón umbilical.
Trató de huir de ella, de escapar a las profundidades del laberinto. Pero Sturbridge la sujetó con más fuerza. Siguió el rastro tenue del latido de la vida hasta su fuente, hasta el mismo corazón de la madera.
Era una cosa frágil, el corazón de la madera. Una madeja cristalina urdida por completo con fibras de cuerda. Resplandecía de vida.
Sturbridge aspiró profundamente el aroma de las cosas verdes que crecían, de la marga, de la vida. Bebió del delicado patrón con ansiedad voraz. Trazó cada giro, en busca de la resonancia del cristal viviente, su punto fijo, la esencia misma situada entre el proceso de su crecimiento y el de su decadencia. Le dio un golpecito, con dedos que caían con la seguridad y la gracia del martillo de un joyero.
Sintió que el cristal se quebraba, se partía. Las fibras gimieron, se retorcieron y reventaron mientras el elaborado nudo empezaba a deshacerse violentamente.
Sturbridge retrocedió por lo bastos y fibrosos corredores, luchando contra el azote y las caricias de los zarcillos, cada uno de los cuales era tan grande como la cadena del ancla de un barco. Con un esfuerzo final, se liberó y, tambaleándose, retrocedió un paso de la puerta.
La huella sanguinolenta de la palma de una mano resultaba claramente visible sobre la antigua superficie.
La madera crujió, se hinchó, se partió. Nuevos retoños verdes emergieron de la agrietada superficie. El marco de la puerta entero pareció estremecerse, tomar aliento. La antigua madera se engalanaba de nueva vida.
Sturbridge dio un paso para acercarse a la maravilla que se desplegaba ante sus ojos. Extendió una mano cautelosa y sintió cómo brotaban las nuevas yemas bajo sus dedos. Las ramas recién nacidas se arrastraron instintivamente hacia ella, como si buscasen el sol. Se enroscaron alrededor de sus dedos, acariciándolos, entrelazándose. Extasiada, Sturbridge observó mientras surgían ramas. Se deslizaron apartándose de la madera viviente y se abrieron como bocas de serpiente. Cada una de aquellas grietas revelaba venas de un enfermizo color rojo y negro que palpitaban ligeramente. Las espinosas hojas castañetearon contra sus dedos mientras Sturbridge retrocedía y desgarraba parte de la verde e inquisitiva materia en su prisa por liberarse.
Los brotes se endurecieron y se convirtieron en ramitas y luego, rápidamente, en crueles espinos que despedían resplandores húmedos por causa de alguna sustancia oscura y viscosa. Mientras retrocedía con paso inseguro, vio que un hongo rojizo y ligeramente fosforescente había cubierto ya la mitad superior de la puerta.
Toda la superficie crujía y palpitaba. Se doblaba hacia ella, su creadora, la que le había otorgado la vida, su madre. Su primera reacción fue apartarse, retroceder.
Maeve. En algún lugar, no muy lejos (aunque no estaba segura de si lo que los separaba era un espacio de distancia o tiempo) escuchó el llanto de una niña. Su niña. Para su vergüenza, su primera reacción había sido retroceder.
Su primera reacción siempre había sido retroceder.
Maldita sea. ¡Otra vez no!
Luchó por hacer retroceder la creciente marea del recuerdo, por hundirla en las negras aguas del olvido. Pero ahora era más fuerte. Alimentada por la fuerza de la nueva vida. Nueva vida otorgada y nueva vida despreciada. Podía sentir su innegable hambre, su necesidad. Era abrumadora. La estaba arrastrando hacia arriba por los pies, hacia la superficie, hacia la luz del recuerdo.
El primer contacto quemaba como el sol del mediodía. Sturbridge aulló.
Detrás de ella una niña estaba llorando, una niña recién nacida. Ante ella las obras de Esculapio yacían abiertas en medio de un desorden de velas, diagramas de tiza, insignias elementales. Trató de ignorar los sollozos. El hambre, la incesante necesidad. Trató de concentrarse en la disciplina de la Gran Obra, en la grandeza calmada de los Misterios.
Podía sentir que su piel empezaba a ennegrecerse y agrietarse bajo el implacable sol. La sangre empezó a brotar de la agrietada piel.
Enfurecida, cerró el libro de un golpe y sacó a la niña de la cuna.
Una hermosa niña pequeña. Mi Maeve. Mi precioso angelito.
Al evaporarse, la sangre parecía fría sobre la superficie de su desgarrada piel. Lenta, tortuosamente, el líquido de la vida hervía y se evaporaba en el aire seco. Ondas de calor ascendían perezosas hacia el cielo frente a sus ojos. Ya no tardaría mucho.
Meció a la niña suavemente en un intento distraído por calmarla.
—El-pe-que-ño-Án-gel-de-Ma-mi-El-pe-que-ño-Án-gel-de-ma-mi —eso sólo pareció aumentar sus sollozos.
Es el sol. Sturbridge escuchó su propia voz como si viniese desde una gran distancia. El sol, no me quiere, sólo quiere la sangre. Cuando ésta se haya terminado, me dejará sola. Me dejará en paz. Pronto, ya. Paz.
—Está bien. Está bien. Chist. Mami sabe lo que quieres —volvió a su mesa de trabajo, apartó los instrumentos arcanos, se sentó y acercó la niña a su pecho. Ésta se prendió inmediatamente de él y un silencio contenido volvió a caer sobre el diminuto desván.
Sturbridge volvió en sí frente a la pesada puerta de roble que custodiaba la suite que ella ocupaba en el Hotel Lord Baltimore. Una de sus manos descansaba suavemente sobre la agrietada y gastada superficie. Sintió su rugosidad, su calor, su solidez. El áspero hongo rojizo que había bajo su mano no la desconcertó. Ni la hizo retroceder el aguijoneo de los espinos. Ni la hizo detener el fluido de sangre vital la comezón de las voraces hojas.
A su alrededor, por todas partes, excavando las paredes y los muebles de la suite que había al otro lado, brotaban zarcillos y se extendían, buscando, apresando.
Ella podía verlos, podía seguir la complejidad de sus giros y vueltas. Podía ver el picaporte de una de las ventanas, que había sido recientemente forzado. Podía ver los aparatos de escucha escondidos en el candelabro y en el jarrón con flores que descansaba sobre la mesita de noche. Podía ver el sobre que había sido introducido apresuradamente bajo la puerta.
Los serpenteantes zarcillos empezaron a recoger la carta para ella, pero Sturbridge rechazó su preocupación. Ya habría tiempo de sobra —para leer, para las cartas, para los planes y las intrigas, para las veladas amenazas y las promesas— más tarde.