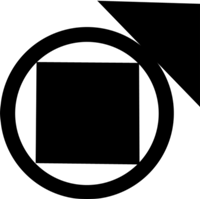
Capítulo 2
Sábado, 22 mayo de 1999, 11:00 PM
Una casa en los suburbios
Cincinnati, Ohio
Nickolai despertó bañado en sudor sangriento. Una fina y rojiza película cubría cada centímetro de su cuerpo y había empapado ya su pijama de seda. Estaba arruinado.
Apartó la sábana superior, que se empeñaba en aferrase a su cuerpo, y la dejó caer pesadamente al suelo. La sangre formó pequeños charquitos alrededor de sus manos mientras las apoyaba para ponerse en pie. Un reguero de pegajosas pisadas rojizas lo siguió por todo el salón hasta el cuarto de baño.
En cuestión de días, sin duda, las autoridades descubrirían aquellas macabras señales y darían comienzo a la búsqueda un cadáver que jamás podrían encontrar. Pero eso no le importaba a Nickolai. Este cadáver ambulante en particular se encontraría muy lejos de allí antes de la llegada del día.
La ducha siseó al cobrar vida. La mano de Nickolai tembló mientras abría el grifo. Agua corriente, pensó. Solo lo que el doctor me recetó. Por vez primera en aquella noche, sonrió. El agua corriente era el remedio popular para esta clase de situaciones. Interponer agua corriente entre el paciente y la pesadilla. Tómese una vez por noche cuando sea necesario.
Los de su raza, no obstante, solían encontrarse al otro lado en el caso de esta superstición en particular.
Sin embargo, el agua caliente funcionó como era de esperar. Su humilde magia no sólo disipó las señales físicas del enfrentamiento de la pasada noche sino también parte del terror que lo acompañaba, el terror de despertar con la certeza de que, mientras estaba dormido, había sido observado.
Siempre era lo mismo: los rostros de los niños, observándolo, juzgándolo. No podía encontrar la menor huella de acusación en sus ojos vidriosos, implacables, ni la menor palabra de condena en sus labios fríos y azulados. Pero su mera aparición bastaba para llenar a Nickolai de terror y de la certeza de una condenación inminente.
Por tercera noche consecutiva, Nickolai había soñado con los Niños del Pozo.
Cerró los ojos. Los rostros seguían allí, esperándolo. Redondos y brillantes como lunas, sonriéndolo apenas bajo la superficie de unas aguas tranquilas. Infinitamente pacientes. Su mirada fue paralizada por el semblante del más próximo de ellos, un niño de no más de siete años. Nickolai trazó la delicada curva de la suave e inmaculada mejilla. Los gélidos y azules ojos del niño eran tan grandes y tan perfectamente redondeados como sendos platos. Su cabello envolvía en abanico el brillante rostro, como una red de pesca arrojada sobre la superficie de unas aguas oscuras. Algunos rizos enmarañados lamían con suavidad el resbaladizo borde del pozo.
Los rostros no se movían ni hablaban. Los habían ahogado y, aparentemente, sus cuerpos habían pasado algún tiempo bajo el agua. Aunque los semblantes estaban tranquilos, casi serenos, Nickolai sabía que sus muertes no eran resultado de un mal paso dado en la oscuridad.
Los habían ahogado. Repitió la frase una segunda vez con un leve, pero significativo cambio en el énfasis. Los habían ahogado a propósito, los habían arrojado al pozo, los habían dejado allí, presas del pánico, para que se debatieran y se hundieran bajo las gélidas aguas. Hurtados a la vista. Hurtados al recuerdo.
Sólo que no se habían quedado allí (¡no iban a quedarse allí!). Habían realizado la última y milagrosa transformación.
Eran como los alquimistas, esforzándose durante décadas en sus húmedas celdas para conseguir la Gran Obra —la transmutación del plomo en oro—, para liberarse de la carga de sus plomizos cuerpos físicos y alcanzar el oro puro de la trascendencia espiritual. Pero eran los Niños quienes habían descubierto cómo se realizaba el truco.
Las aguas del pozo se los habían tragado por completo. Pero los niños... ellos habían obrado la Gran Transmutación, tragándose a su vez las aguas del pozo. Se habían alzado, habían ascendido, sino hasta los cielos, al menos hasta la superficie del agua. Y allí aguardaban, suspendidos como luminosas lunas, presidiendo sobre las ignorantes aguas.
Aquellos eran sus silenciosos acusadores, sus jueces. Como una amante, las ondeantes aguas le susurraban al oído promesas y suaves reproches.
Nickolai ya no se levantaba contra sus recriminaciones. De una manera extraña, había empezado a considerar sus visitas nocturnas como una especie de legado, como un derecho de nacimiento.
Ciertamente, aquellos brillantes y jóvenes rostros eran muy viejos. Mucho más viejos que Nickolai o que cualquiera mal que él hubiera podido cometer. Sin embargo, sabía que formaba parte del crimen cometido contra ellos, si no contra estos niños que se balanceaban suavemente junto a las resbaladizas piedras del pozo, sí contra centenares como ellos. Almas a las que había arrojado, de súbito y sin que estuvieran preparadas, al río de la noche.
Nickolai siempre había sospechado (pero sin saberlo, y ahora nunca podría) que el pozo estaba lleno de jóvenes, un hervidero de ojos brillantes y dorados empujados cada vez más cerca de la superficie por la masa de cuerpos que se acumulaba debajo de ellos. Imaginaba que cualquier noche, pronto (muy pronto ya), despertaría para descubrir que se habían desbordado. Imaginaba la inundación de los ahogados extendiéndose por los campos, discurriendo como un sinuoso río entre los bosques, rompiendo contra las faldas de las montañas. Se preguntó qué podría, si es que algo podía, resistir frente a tan inmensa crecida, si algún rompiente levantado contra ella tendría alguna oportunidad de prevalecer.
No, al final triunfarían ellos, los Niños. La riada de resplandecientes víctimas. Tenían el peso del número a su favor. Contaban con la ventaja de la edad... de incontables edades. Y además eran muy pacientes.
Nickolai estaba tan seguro de que él iba a ser su víctima como de que ellos lo habían sido de él. Lo habían buscado especialmente, lo habían elegido, marcado. Cuando la oleada se alzase al fin, cuando su sueño se derramase sobre el mundo de la vigilia, lo matarían, a él entre muchos otros. Nickolai no le temía a la muerte (la había visitado ya por lo menos una vez). Tampoco le temía al olvido. Pero tenía la honda convicción de que era su deber seguir entre los vivos. Su deseo no derivaba de ningún sentido hipertrofiado de preservación, ni del egoísmo, y ciertamente no de una consciencia exagerada de su propia importancia. Nickolai era consciente, de una manera muy aguda, de lo que era. Era el último de su raza. Y ésa era una grande y terrible responsabilidad. Había presenciado algo que nadie hubiera debido ser obligado a presenciar: el sacrificio de sus hermanos, su orden, su casa, a un hombre. Cuando la muerte viniese por fin a buscarlo, no sólo pondría fin a su forma física —una deuda que, justo era admitirlo, se había aplazado durante demasiado tiempo— sino que también borraría para siempre ciertos recuerdos, ideas e ideales de los que su forma física era el depositario último.
Con la muerte de Nickolai pasaría a mejor vida para siempre el conocimiento del funesto ritual llevado a cabo bajo las calles de Ciudad de México, la masacre que había destruido a sus hermanos. Con su muerte pasaría a mejor vida el recuerdo de las multiformes e insólitas maravillas, los arcanos, las contraseñas, los milagros, los signos secretos, los nombres ocultos de Dios: los tesoros obtenidos con tantas tribulaciones a lo largo de los siglos. El legado y el derecho de nacimiento de los suyos.
Y con esa muerte pasaría también a mejor vida el último recuerdo viviente de aquellos ojos inolvidables, de su terrible resplandor, que ni siquiera el peso de la muerte y las negras aguas que los cubrían podían enturbiar. En su victoria, los Niños debían necesariamente morir con él y los tremores de la noche —les tremeres-- habrían tocado a su fin de una vez por todas.
Cerró el agua y salió empapado de la ducha, dolorosamente consciente de que se encontraba una noche más cerca de ese fin y sin saber cómo detener o siquiera demorar su llegada.