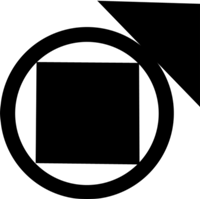
Capítulo 1
Domingo, 18 de julio de 1999, 2:00 AM
Paisaje de Manhattan
Ciudad de Nueva York
Aisling Sturbridge caminaba chapoteando por las empapadas calles. A su alrededor, por todas partes, la ciudad se erguía formando colosales glifos de acero picado y crepitante neón. El revoltijo de señales y signos arcanos que asaltaba sus sentidos parecía fortuito. Las calles de la ciudad estaban llenas hasta gran altura con ambiciones medio olvidadas cristalizadas en hormigón y altitud.
Ésta era la Tumba del Dragón: el lugar en el que los torpes colosos de la desenfrenada industria iban a morir. Sturbridge podía sentir el peso de las viejas osamentas cerniéndose sobre ella.
Pasó bajo una arcada baja y se encontró en mitad de una columnata abovedada de sobresalientes costillas. Cada uno de aquellos monolitos suavemente curvos había sido amarilleado y carcomido por una exposición prolongada a los elementos. Pasó de forma ausente una mano sobre el más próximo de los pilares de marfil. Su superficie estaba envuelta por una película casi invisible de agua fría, que la recorría formando docenas de fuentes, cascadas y cataratas en miniatura. Como si estuvieran dotados de vida propia, sus dedos buscaron y dibujaron las letras de la enseña, el sagrado nombre que los fieles habían grabado en el obelisco tantos años atrás.
El Plaza.
Sonrió al recordar una imagen lejana, el vestíbulo del tamaño de una catedral, poblado por las luminarias de la aristocracia americana que resplandecían entre los mármoles incomparables. Después de un breve contacto, su mano cayó de forma ausente a un lado y ella siguió su camino.
En los rigores de la caza apenas quedaba espacio para la nostalgia.
Tras un cuidadoso escrutinio, empezó a darse cuenta de que las suyas no eran las únicas señales de vida presentes entre las ruinas. Le asombraba que los desechos de doscientos años de avaricia y ambición no se contentasen con yacer inmóviles y permanecer muertos. A su alrededor, por todas partes, la ciudad se elevaba con un clamor, se abría camino desgarrándolo todo, apoyándose sobre sus propios hombros en su apresuramiento. Las torres de cristal parecían ondear como el líquido bajo su mirada, fluyendo hacia algún mar oculto en la oscuridad del cielo nocturno. Con ansias de experimentar, extendió una mano y rompió la superficie acristalada del más cercano de los edificios.
El tintineo no fue el rápido y agudo rumor del agua fresca que había esperado, sino algo diferente... algo como centenares de diminutas patas escabulléndose sobre su piel.
El toque de la hechicería del Sabbat.
La visión cambió abruptamente mientras el ataque enemigo estallaba a su alrededor. El insólito paisaje mental palpitó como una migraña de destellantes luces rojas. De la cegadora luz brotaron motores de fuego que, acto seguido, se lanzaron aullando hacia el Río Harlem, donde una gran pira funeraria se liberó de un tirón del abrazo de los bajos edificios. Crepitó hacia el cielo como un latigazo. Había figuras entre las llamas. Figuras altas, ágiles, que hablaban con un farfullar ininteligible. Honraban con su danza la primacía de las llamas: el legado de Heráclito.
Al principio era la llama. Y la llama estaba con Dios y la llama era Dios. Lo mismo ocurrió al principio con Dios.
Por medio de ella todas las cosas fueron hechas; sin ella no pudo hacerse nada. En ella estaba la vida y esa vida era la luz del hombre. La luz brilló en la oscuridad y la oscuridad no la comprendió.
Sturbridge podía sentir cómo se alargaban las llamas para abrazarla, para engullirla. Se tambaleó y se cubrió los ojos con un brazo para protegerse de la luz y el calor. Se abrieron camino hacia el interior de su cráneo. Retrocedió dando un traspié hacia el edificio más próximo, pero su cambiante superficie no la acogería.
En vez de las intactas y calmadas torres de agua que había contemplado antes, los edificios hervían ahora, convertidos en caparazones rebosantes de insectos. Sturbridge retrocedió, dio un traspié. Podía sentir cómo la oleada de diminuta y rápida vida se abalanzaba sobre ella. Sintió que su cuerpo cedía bajo el peso de innumerables patas que se aferraban a ella, reptaban, la picaban. Dobló la rodilla.
Al instante hubo manos bajo sus brazos, sosteniéndola. El antiguo canto que formaba la columna vertebral del ritual se reafirmó. Las voces distantes se alzaron para convertirse en un crescendo atribulado. Aunque los cantantes estaban a kilómetros de distancia, recluidos tras los muros de la Capilla de los Cinco Distritos, las voces se impusieron sobre la visión.
Ella podía ver cada una de las voces, distintas y radiantes, como hebras de luz coloreada. Se enroscaron a su alrededor, sosteniéndola, acariciándola. Allí donde se posaban, los insectos aferrados a su cuerpo ardían y desaparecían.
Sturbridge extendió la mano hacia el fragmento de canción más cercano y se aferró a él. Con fuerza.
Reconoció algo familiar en la brillante pero insegura hebra de luz ámbar: era Eva. Sturbridge sonrió. Sintió que la novicia se tambaleaba a causa de aquel inesperado tirón que no provenía de ninguna fuente discernible. Casi podía verla agitando alocada los brazos, tratando de recuperar el equilibrio y perdiendo momentáneamente el ritmo del canto.
La luz ámbar parpadeó y se desvaneció, pero de inmediato hubo otra decena de ellas para reemplazarla. Sturbridge ya no podía ver lo que la rodeaba a causa de su brillo.
Estaba exultante, bañada en su luz. Las adeptas, Jacqueline y Helena, eran sendos pilares de humo y fuego que reunían y guiaban a los elegidos. Pastoreaban a los novicios que destellaban de forma incierta como frágiles tubos fluorescentes. Sturbridge no pudo reprimir por completo una sonrisa de júbilo y orgullo al percibir a sus jóvenes protegidos.
Pero, ¿dónde estaba Foley? Rápidamente, realizó un recuento mental de sus fuerzas. Era imposible que hubiera olvidado el ritual. El secundus solía jactarse ante los novicios de la infalibilidad de sus poderes mnemónicos.
A su mente acudieron pensamientos de traición y los desechó con rapidez. No, Foley era ambicioso pero no tan necio como para intentar acabar con su superior de una manera tan torpe, imprecisa y pública.
Eso significaba probablemente que había algún problema en la capilla. Podía tratarse de algo tan inocente como un huésped inesperado o un extraño que había traspasado inadvertidamente sus límites. O podía significar un intruso, un ladrón, un grupo de reconocimiento del Sabbat o incluso un ataque a escala total.
Realizó otro recuento rápido para asegurarse de que ningún otro miembro de sus fuerzas estaba siendo retirado del ritual para enfrentarse a la crisis de la capilla. No, todo el mundo parecía encontrarse en su lugar con la curiosa excepción de Jacqueline. Y allí, al fin, estaba también Foley. Su brillo, afectado y de un púrpura regio, estaba enrojecido y palpitaba como si acabase de realizar un gran esfuerzo.
Sturbridge lo sujetó y le impidió tomar el lugar que le correspondía a la cabeza de los adeptos. Era una forma sutil de hacerle notar que su ausencia no había pasado inadvertida y que recibiría una reprimenda no bien el ritual hubiese concluido. Foley no se encogió bajo su examen. Su luz se volvió más estable. Bien, al menos no estaba herido. Tampoco intentó atraerla de regreso a la capilla. La situación estaba bajo control.
Sturbridge atrajo las variadas y multicolores hebras hacia ella. Acarició cada una de ellas para tranquilizarlas, al mismo tiempo que absorbía su fuerza y se la devolvía duplicada. Ella era el conducto. Su cuerpo entero vibraba como una cuerda tirante. Girando. Afinándose.
Allí. De nuevo se había unido perfectamente a la melodía de las palpitantes esencias vitales y condujo el canto hacia la misma esencia de la ciudad.
Las cumbres de los rascacielos vecinos se precipitaron furiosamente hacia ella, tratando de inmovilizarla, serpenteando contra el cielo de la noche.
Pero mientras caían sobre ella, ya estaba conjurando sus defensas. Su armadura estaba forjada con los materiales que había a mano en abundancia, los desechos de las calles de la ciudad. Se envolvió con los cubos de basura volcados, los coches abandonados, los edificios de apartamentos destripados, las rejillas de hierro oxidado, los cuerpos (algunos de ellos todavía se agitaban, otros no) que languidecían en los callejones: los detritos de la ciudad, abandonados por ésta en su desenfrenada carrera hacia el cielo.
Una vasta pirámide de escombros y basura estaba tomando forma a su alrededor. La vengativa estocada de los rascacielos chocó contra los costados de la pirámide, pero no pudo prevalecer frente a ella. La basura cayó sin causar daño para alimentar la maraña de ruinas que había a sus pies.
Sturbridge quebró la presión de los voraces edificios como un ave de presa que se alzase sobre el dosel de un bosque. De pronto era capaz de ver en kilómetros a la redonda. En cualquier momento... Allí.
Avistó el enclave principal de las fuerzas del Sabbat junto al ardiente río y planeó en su dirección. Su presa estaba allí, entre ellas. El Koldun. El engendro del Dragón.
El hechicero Tzimisce tenía el aspecto de un espejo roto, con un cuerpo que era una confusión de ángulos crueles y dentados. Al verlo, Sturbridge creyó que sus movimientos serían tortuosos y pesados, pero en cambio el demonio era inhumanamente ágil. Parecía fluir sin el menor esfuerzo, entrando y saliendo de las siniestras pausas que se extendían entre los zarcillos de parpadeante luz del fuego. El menor de sus movimientos venía acompañado por la música de un delicado cristal.
El demonio sintió su proximidad. Levantó la mirada y la apuntó con un dedo acusador. Sturbridge sintió el impacto del golpe a pesar de la distancia que los separaba. Se trastabilló en el aire y se escoró sin control hacia los expectantes brazos del infierno que la esperaba allí abajo.
El Koldun cerró la mano que había alzado con el chirrido del diamante al cortar el cristal. Sturbridge caía a plomo, como una piedra.
Luchó por enderezarse mientras las llamas se alzaban rugiendo hacia ella. Debía recuperar el control de la dirección de su descenso. Por lo menos para arrojar su cuerpo contra el Koldun como si fuera un proyectil. No lo logró. Daba vueltas y vueltas sobre sí misma, incapaz ya de saber dónde se encontraba el cielo.
Sabía que la primera caricia de las llamas eliminaría toda incertidumbre. Pensó en Ícaro, el muchacho que, a despecho de las advertencias de su padre, voló demasiado cerca del sol. En su mente, ella podía trazar hasta el menor detalle de las alas, intrincadamente fabricadas. Podía ver cómo la cera que las mantenía unidas se ablandaba, fluía, se fundía y caía mientras se aproximaba al ardiente orbe. Lanzó un grito al tiempo que sus alas se desplegaban. Había estado muy, muy cerca. Incapaz de sostenerse en el cielo, Sturbridge se precipitó sobre el suelo, lejos del celoso sol.
El Koldun retrocedió tambaleándose, incrédulo al ver que Sturbridge había logrado romper su presa y ascendía alejándose de las llamas. Volvió a extender el brazo hacia ella. Demasiado tarde.
Una llamarada de un rojo incandescente estalló en el cristal de su puño alzado. Con un chillido, el hechicero apartó la mano del cegador brillo. La luz latía y parpadeaba como un pilar de fuego. Casi de inmediato, se vio secundada por un haz de plata etérea. Un pilar de humo.
El Koldun resplandecía como un prisma. Una docena de hebras de luz de color brillaron a su través. El aire estaba inundado de líquida canción. Daba vueltas y vueltas por su cuerpo.
Podía sentir cómo el calor, la preocupación y la responsabilidad se consumían y desaparecían frente a la pureza de esa luz desgarradora. Sintió el tintineo del canto corriendo por sus dedos y notó que se perdía en el pavimento, a sus pies. Con una insólita falta de pasión contempló cómo la piel de sus manos fluía tras ella, persiguiéndola, y la dejaba mirándose los desnudos y brillantes nudillos.
Presa de la curiosidad, flexionó los dedos. A pesar de la certeza de que aquellos iban a ser sus últimos momentos, sentía una calma antinatural. El resto de su carne abandonaba sus huesos y fluía suavemente sobre el suelo con un suspiro. No sentía pesar. Había sabido que nunca abandonaría aquel lugar. Había ido allí —a la Tumba del Dragón— a morir.
Con gran cuidado, dio un paso para abandonar su vestimenta de carne. Si le quedaba siquiera un gesto, se liberaría y bailaría sólo con sus huesos. Dio este paso y entonces su esqueleto se negó a sostenerlo. La tierra la acogió.
Sturbridge se posó suavemente sobre el suelo. El chapoteo de sus pies rompió las imágenes fantasmales que se habían reunido en los charcos, desperdigando los reflejos en todas direcciones. Puso mucho cuidado en evitar las fuerzas mundanas de los Sabbat, que todavía se encontraban cerca, entregadas a su enfebrecida danza del fuego.
No sabía en qué medida podrían percibir el estrépito arcano, pero ahora distinguió a varios de ellos observándola, guardando una respetuosa distancia con el aparcamiento vació y cubierto de maleza en el que yacía acurrucada la masa que había sido el Koldun. No era probable que irrumpieran en la guarida del demonio sin ser invitados. Los Koldun tenían una reputación bien merecida de ser fieramente territoriales.
Sturbridge volvió su atención hacia los novicios. Una tras otra, tocó las tenues hebras de luz para asegurarse de que todas ellas estaban bien. Sólo después de que la última hubiera parpadeado y se hubiera apagado se volvió para encaminarse de regreso a la capilla. Por alguna razón no podía sacudirse de encima la idea de que algo andaba mal. Escudriñó los alrededores en busca de cualquier pista visible que pudiera anunciar una nueva amenaza. Por el momento, todo parecía normal.
Bueno, casi todo. Al mirar hacia el suelo se dio cuenta con cierta perplejidad de que parecía proyectar dos sombras diferentes. ¿Un truco de la luz? Para asegurarse se dirigió en línea recta hacia la farola más cercana que todavía funcionaba. Ahora no había la menor duda. Incluso bajo el brillo de una única e intensa fuente de luz, tenía dos sombras diferentes.
Su primer pensamiento fue que estaba siendo vigilada o, lo que era peor, seguida. Era reacia a regresar a la capilla mientras un huésped no deseado le estuviera siguiendo, literal o figuradamente, los talones. Asumió lo peor. Si esta nueva presencia era amistosa, ¿por qué no se dejaba ver? Por supuesto, era posible que la sombra no representara una entidad consciente. Quizá no era más que un efecto secundario e inofensivo del choque de las arcanas energías. Últimamente, incluso los rituales más antiguos y mejor conocidos provocaban resultados inesperados. Y las hechicerías del Sabbat a las que se había enfrentado aquella tarde representaban un elemento todavía más volátil. Al enfrentarse con las insólitas conjuraciones del Koldun, era difícil discernir entre los propios encantamientos y sus peligrosas consecuencias.
Contempló la sombra con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Casi había esperado que se irguiera de pronto noventa grados en vertical y arremetiera contra su garganta. Sin embargo, al cabo de unos minutos de observación logró quitarse de encima esta aprensión. La sombra parecía comportarse de manera normal, si uno pasaba por alto el hecho evidente de que no parecía reaccionar a la presencia, dirección o intensidad de la luz de la forma que hubiera podido esperarse. Y su silueta no correspondía del todo con la de su sombra normal. Era más pequeña y sus contornos no eran del todo como debieran. Los diminutos miembros eran más finos y alargados, más juveniles.
La comprensión cayó sobre Sturbridge, acompañada por un grito de pura furia animal. Encolerizada, pateó el charco como si pretendiera aplastar la cambiante sombra que había bajo sus pies. Ésta osciló mientras las ondas se alejaban rodando del punto de impacto, pero la pequeña y frágil figura se aferró a ella con tenacidad.
Maldición.
Se revolvió con aire enojado, como si tratara de dejar tras de sí, no sólo la ahora conocida sombra, sino también el menor pensamiento referente a ella.
Fue un gesto inútil. El rostro de la niña pequeña se extendió frente a ella sobre el pavimento, burlándose, mofándose de su pérdida.
Los hombros de Sturbridge se tensaron bajo el peso de las fuerzas que se estaban reuniendo. Con un gesto brusco, sus brazos se precipitaron hacia delante y hacia abajo, como si estuvieran arrojando una gran roca sobre el pavimento. La cólera brotó de sus manos. El asfalto se quebró, humeó y se fundió. Pero eso no la calmó.
El acre humo negro la cegó. Allí donde tocaba su piel, se condensaba y se aferraba a ella, ardiendo como un fuego líquido. Se apartó, retrocedió tambaleándose mientras levantaba un brazo frente al rostro para protegerse. Pero cuando hubo logrado salir de la letal nube, la sombra seguía allí, frente a ella. Paciente, tenaz, acusadora.
Los ojos le picaban con sal y humo y los oídos le ardían con el eco de una risa distante.