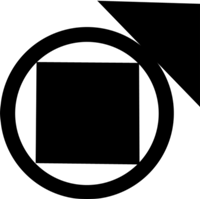
Capítulo 29
Sábado, 28 de agosto de 1999, 3:00 AM
Hotel Lord Baltimore
Baltimore, Maryland
—¿Preparada para salir, profesora Sturbridge? —Francesca Lyon aguardaba bajo el umbral de la puerta como si no estuviera demasiado dispuesta a entrar.
—Casi, señorita Lyon. Pase, por favor. Ha sido muy amable de su parte venir habiéndola avisado con tan poco tiempo de antelación —señaló con un gesto el sillón que había junto a la chimenea y continuó haciendo la maleta.
—Gracias. ¿Le echo una mano?
—No, ya estoy terminando. Siéntese, por favor. Póngase cómoda.
Sturbridge caminó hasta el armario de madera de roble intrincadamente tallado que había junto a una de las paredes. Las dos puertas gemelas estaban decoradas con un diseño nudoso que semejaba una guirnalda hecha de ramitas secas entrelazadas. La joven tuvo la inequívoca sensación de que la puerta de la vitrina se abría una fracción de segundo antes de que la mano de Sturbridge entrase en contacto con el pomo. Ésta sacó una jarra y dos copas de cristal del interior envuelto en sombras.
No fue hasta entonces cuando Sturbridge se decidió a adoptar ese curso de acción. Quizá había sido la inquietante experiencia vivida antes, al extraer la vida de la antigua madera la que le había hecho pensarlo. Quizá habían sido los recuerdos demasiado frescos de su propia hija. Quizá había sido sólo la frustración ante el hecho de que el viaje entero a Baltimore hubiese demostrado ser una pérdida de tiempo.
Mientras volvía a cruzar la habitación, estudió los rasgos de su invitada en busca de cualquier señal de comprensión o aprensión. En esto se vio decepcionada. El comportamiento de Chessie seguía siendo amigable, personal, cómodo.
Sturbridge empezó a llenar ambas copas.
Chessie alzó una mano en un gesto de educada negativa.
—No, para mí no. Pero gracias de todas formas.
—Insisto. Brindaremos a la salud del Decano Dorfman para que pueda cargarle la cuenta a asuntos oficiales de la universidad.
—El Decano Dorfman me advirtió de que no debía beber con ninguno de sus colegas —dijo Chessie con poca convicción.
—Esta es una cosecha especial que llevo siempre conmigo para ocasiones así. Ha superado el examen de los paladares más exigentes. Creo que la disfrutará.
Lentamente, alguna idea de lo que se le estaba ofreciendo pareció ocurrírsele a Chessie. Observó la copa como lo habría hecho con un vaso de cicuta.
—Es una antigua receta familiar que me fue transmitida por mi sire y a éste por el suyo mucho antes. Hay muchas generaciones en este noble linaje —Sturbridge hizo girar su cáliz de forma reverente e inhaló el untuoso aroma.
—Seguro que es delicioso. Pero no puedo pedirle que comparta conmigo un tesoro familiar como ése. El Decano Dorfman...
—Seré franca, señorita Lyon. Estoy preocupada por la seguridad del Decano Dorfman. Lleva mucho tiempo lejos del país cuando apenas puede permitirse el lujo de ausentarse. Si no regresa rápidamente, necesitará usted dar con un nuevo consejero. Me gustaría ayudarla. No se ponga nerviosa. Así es como nos sentamos a discutir las cosas en mi casa. ¿Comprende? Primero compartimos la sangre. Luego hablamos de negocios.
—No sabía que traficara usted con la verdad, profesora.
—No lo hago. Comercio con la sangre, señorita Lyon. Sólo con la sangre. Todo lo demás es fugaz, traicionero y, al final, intrascendente.
—Por la sangre —Chessie llevó la copa a sus labios, cerró los ojos y bebió. Inmediatamente, se deslizó al interior de los susurros.
—Por los negocios —replicó Sturbridge mientras saboreaba la espléndida cosecha.
Chessie estaba rodeada de voces que cuchicheaban. Un paisaje compuesto únicamente por volutas de noche y voces apagadas. Los susurros tenían un tono muy bajo, justo por debajo del límite de su comprensión. Las palabras parecían extraviar su camino en la oscuridad; sólo podía distinguir la sinfonía de tonos. Tiraban de ella, la empujaban y la golpeaban. Ora las voces la instaban a actuar, ora la consolaban, la juzgaban, o se reían de ella, o insinuaban lo prohibido, ladraban órdenes, recitaban elegías, le daban pacientes instrucciones... pero todas eran por completo claras en un punto. Todas querían algo de ella. Esperaban algo. Algo que no podía terminar de entender en medio del incesante y totalmente revuelto farfullar.
El remolino de sus expectativas la golpeó, la arrastró, la arrojó de bruces. Su consciencia destellaba, peligrosamente cerca del límite de la extinción. Cada nueva ráfaga amenazaba con apagar por completo la delicada llama. Y ésta se aferraba a la vida, a sus fragmentos rotos, como una persona subiendo y bajando entre los restos de un naufragio.
Chessie alcanzó la superficie, con la respiración entrecortada, no en busca de aire sino de consciencia. Sus manos encontraron un resto y se aferraron a él. Se retorció, tratando de soltarse, pero ella se mantuvo firme. Desesperadamente, se apartó el cabello de la cara con la mano libre, vio lo que estaba sujetando y la esperanza le falló. Una gran anguila, cuya lustrosa piel despedía resplandores rojizos, serpenteó entre los restos del naufrago y se precipitó hacia mar abierto. Chessie observó horrorizada cómo se retorcía, se arqueaba y por fin se zambullía hacia las profundidades. Se aferró a sus resbaladizo flancos con ambas manos mientras pasaba bajo ella por última vez.
La anguila era una veta roja que perforaba las profundidades. Mientras su consciencia se disolvía hasta convertirse en un apagado brillo de luz situado muy por encima de ella, Chessie se descubrió pensando que la anguila no parecía más que un fibroso zarcillo de sangre suspendida en las turbias aguas.
La consciencia parpadeó una última vez y desapareció. Extinguida por el peso del agua sobre ella.
Entonces no quedó más que la sangre.
La sangre arrastró la rota cáscara hacia abajo, hacia las profundidades del mismo corazón del mar. La enterró allí, en las arenas finas y cambiantes.
Miserere nobis.
Miserere nobis.
Dona nobis pacem.
El suelo del océano era un vasto reloj de arena. Pasaron los años, medido su transcurso por el movimiento de un número determinado de granos de arena.
* * *
Años después.
El fondo del océano.
El roce de los granos de arena. Cayendo con lentitud. Con lentitud cayendo.
El sonido intruso penetró el bienvenido olvido. Como un suave arañar sobre la tapa de un ataúd. El sonido del paso de los años.
Rasca. Rasca. Rasca.
El paso de tres años.
Rasca. Rasca. Rasca.
El sonido aumentó en volumen e inmediatez. Caía con la regularidad de una pala.
Golpea, hunde, cava.
Una palada de años.
Golpea, hunde, cava.
Había urgencia en el sonido de la pala. Una compulsión. Y una nota de algo familiar.
Fran. Ces. Ca.
Fran. Ces. Ca.
Las extrañas sílabas no significaban nada para la cáscara muerta y rota enterrada en el corazón del océano. Pero los sonidos resonaron y rebotaron en el interior de esa cáscara, redoblando su significado y su intensidad, hasta que algo que había allí despertó al sonido de la invocación.
Francesca.
La consciencia regresó en tropel, fluyendo en una oleada atroz. Ella se retorció sobre sí misma, revolcándose, dando patadas. Trató de enterrarse más profundamente en las arenas, en el cálido olvido.
Pero la voz no la dejaría descansar.
Francesca.
Conocía aquella voz. Sturbridge. La profesora Sturbridge.
Francesca se orientó por aquella voz y empezó a nadar desesperadamente en busca de la superficie.
Lo primero que regreso a ella fue la luz. Lentamente, se disolvió en formas definidas, patrones, visión. Pronto, no pudo apartar de sí el enjambre de sombras arremolinadas que la rodeaba.
El mar estaba lleno de centenares de cuerpos que se ahogaban y todos ellos luchaban por alcanzar la superficie. Los miembros azules e hinchados de aquellos que ya habían sucumbido al esfuerzo se aferraban a ella, la sujetaban, la arrastraban hacia abajo. Hacia el lecho del océano y los brazos amorosos del olvido.
—¡Aisling!
Un rostro hinchado se apretó al suyo. Se mecía suavemente, a la deriva, de lado a lado, el pelo extendido por la corriente. La observaba con una imparcialidad cínica, casi serena. Unos dedos gruesos, como salchichas, la tantearon y empujaron experimentalmente. Chessie golpeó el cuerpo, tratando de separarse de él.
—No temas. Estoy aquí —la voz sonaba pequeña y distante.
El cuerpo ahogado era mucho más cercano. Envuelto lánguidamente en grilletes de algas trepadoras, abrazó a Chessie y maniató sus agitados miembros mientras, juntos, daban vueltas y vueltas. Desde algún lugar en aquella maraña, se produjo un destello de metal, el beso de una hoja afilada como un escalpelo y un viscoso rastro de sangre brotó como un cordón umbilical de una incisión en el pecho de Chessie. Perdida bajo su propio aullido, creyó poder distinguir la calmada voz de Sturbridge mientras avanzaba pesadamente con paciencia y reverencia, como si estuviera recitando algún cuento o leyenda antigua.
—Él era la serpiente en el Jardín de Hermes. Nuestra amada serpiente del oráculo. El producto final de cientos de años de devoción a la Gran Obra.
La aparición agarró su premio con un puño hipertrofiado. Con un movimiento ágil, atrapó el extremo de la colgante hebra de sangre que todavía se desenrollaba de la herida abierta en el pecho de Chessie y le dio tres vueltas alrededor del puño.
Dio un tirón. Ella se dobló como un arco.
—Él era el objeto de nuestra devoción, el significado oculto tras el sacrificio de incontables vidas: pitagóricos, cataros, masones, alquimistas... todos luchando en la oscuridad para que un día, generaciones más tarde, un hombre pudiese sostener en su mano el fruto prohibido, la Piedra Filosofal, el elixir de la vida eterna. Su nombre era Goratrix, nuestro portador de la luz, nuestro Prometeo, nuestro Lucifer.
El rostro hinchado se inclinó ante ella en una media reverencia burlona. Atrajo a Chessie lentamente, se apretó contra ella demasiado cerca, un amante a punto de confiar un oscuro secreto. Sus gélidos labios acariciaron su oreja.
Impotente en aquellos brazos, Chessie sintió más que escuchó las palabras:
Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem.
—Visita el centro de la Tierra —tradujo con voz titubeante—. Y... ¿purificándote...? llegarás a encontrar la piedra secreta.
Una mano grotescamente hinchada y azul le dio una palmada cordial en la espalda. La cabeza del cadáver se echó atrás en una carcajada que Chessie pensó que podría arrancarla del cuerpo por completo. Pero en esto se vio defraudada.
Tras echarse al hombro el cordón umbilical de Chessie, el ahogado se volvió y descendió hacia el lecho del océano. Su cautiva tenía pocas posibilidades salvo flotar tras él.
Chessie sintió que la oscuridad volvía a cerrarse de nuevo. Que la consciencia volvía a desertarle. Que se escurría a través del agujero de su pecho.
La voz de Sturbridge era la nana susurrada por las corrientes oceánicas.
—Estaba en la sangre, por supuesto. El poder estaba en la sangre. Pero Goratrix no compartió su oscuro don. No inmediatamente. En vez de ello regresó a su Casa y buscó a su maestro y depositó a sus pies la fruta prohibida.
Chessie no podía concentrarse en las palabras. Ya no podía discernir dónde terminaba ella y dónde empezaba la extensión de negras aguas. Se deslizaba despreocupadamente hacia un sombrío agujero en el lecho del océano, mientras seguía con la mirada una luz que se balanceaba en la lejanía. La esquiva luz parecía salir a hurtadillas de la diminuta ventana de una linterna alzada. La linterna era sostenida en alto por un solitario trabajador que regresaba a su hogar al anochecer y que se esforzaba portando una pesada carga.
Mientras el trabajador cambiaba la carga de hombro, Chessie se percató de que la luz no estaba separada de la linterna sino que estaba unida a ella, era intrínseca a ella. La luz fluía en su interior: roja, arrollada, impaciente.
Está en la sangre, por supuesto, pensó, al tiempo que una risotada casi histérica empezaba a formarse en su interior. La luz está en la sangre.
Mi sangre.
Ya estaba muy cerca. Cerca del imprudente abandono de la histeria. Cerca del punto de rendición, del retorno al olvido. Cerca del oscuro agujero del centro del lecho del océano.
Visita Interiora Terrae.
El centro de la Tierra. El lugar prohibido. La oscura región en el mismo centro de sí al que no se atrevía a ir (al que no podía ir). El lugar en el que escondía, cuidadosamente protegidos, los secretos a sí misma.
Era un lugar que le estaba vedado. Más allá de las confortables paredes del auto engaño y la auto ilusión. Sabía que había un punto de quietud, un lugar de desgarradora claridad en el que todas las justificaciones, todas las racionalizaciones de una vida entera de anhelos inhumanos ardían y se consumían. Dejándola a solas con sus pecados, sus defectos, su egoísmo... su yo.
Era el lugar de descanso de verdades tan oscuras que habían sido obligadas a enterrarse, encadenadas al lecho de roca para impedir que pudieran asaltarla en las horas de oscuridad.
Visita Interiora Mea.
Hubo un movimiento en los más profundos confines del oscuro agujero del corazón del océano. Algo se agitaba allí.
Chessie se retorció, se debatió contra su cadena. Tratando en vano de apartar la mirada de la presencia que se alzaba desde las profundidades.
Se formó un remolino de arena que se trocó rápidamente por un embudo retorcido. Una masa ominosa que cobraba forma, que empezaba a ser.
El creciente remolino aulló con un estrépito de arena y agua. Se tapó los ojos. Pudo sentir con toda claridad el impacto de cada grano de arena contra su expuesto cordón umbilical. La forma tenebrosa que la arrastraba hacia las profundidades se había perdido ya en las turbulentas aguas.
La única evidencia de que su predecesor no había sido destruido por completo era el continuo tirón sobre su yunta, que la arrastraba directamente hacia el corazón del remolino.
Una gran oleada de arena y agua la golpeó, la cegó, la atrapó. Ella giró alocadamente, dando vueltas y vueltas, tirando de su ancla.
No podía terminar de sacudirse de encima la sensación de que había algo tras las arremolinadas aguas, una presencia que se desperezaba y emergía de las profundidades, una voluntad. Chessie se quitó la arena de los ojos y entornó la mirada contra el peso del agua.
Allí, en el centro mismo del maelstrón, una vasta forma se estaba elevando, pacientemente, capa sobre capa. Se esforzó por distinguir siquiera una insinuación de la misma entre las arenas que le azotaban los ojos. Tenía que saber. Tenía que comprender. Aunque sólo fuera durante un breve momento, antes de que la visión le fuera arrebatada.
Deliberadamente, reunió fuerzas y empezó a bucear hacia las profundidades.
De súbito, se encontró en medio de aguas calmadas. Azotada, sangrando, medio ciega, había logrado abrirse paso a través del maelstrón. Ahora flotaba, suspendida, invertida, en el mismo ojo de la tormenta submarina, el punto de quietud en el corazón de la arremolinada confusión de percepciones sensuales.
Chessie se preparó, obligó a sus ojos a abrirse y vio.
Una forma colosal se cernía sobre ella, llenando todo su sanguinolento campo de visión. Sus pies se perdían en las insondables profundidades del agujero del lecho del océano. Tuvo la descorazonadora impresión de que sus raíces se enterraban hasta el mismo corazón de la propia Tierra.
Visita Interiora Terrae.
Su pétreo semblante la fulminó con la mirada desde lo alto. Su corona, exaltada, fluía en tropel hacia la superficie, hacia el mundo de la luz. Entre aquellas dos extremidades se encontraba la vasta extensión de su cuerpo, cuya superficie antaño esculpida se había vuelto suave con el paso de los años y del agua. La mirada de Chessie recorrió aquel acantilado en toda su longitud, luchando por combatir el vértigo mientras trataba de orientarse.
El acantilado no era, como ella había pensado al principio, totalmente recto. Más bien, se inclinaba pesadamente hacia otros dos. Otros dos acantilados, se percató con la claridad del amanecer. Una vasta pirámide.
Mientras la sensación de vértigo remitía, se dio cuenta de que era ella y no la pirámide la que se estaba moviendo. Se deslizaba a través de las profundidades, hacia la base del gran acantilado.
Muy por debajo de ella, se produjo en respuesta un movimiento en el punto en el que la pirámide había atravesado con tanta violencia el lecho del océano. Chessie creyó que podía reconocer una forma familiar allí, realizando los movimientos de algún elaborado ritual. Reconoció al hinchado cadáver con el que antes había luchado: el que la había atrapado, el hombre ahogado. La voz de Sturbridge resonó en sus pensamientos para otorgarle un nombre: Goratrix. La amada serpiente de los Tremere. Nuestro prometeo, nuestro Lucifer.
Brotó luz del puño alzado del mago mientras golpeaba tres veces la inamovible puerta de la pirámide. Chessie sintió la repercusión de cada uno de aquellos golpes en el interior de su pecho. Se apresuró en su descenso y estuvo a punto de chocar contra la cara de la pirámide.
Desde el interior llegó una voz, una respuesta:
Quien se atreve a demandar entrada...
—Soy yo —Goratrix alzó su puño en alto y reveló el corazón empapado de sangre que ocultaba allí. Era tan rojo y lustroso como una manzana barnizada—. Entonces se abrirán vuestros ojos —su voz asaltó los impasibles muros— y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.
Durante mucho tiempo reinó el silencio en las profundidades.
Entonces, como respuesta, el gran portal de la Casa Tremere se abrió de par en par para recibir al hijo pródigo y su precioso presente de dos caras.
Mientras el corazón era llevado más allá del umbral de la pirámide, al cautiverio, Chessie chilló y se perdió en la misericordia del olvido.