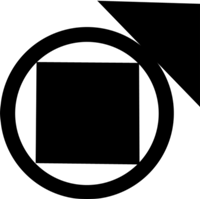
Capítulo 36
Lunes, 6 de septiembre de 1999, 11:40
Sala de Reunión, Capilla de los Cinco Distritos
Ciudad de Nueva York
Deslizándose, Talbott cruzó el umbral y penetró la distancia exacta de tres pasos en la habitación. Se detuvo, pivotó con suavidad hacia el este. Su cuerpo se inclinó de cintura para arriba para realizar una reverencia en dirección a Viena. Cada uno de sus gestos era un movimiento exacto de un ritual antiguo e intrincadamente coreografiado. Pivotó de nuevo sobre las puntas de sus pies y fluyó con asombrosa paciencia y gracia hacia el punto focal de la habitación, situado frente a él.
Sturbridge estaba sentada sobre el suelo, al otro lado de la sala. Sólo ella, de entre todos los allí reunidos, estaba de cara a la puerta abierta. Ciertamente, se había percatado de los primeros movimientos de la aproximación de Talbott. No obstante, no hizo ademán alguno de ir a levantarse ni pareció haber reconocido al recién llegado.
Los demás miembros de la capilla estaban cuidadosamente ordenados alrededor de su regente. Cada uno de ellos se sentaba en el suelo, en la misma posición exacta de relajada alerta: apoyados sobre talón derecho, con la rodilla izquierda levantada y doblada por completo contra el pecho.
La asamblea irradiaba a partir de Sturbridge en amplios semicírculos y la posición de cada miembro estaba dictada estrictamente por el rango y la tradición. El arco más interior, situado a los pies mismos de la regente, estaba formado ahora solamente por Helena y Johanus, los dos adeptos asignados a la capilla.
Sturbridge era consciente con dolor de la novedosa asimetría que había sido introducida en la cuidadosamente ordenada asamblea. Debiera haber habido tres personas situadas frente a ella. Aquella era la primera reunión formal de la capilla desde el entierro de Foley.
En el tres estaba la fuerza, la completitud. El mismo Dios se manifestaba como Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. De manera similar el hombre, creado a Su imagen y semejanza, era triple: mente, cuerpo, alma. Las Gracias, las Parcas y las Furias eran tres.
En comparación, el dos era un número feo. Un número divisivo. Bien y mal. Verdad y mentira. Nosotros y ellos. Sturbridge estudió los rostros de sus dos adeptos en busca de la agitación propia de la envidia, la avaricia, la ambición. Ninguno de ellos se atrevió a mirarla.
No pudo por menos que advertir que los adeptos habían cerrado filas para llenar el espacio vacío dejado por su recientemente fallecida camarada. Esta aparente solidaridad le provocaba una desconfianza instintiva. Con qué rapidez habían cerrado filas. La naturaleza se había apresurado a llenar el vacío dejado por su camarada caída. Sturbridge sospechaba que esa era su naturaleza elemental. A ojos de un extraño, no había la menor señal de que alguna vez hubiese habido uno más entre ellos. Sturbridge se asomó a su interior y reprimió su reciente, y acaso injusto, resentimiento.
Sabía que cada uno de los adeptos era un poder con el que había que contar. Cada uno de ellos había recorrido los siete círculos de la maestría prescritos por la Regla. Habían viajado muy lejos antes de aceptar este prestigioso y peligroso puesto. Cada uno de ellos había perfeccionado sus talentos en el crisol del conflicto constante con el Sabbat que era el especial legado (y la maldición) de aquella capilla. Cada uno de ellos estaba siendo probado, y probado con gran severidad.
Sturbridge sabía que un conflicto entre los dos bien podría destruir a la capilla, golpeada ya por la guerra.
Sin excepciones, los adeptos asignados a C5D eran los mejores de los mejores. Foley, no pudo evitar pensarlo (con cierta amargura), podría haber dirigido su propia capilla y haber hecho un trabajo mucho mejor que el de varios regentes a los que ella podía nombrar. Podría haber utilizado su apoyo en algún lugar cercano: Jersey, Connecticut... pero ¿qué sentido tenían ahora tales conjeturas? En vez de crear una capilla hermana para reforzar la línea Tremere contra el Sabbat, Foley estaba muerto.
Foley había sido asesinado, se enmendó.
Sturbridge miró con dureza los rostros de los otros dos adeptos. Cada uno de ellos podría, con el tiempo, aspirar a su propia regencia. Cada uno de ellos estaba ahora precisamente un paso más cerca de culminar tal aspiración.
Eso era una estupidez. Sturbridge sabía perfectamente que eran inocentes del derramamiento de la sangre de Foley. Era el deber de los adeptos prepararse para el día en que les pidiera que asumieran el manto de la regencia. Al igual que era el de ella asegurarse de que ellos dos sobrevivían lo suficiente para tener esa oportunidad. Le había fallado a Foley. No estaba acostumbrada a la compañía del fracaso.
Su mirada se endureció. Se posó sobre la totalidad de los allí reunidos. Más allá del círculo de adeptos se encontraban aquellos que, a través de siglos de manejos e intrigas, habían alcanzado el codiciado título de maestro. Dentro de los siete círculos de maestría, los miembros se organizaban cuidadosamente de acuerdo a su estatus, antigüedad y precedencia.
Más allá de las cerradas filas de los maestros se sentaban los siete círculos del noviciado.
Más allá de los novicios se encontraba tan solo la puerta que daba al mundo exterior y los golpes de los puños Sabbat contra el portal.
A juzgar por los cuchicheos que se escuchaban en la asamblea, era evidente que Sturbridge no era la única que percibía intensamente la ausencia del secundus. Los murmullos preocupados aumentaron cuando Talbott, en silencio, apareció ante los ojos de las filas posteriores de novicios. Se dirigió directamente hacia la regente, ajeno a las olas de figuras sentadas que cortaba sin sonido alguno. Cuando llegó al círculo interior, el de los adeptos, todas las miradas estaban fijas en él. Se detuvo, pivotó de nuevo hacia Viena, hizo una reverencia. Entonces se inclinó ante Sturbridge y se sentó con elegancia en el suelo. A pesar de lo avanzado de su edad, adoptó sin esfuerzo la misma posición del resto de los presentes. Esperó con la cabeza todavía inclinada.
—Sí, Hermano Portero —Sturbridge se dirigió a él.
—Con vuestro permiso, Su Regencia. Hay un invitado ahí fuera. Dice que le gustaría hablar con vos sin demora.
—¿Quién es este invitado, Hermano Portero? ¿Es de la sangre? Si es así, puedes traerlo a nuestra presencia ahora mismo. Si no, puedes escoltarlo hasta la sala de estar, donde nos esperará.
Talbott pareció vacilar.
—Sí, Su Regencia. Es de la sangre. Sus credenciales son impecables. Pero quizá queráis hablar con él en privado. Ha... ha venido desde muy lejos —terminó con aire incómodo.
—Si nuestro invitado desea descansar y refrescarse, te ocuparás de sus necesidades. Si prefiere venir ante nosotros directamente, puedes traerlo aquí.
—Pero, Su Regencia, viene de... —empezó a decir Talbott, evidentemente agitado. Entonces recuperó la compostura—. Como deseéis, Regencia.
Talbott se puso en pie de un solo movimiento, sin aparente esfuerzo. Se inclinó ante Sturbridge, giró en dirección este y se inclinó hasta que su cabeza estuvo casi paralela al suelo. Todavía apuntando en dirección a Viena, salió de la sala con paso sigiloso y caminando hacia atrás.
Se encontraba apenas fuera de la sala cuando el sonido de un alboroto proveniente del pasillo rompió el incómodo silencio. Podían oírse dos voces diferentes: una alta y desafiante, la otra baja y conciliatoria. Unos cuantos novicios estaban ya ladeando las cabezas para poder tener una visión mejor del umbral. Cuando por fin se abrió la puerta con un crujido, lo único que pudieron ver fue la amplia espalda de Talbott. Estaba todavía enzarzado en una discusión con la figura que había justo tras él, tratando aparentemente de interponer, no sólo sus palabras sino también su voluminoso cuerpo, entre el otro y la sala.
Tas obtener una ventaja momentánea, Talbott aprovechó la oportunidad para deslizarse ágilmente por la ranura de la puerta. Se volvió hacia los allí reunidos mientras seguía bloqueando la puerta con todo el cuerpo.
Tardó un instante en recomponerse. Tras aclararse la garganta de manera audible, anunció con voz rota:
—Mil perdones, Su Regencia. Tenemos invitados. Por favor, permitidme que os presente, recién llegado desde Viena, al Señor...
Su voz se ahogó y se apagó de pronto, y se revolvió como si hubiera recibido un golpe por detrás. Sólo la cabeza del recién llegado podía verse, asomándose por la abertura de la puerta. Se llevó un nudoso dedo a los labios. La marchita mano temblaba ligeramente, como si sufriera a causa de la avanzada edad o la parálisis. Talbott trató de hablar, pero lo único que escapó de su garganta fue un áspero graznido animal y un fino reguero de sangre.
El recién llegado sostuvo la sobresaltada mirada del hermano portero durante un momento brevísimo. Satisfecho, bajó el dedo admonitorio y empujó pesadamente la puerta. Ésta se abrió de par en par, permitiendo que entrara en la habitación arrastrando los pies. Casi como si se le acabara de ocurrir la idea, se volvió hacia Talbott, mientras musitaba para sí:
—No está del todo bien. Puedes marcharte, Hermano Portero.
Talbott retrocedió tambaleándose mientras el recién llegado pasaba con andares cansinos junto a los allí reunidos.
Entonces murmuró con una voz que derramaba edad y vitriolo:
—Disciplina, laxa... seguridad laxa... —continuó con aquella letanía condenatoria mientras recorría el salón entero. No se detuvo hasta que hubo penetrado en el círculo interior de adeptos. Entonces se volvió hacia los presentes. Su cuerpo entero tembló con la intensidad de su emoción y el esfuerzo por hablar.
—¡Niños! He cruzado océanos para venir aquí y todo lo que encuentro en esta casa es un grupo de niños. Desaseados, indisciplinados, maleducados. ¿Dónde está el regente de esta casa?
Un incómodo silencio se posó sobre la sala. El extraño se había colocado de manera que se encontraba entre Sturbridge y sus súbditos. No sólo le había dado intencionadamente la espalda, sino que ella era la única de los presentes a la que había desairado así. Además, se había interpuesto directamente entre los suyos y ella... como si pretendiera eclipsarla y hurtársela a su vista.
Una voz sosegada y clara rompió el silencio:
—Sé bienvenido entre nosotros. Soy Aisling Sturbridge. Has venido desde una gran distancia y sin duda estarás cansado. Toma asiento. Descansa —señaló con un ademán un lugar situado junto a ella. Su voz adquirió un tono reverente como si estuviera recitando palabras de alguna escritura antigua—. La sombra de la Pirámide es larga; hay espacio suficiente para que más se cobijen bajo ella.
Sus palabras eran calmadas, precisas, sin la menor sombra de agitación. Sin embargo, tras esta barrera de aparente compostura, los pensamientos de Sturbridge corrían a toda prisa. Un representante de Viena.
En todo el tiempo que había pasado como regente de la Capilla de los Cinco Distritos, la "oficina central" de Viena jamás había creído conveniente hacerle una visita. Una visita no anunciaba. No, ciertamente no parecía un buen presagio.
Había escuchado las historias, por supuesto. Todo el mundo lo había hecho. Sobre cómo ciertos individuos que perdían el favor de la jerarquía eran repentinamente "llamados a Viena"... y desaparecían por entero de la sociedad Tremere. Caían por la cara de la Pirámide.
Pero esa clase de cosas siempre ocurría en otros lugares. Lugares muy lejanos. Por favor, aquí no.
Era el asesinato. Tenía que ser eso. Los asesinatos.
Primero Atlanta, luego Baltimore y ahora allí. Por supuesto, a los jerifaltes no les serviría de mucho dejarse caer por la capilla de Atlanta para hacer una demostración de poder. Seguramente, a estas alturas las cenizas se hubieran enfriado lo bastante para permitir que pudiera visitarse sin peligro, para contemplar los ennegrecidos restos, para buscar alguna pista sobre lo que había ido mal (tan terriblemente mal). Pero, ¿con qué fin? No quedaba nadie en Atlanta a quien hacer responsable. Nadie para devolver a Viena lo que era de Viena.
¿Y Washington? Sturbridge no estaba siquiera segura de quién era el nuevo regente en la capital ahora que Chin había muerto y Dorfman... no estaba disponible. Algo desagradable se agitaba en el fondo de su mente, pero lo acalló. ¿Estaría la asediada capilla de Washington sufriendo en aquel mismo momento la ni deseada ni anunciada atención de su propio enviado de Viena?
Su invitado se volvió hacia ella con mucha lentitud. Liberados del encantamiento de la atención del extraño, los adeptos se reagruparon rápidamente y se levantaron como un solo hombre. Sturbridge obtuvo poca satisfacción de aquella demostración de unidad.
Se preguntó lo que harían ellos, sus ambiciosos adeptos, si percibían una amenaza directa al bienestar de su regente. ¿Saltarían en su defensa o acaso sus lealtades seguirían líneas más establecidas? Sturbridge se sentaba en calma como si no fuera consciente del silencioso conflicto de intereses que debía de estarse desarrollando en el interior de los pensamientos de cada uno de sus adeptos.
—¿Que tome asiento? No nos —el visitante pronunciaba cada palabra separadamente— sentamos a la misma altura que los novicios. Es poco apropiado y erosiona la disciplina —miró con el ceño fruncido la figura todavía sentada de Sturbridge—. Permaneceremos de pie.
Sturbridge ignoró el reproche y habló a quienes se encontraban a la espalda de su acusador:
—Talbott, por favor, trae una silla a nuestro huésped. Resulta poco caritativo hacerle esperar de pie durante tanto tiempo.
Aunque Talbott se encontraba al otro lado de la sala, la acústica de la misma permitía que la regente no tuviera que alzar jamás la voz. Talbott pareció agradecer la oportunidad de abandonar la habitación y recobrarse.
Sturbridge había estado negándose con toda firmeza a considerar siquiera la alternativa: que el representante de Viena estuviese allí por alguna otra razón, alguna razón muy personal. Eso sí sería algo que temer.
Se había esforzado mucho, por supuesto, en mostrarse circunspecta en las pesquisas que había llevado a cabo sobre el papel de los Tremere en la ofensiva del Sabbat. Naturalmente, estaba intrigada, confundida, frustrada por la casi sistemática negativa de los Tremere a tomar parte alguna en la resistencia.
Pero, ¿y si habían llegado noticias a Viena sobre sus dudas personales en ese asunto? ¿Sobre sus conversaciones encubiertas con los líderes del Concilio de la Camarilla en Baltimore? ¿Sobre su entrevista con Jan Pieterzoon, líder del mismo? ¿Sobre el "trato" concluido durante dicha entrevista?
Considerado con perspectiva, aquel arreglo era, quizá, un error de cálculo. No un error per se. Pero quizá, como solución, no fuera tan sutil como hubiera sido deseable. La oficina central estaba más cómoda cuando sus cuidadosamente elegidos regentes permanecían allí donde habían sido cuidadosamente destinados. Sí, sin duda habrían hecho averiguaciones sobre su viaje a Baltimore.
Se preparó, esbozó una sonrisa para su huésped y formuló la pregunta que más quería conocer y menos quería hacer:
—Nos honra esta atención inmerecida. ¿A qué debemos el honor de esta visita, Señor...? Discúlpeme, Talbott no tuvo la oportunidad de terminar de presentarle.
Estas palabras, que pretendían ganarse la simpatía del recién llegado, provocaron exactamente el efecto contrario.
Tras erguirse en toda su altura, el emisario respondió con voz ahogada:
—Somos Palabra de Etrius. Nos apesadumbran las noticias de las recientes desgracias acaecidas en la Capilla de los Cinco Distritos. Hemos oído los gritos de nuestros hermanos y hemos acudido. Nos preocupa profundamente la posibilidad de que influencias externas pongan en peligro el armonioso funcionamiento de la capilla. En particular, nuestros hermanos tienen el solemne derecho a esperar que dentro de estos muros estén a salvo de todo peligro. Hasta el momento en que se demuestre que vuestra seguridad haya sido restaurada, permaneceremos entre vosotros. Con efecto inmediato, la Regente de la Capilla de los Cinco Distritos nos informará directamente a nos, en vez de a su superior geográfico habitual. Somos Palabra de Etrius.
Sturbridge se quedó atónita. No la habían, como había temido, convocado a Viena. No había sido sentenciada a muerte. No le habían arrebatado el control de su capilla. Entonces, ¿por qué se sentía como si un gran abismo acabara de abrirse bajo sus pies?
En silencio, se zambulló de cabeza en el pozo.