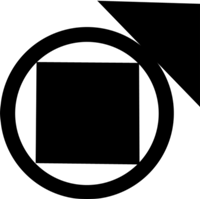
Capítulo 34
Domingo, 29 de agosto de 1999, 12:07 AM
Refectorio, Capilla de los Cinco Distritos
Ciudad de Nueva York
Eva llegaba con retraso, corriendo y evidentemente agitada. En dos ocasiones se había detenido súbitamente y había aguzado el oído tratando de percibir el revelador sonido de unos pasos sigilosos siguiéndole la pista.
Ya era demasiado tarde para dar la vuelta. ¿A quién acudiría? ¿A la seguridad de la capilla? Por alguna razón, no ansiaba una nueva confrontación con Helena y sus chacales. Especialmente una en la que tendría que explicar cómo y por qué se había liberado de sus cadenas. Su recuerdo del reciente encuentro seguía demasiado fresco en su mente.
No, era mejor terminar con aquello de una vez y regresar antes de que su ausencia fuera advertida. Se encontraría con Jacqueline. Le explicaría sus sospechas y conseguiría su ayuda. Ahora que Sturbridge estaba lejos, Eva empezaba a darse cuenta de lo vulnerable que era su posición en la capilla.
Su agitación no se vio aliviada en modo alguno por el hecho de que el camino al refectorio —y a su clandestino encuentro con Jacqueline— la conduciría directamente junto a los aposentos del secundus. Ahora se encontraban justo delante de sí, tras el siguiente recodo. Casi podía sentir su presencia como un peso apoyándose contra ella, conteniéndola. Eva se dio cuenta de que, inconscientemente, su paso se había frenado hasta convertirse en un renuente avance.
Resuelta, se obligó a doblar el corredor. Sintió la primera y gentil caricia del miedo en la nuca.
Trató de ignorarla. Mantuvo los ojos fijos de manera rígida en lo que tenía delante y contó cada rápido paso que iba dando. Uno, dos, tres... se encontraba a la altura de la puerta cuando se percató de la fuente de su aprensión: el ojo de la cerradura.
Y si te asomas durante mucho tiempo al interior del abismo, el abismo se asoma a tu interior.
Cerró los ojos con fuerza; no conocía otra manera de no espiar por el ojo de la cerradura. Se obligó a avanzar. Rogó a sus pies que dieran sólo un paso más. Levantarse, descender, nada más.
No sirvió de nada. Podía sentir el calor del ojo omnisciente del muerto mientras se entornaba para observarla por el ojo de la cerradura. Mientras se cernía sobre ella. Todo cuanto tocaba ardía con la brillantez de la luz del sol, de la verdad.
Eva sabía que su existencia dependía de sombras, de reflejos turbios, de malas interpretaciones y verdades a medias. No podía soportar la desgarradora intensidad de esa mirada que no pestañeaba.
Puede que gritase. Recordó haberse puesto en pie —ignorando el reciente dolor de sus magullados codos y rodillas— y continuó tambaleándose y de forma ciega por el pasillo.
Llegó al refectorio temblando y sin aliento. Estaba segura de que el ruido de su salvaje fuga había atraído una atención que no deseaba. Jacqueline la maldeciría (o algo peor) por permitir que la siguieran.
Puso en orden sus disculpas y excusas y abrió la puerta del refectorio.
Incluso antes de que pusiera los ojos sobre Jacqueline, todas sus cuidadosamente ordenadas racionalizaciones la abandonaron. Cerró la boca y retrocedió apartándose del cuerpo decapitado que yacía frente a la doble pila de acero inoxidable.
Un turbio jirón de sangre flotaba sobre el agua jabonosa. Eva se llevó una manga al rostro en un vano intento por bloquear el penetrante olor de la vida derramada. El aroma de la sangre enlodaba sus pensamientos y los arrastraba hasta el otro lado del deshilachado borde de la razón.
Enfrentada con la súbita y abrumadora presencia de otro cadáver, hizo la única cosa que podía hacer. Echó la cabeza atrás y aulló. Convocó a los chacales.