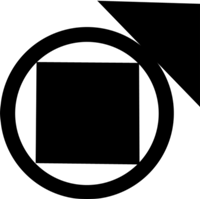
Capítulo 3
Jueves, 15 de julio de 1999, 1:10 AM
Capilla de los Cinco Distritos
Ciudad de Nueva York
La sensación de la plumilla de latón de la pluma al arañar el papel calmaba la tensión de Johnston Foley. Resultaba muy grato sentir cómo se agarraba el metal a la rugosa superficie. Ninguno de esos resbaladizos papeles modernos podía ni remotamente aspirar a parecérsele. Artesanía, tradición: en ellas radicaba la esencia del arte. Para Foley, la humilde magia de la pluma y la tinta representaba un rito espiritual. Cada hoja de aquel pergamino prensado a mano, cada pluma tallada a mano era una herramienta ceremonial especialmente consagrada.
Su mano se movía con destreza y confianza, corriendo entre las cinco grandes letras miniadas que ya decoraban el margen izquierdo del pergamino. El fruto del trabajo de la pasada semana. Leídas de arriba abajo, rezaban HPVSY, un nombre que no escondía ningún significado especial para Foley.
No dejó de escribir hasta haber llegado al fondo de la página. Con un ademán ostentoso, espolvoreó generosamente la tinta húmeda.
Entonces esperó.
Dejó que el momento se prolongara, lo saboreó. Una semana entera consumida en la costosa preparación de aquellas letras miniadas podía haber sido culminada o echada a perder con aquel simple minuto de garabateo enloquecido. Era algo sublime. Era, en muchos aspectos, el legado y el derecho de nacimiento de los Tremere. Las décadas (siglos algunas veces) que sus hermanos pasaban urdiendo pacientes planes, maniobrando para conseguir una posición, conducían a la apuesta de una sola noche, al juego del poder y del prestigio. Todo o nada.
Foley levantó la página y le dio unos suaves golpecitos contra el escritorio. Una cascada de fino polvo azulado cayó sobre el secante. Con creciente impaciencia, devoró las palabras que acababan de aparecer.
Hay una sombra silenciosa
Entre la pluma y la página
Las más antiguas guardas dispuestas
Acaso para proteger el arte
De la mano inconsciente
Pero aun ahora, tras años
De aprender las fintas, las paradas
Las formas deacometida, no veo
Un oponente, sino cientos de ellos
Vivos y muertos: lectores
Amantes, rivales
Viejas obras y maestros
Y titubeo
Si de veras es la pluma
Más poderosa que la espada, ¿quién
Es herido? Quizá
No vuelva a escribir
Ya la sangre
De gente que nunca conoceré
Ha brotado de las sombras
Manchando esta página
De palabras y dudas
Foley escudriñó cada rabillo, cada curva, cada uno de los veintiún puntos que coronaban sus correspondientes íes. Perfecto.
Abrió uno de los cajones superiores del escritorio y sacó dos pañuelos de papel y un sobre manila. Se dirigió rápidamente hasta un archivador muy atestado que descansaba contra una pared y guardó el conjunto —el pergamino dentro del papel y éste dentro del sobre— en la H, por "HPVSY".
Para cualquier otra persona, este sistema de clasificación hubiera resultado frustrante, si no sencillamente enloquecedor. Foley, no obstante, no necesitaba un "sistema". Su memoria era infalible. Igualmente podría haber archivado el sobre en la "P" o la "Q", a su capricho. No hubiera supuesto diferencia alguna.
Pero el alfabeto suponía una disciplina. Foley apreciaba el orden en todas sus formas. A lo largo de los años, se había ido convirtiendo en una criatura de listas. Al principio, las listas le habían proporcionado un medio para instaurar el orden en un mundo en el que la entropía estaba más que ansiosa por irrumpir al menor lapso de vigilancia. Un mundo demente, un mundo dado la vuelta. Un lugar en el que las pesadillas eran reales, los muertos caminaban bajo la luna y los héroes trazaban pentagramas con sangre robada.
Incluso décadas más tarde, después de que sus facultades hubiesen progresado más allá del punto en el que las listas eran todavía necesarias, había continuado, y de hecho los había redoblado, con sus esfuerzos por tabular, por enumerar, por imponer ese orden perfecto que es el reflejo de una mente y un espíritu verdaderamente disciplinados. Y su inquebrantable perseverancia no había pasado inadvertida para sus superiores.
Tras volver a tomar asiento frente al escritorio, Foley cogió otra hoja de pergamino del montón que había a su derecha y la colocó sobre el secante, frente a sí. Reflexionó un momento antes de seleccionar uno de sus instrumentos de escritura favoritos del expositor en el que descansaban, a su izquierda. Una púa sin ninguna pluma decorativa. Su anterior propietario había sido un puercoespín.
Su mano se volvió rápidamente hacia la página. Palabras, números y fórmulas empezaron a manifestarse, trazadas, se diría, por puntillismo.
Foley se enorgullecía grandemente de su atención por los detalles. Su mesa de escritura estaba completamente vacía, excepción hecha del secante, el tintero y el papel. Su compacto estudio estaba lleno hasta el límite de su capacidad por estanterías, jarros de pigmentos, maderas raras, delicados especímenes del arte de la taxidermia y otras curiosidades. Sin embargo, resultaba a la vista distintivamente diáfano.
Cada libro, cada frasco, cada uno de aquellos ojos de cristal ciegos tenía su lugar, que sólo abandonaban cuando Foley así lo requería y al que eran invariablemente devueltos.
Un fuerte golpe en la puerta quebró el ordenado silencio de la habitación.
—Pase —dijo, dejando que su desagrado se hiciera evidente en su voz. La llamada se demoraba diez minutos.
Jacqueline, Aprendiz Tertius, entró con aire vacilante en la habitación. Era una mujer madura, una antigua profesora cuyos rasgos revelaban constantemente el tormento de alguien acostumbrado en vida a hablar de forma autoritaria con estudiantes.
En su nueva familia "adoptiva" había descubierto que debía acostumbrarse a recibir instrucciones y directivas de la práctica totalidad de los miembros de la comunidad. Era evidente que el brusco cambio no la había sentado bien.
No obstante, su contento (o más bien la falta de éste) no preocupaba a Foley.
—Llegas tarde —dijo él con brusquedad.
—Estaba ayudando a Aarón con... —empezó a decir ella.
—¿Acaso te he pedido una explicación?
—No.
Foley entornó la mirada.
—¿Y es así como te diriges a tus superiores?
Jacqueline se puso rígida.
—No, Secundus.
Foley se detuvo, dejó la pluma sobre el tintero y cruzó las manos deliberadamente.
—Quiero decir... no, Regente Secundus —se apresuró a corregirse ella.
Foley suspiró con fingida exasperación. La novicia parecía lo bastante contrita, aunque una Iniciada del Tercer Círculo debiera haber estado más allá de tales lapsos en el decoro.
Era una situación difícil, cuando las capacidades de un aprendiz excedían claramente su comprensión de la situación en la que se encontraba. Jacqueline había demostrado su potencial, pero los Tremere no podían tolerar la menor grieta en la armadura de disciplina que había permitido al clan sobrevivir durante tantísimo tiempo a despecho de una oposición resuelta.
Foley tomó nota mental de que debería reprender públicamente a la novicia a la menor oportunidad. El ritual de aquella noche resultaría una ocasión apropiada. Si el problema persistía, se vería obligado a informar a la Regente Quintus Sturbridge de que Jacqueline no estaba haciendo progresos. Y de que se había visto obligado a acabar con ella.
—No pienso tolerar familiaridades en un subordinado —dijo al fin, y entonces hizo de nuevo una pausa significativa.
—Sí, Regente Secundus.
Una vez que Foley estuvo satisfecho, empujó hacia ella la lista que había sobre el escritorio.
—Éstos son los materiales que necesitaré para un determinado ritual la semana que viene —dijo—. Encárgate de que sean llevados a mi sanctum la madrugada del día veintidós.
Jacqueline estudió la lista. Después de un momento, Foley alargó la mano. Al comprender lo que pretendía, ella le devolvió el papel de mala gana.
—Eso es todo. —Foley la observó mientras retrocedía y abandonaba la cámara. El breve destello de alarma que había visto en sus ojos mientras le devolvía la lista lo había gratificado. Le había concedido tiempo más que suficiente para memorizar el pedido. Si no había conseguido hacerlo era culpa de ella y podría ser castigada.
Por supuesto, Foley no estaba dispuesto a permitir que su incompetencia potencial interfiriera con el ritual. Desde el amanecer del veintidós tenía tiempo más que de sobra para inspeccionar el trabajo y realizar cualquier ajuste que fuera necesario.
Foley no ignoraba que, en último caso, la responsabilidad por los errores de sus subordinados recaería sobre él.
Se puso en pie con la lista en la mano y se dirigió hacia su sanctum. La habitación contigua estaba, si cabe, más llena incluso de rarezas que el estudio exterior. El efecto se exageraba por el hecho de que el sanctum era sólo un poco más grande que un cuarto de la limpieza. Ése era un punto sujeto a discusión. Era consciente de que el alojamiento no suponía ninguna afrenta personal. Pero la solución seguía fastidiándole.
Ahora que se estaba librando una guerra abierta entre las fuerzas de la Camarilla y del Sabbat —y que los frentes de batalla avanzaban y retrocedían sobre sus mismas cabezas— había poco tiempo y poco espacio para preocuparse por las comodidades materiales. La energía y los recursos de cada Tremere debían aprestarse para la defensa. Había sido así durante muchos años y la situación no daba señales de ir a mejorar en un futuro próximo.
Foley suponía que debía dejar pasar la cuestión. Después de todo, haber sido enviado a una capilla tan prestigiosa no era cosa baladí. La Capilla de los Cinco Distritos —o "C5D", como se la conocía en los memorandos que se intercambiaban las capillas entre sí— gozaba de renombre por las oportunidades únicas que ofrecía. Su nombre solía encabezar las listas de candidatos para promocionarse en el seno del clan. No obstante, tras un examen más cuidadoso, Foley se vio forzado a admitir que la mayoría de tales promociones tenían por escenario el campo de batalla.
Cinco Distritos era uno de los pocos lugares en los que los halcones que vivían en el palomar podían jugar abiertamente sus bazas. Foley había tenido que soportar las pretensiones de un número incontable de supuestos hechiceros de guerra, piromantes, guerreros astrales y otras abominaciones que no eran más que carne de cañón para arrojar frente a las victoriosas fuerzas del Sabbat. Sin embargo, después de las recientes conquistas del Sabbat en el Sureste, cada vez eran más los halcones del clan que estaban siendo enviados hacia Washington D.C. Algunos de los recién llegados a C5D habían sido tentados por el rumor persistente de que esta capilla se mostraba, a causa de su posición ligeramente precaria, más indulgente en lo que se refería a la Tercera Tradición: la concesión de permiso para Abrazar a otros y abrirles las puertas del clan.
Ridículo, pensó Foley. Se preguntaba cómo era posible que se diera pábulo a un cuento tan poco verosímil. Suponía que la fórmula estaba compuesta por una parte de buenos deseos y dos partes de no haber conocido nunca a Aisling Sturbridge. La verdad, generalmente ignorada —y no estaba en la naturaleza de Foley distribuir un bien tan volátil como la verdad sin mediar una compensación adecuada—, era que durante todo su mandato en los Cinco Distritos nadie había recibido permiso para engendrar progenie. Ni una sola vez.
A pesar de esta curiosa —perversa, podrían decir algunos— tradición, la capilla seguía disfrutando de un continuo fluir de novicios nuevos transferidos desde sus casas hermanas en todos los EE.UU.
Foley suponía que debía sentir gratitud. Era este mismo desorden lo que hacía necesaria su presencia allí.
Cinco Distritos era una especie de curiosidad, la reliquia de una era anterior. A Foley siempre le recordaba a una casa monástica medieval, en el cénit del poder temporal de la orden, cuando el abad de un monasterio influyente ostentaba poder feudal sobre las tierras circundantes. Probablemente era la más poderosa capilla de los EE.UU. que no era al mismo tiempo el refugio personal de algún dignatario del clan: un gran señor o un pontifex. En ningún otro lugar del país podría un mero regente contar con tanta libertad.
Un mero regente. Foley soltó un bufido. Él era un mero regente. No importaba que de haber sido asignado a cualquier otra capilla, ahora mismo la estaría gobernando. Cinco Distritos era una de las pocas capillas que contaba con dos regentes: él mismo como secundus y su superior, Aisling Sturbridge. No era algo normal en la política del clan, pero, como Sturbridge solía señalar a sus superiores —y con un éxito que no por no ser reconocido resultaba menos exasperante—, C5D no era una capilla normal. Aquí las cosas funcionaban de manera diferente.
Después de todo, ser un regente subalterno no era algo tan indigno. La propia Sturbridge había sido regente subalterno en su momento. Decían que su superior había sido sorprendida por el Sabbat más allá de la protección de las defensas de la capilla. Una lástima.
No hubiera sido ninguna locura decir que una desgracia como aquella podía ocurrirle a la propia Sturbridge... alguna noche, cuando estuviera sola y lejos de los muros de la capilla. Alguna noche como ésa. Foley no era ajeno a la posibilidad de que una bien ganada promoción recayera de forma muy conveniente sobre sus propios hombros. Así que trató, si bien no con pleno éxito, de devolver a su resentimiento al nicho que le correspondía. Posiblemente los aposentos de Sturbridge no fueran más espaciosos que los suyos. Por supuesto, no podía hablar con autoridad sobre esta materia. Nunca había sido invitado a la cámara privada de su superior.
Lo limitado de la propiedad real no hubiera sido asunto tan importante de no ser por la creciente presión poblacional. Ahora que las fuerzas del Sabbat estaban arañando las puertas, se requería que todos los aprendices, oficiales, maestros y adeptos asignados a la capilla vivieran dentro de sus límites.
Desgraciadamente, esto suponía que Foley tenía que trabajar y coexistir en incómoda proximidad con meros novicios como Jacqueline, Aarón y los demás.
La opinión generalizada parecía ser que la capilla, arropada en medio de la fracción de la ciudad que pertenecía a la Camarilla, compensaba con su valor estratégico lo que le faltaba en espacio.
—Hay mucho espacio entre Barnard College y el Río Harlem —le había contestado Sturbridge la única ocasión en que se había aventurado a mencionarle la estrechez de sus aposentos. Aquella forma peculiar y sumaria de restarle importancia a su preocupación lo había disuadido de preguntarle por qué la capilla no se expandía en otras direcciones.
De entre las estanterías cubiertas hasta arriba de curiosidades, Foley había extraído un modesto cofre de madera —no mayor que un joyero— que contenía el objeto de su actual obsesión.
Los preparativos que había encomendado a Jacqueline no eran más que una parte menor del esfuerzo que iba a realizar para desentrañar los secretos de este pequeño enigma. A Foley no le gustaban los misterios.
El cofre no tenía otro ornamento que una diminuta flor de lis de madreperla taraceada sobre la tapa. Foley cubrió la caja con sus manos. En la sombra creada por ellas, la imagen despedía una tenue radiación lechosa.
Excelente, pensó. Sigue activa.
Con mano firme, abrió la tapa. En el interior tapizado de fieltro descansaba una piedra semi-preciosa no mayor que una canica. Era un cuarzo finamente tallado, de forma aproximadamente esférica. Su color era un rojo turbio y uniforme a excepción de un círculo negro a cada lado. El lado superior era suave y no tenía el menor defecto. El inferior era levemente rugoso. Las áreas en relieve que recorrían la superficie de la piedra no conformaban patrón alguno que Foley pudiera discernir.
Nunca hubiera esperado que la piedra pudiera resultar tan interesante.
Sturbridge se la había entregado varios años antes, junto con el encargo de que experimentara con ella. La naturaleza exacta de este experimento nunca había sido especificada. La piedra despedía una tenue resonancia, pero, claro, lo mismo ocurría con un incontable número de baratijas, chucherías y auténticas falsificaciones que habían terminado en las manos del clan Tremere.
Foley había realizado algunos experimentos preliminares, pero con poco éxito. No había tardado demasiado en perder interés por la gema. Desde entonces había pensado en ella en muy raras ocasiones y la mayoría de ellas en términos no muy favorables: una piedra semi-preciosa que ocupaba un precioso espacio en sus estantes.
Todo ello había cambiado tres semanas atrás.
Foley había entrado en su sanctum y había descubierto que el precario sello que colocara en la caja estaba roto y que habían abierto la tapa.
¡La misma idea de que alguien hubiese estado manipulando sus cosas...! Era algo sucio. Era una violación. ¡Vaya, era un ultraje!
Ya había azotado a tres novicios por su contumacia cuando el hecho se repitió a la noche siguiente. Nadie en la capilla hubiera sido tan necio como para burlarse de él después de tan señalada y pública expresión de descontento. De modo que se había visto obligado a asumir una rutina de vigilante espera. Había comprobado el estado de la piedra varias veces por noche, renovando los sellos de la caja al cabo de cada una de estas inspecciones. Durante semanas, nada cambió, excepto la degradación natural de las energías residuales. Entonces, la pasada noche, la gema había vuelto a cobrar vida súbitamente y hoy, como indicaba el brillo de la madreperla, todavía rebosaba de poder.
A simple vista, por supuesto, la gema no daba señal alguna de ello. Pero Foley había terminado por confiar de forma implícita en su pequeña caja. Sabía de buena tinta que la caja había sido sacada de Versalles justo antes de que los acontecimientos dieran un irreversible giro hacia lo sangriento y lo miserable.
Dejó la lista que había enseñado a Jacqueline sobre un plato hondo de cobre que descansaba sobre su mesa de laboratorio. Encendió una cerilla y la sostuvo contra el pergamino hasta que sus bordes se arrugaron y ennegrecieron. Ya no necesitaba la lista; la había recuperado sólo como una cuestión de principios.
Antes de que la hoja se hubiera consumido por completo, recogió una vela puntiaguda de color púrpura de una estantería cercana y la colocó sobre el fuego. Esta vela era otra de las creaciones de Foley. Para un observador lego, la única señal visible de que la candela había sido fabricada cuidadosamente a mano era que la mecha la recorría en toda su longitud hasta asomar por el extremo romo.
La llama se encendió y la cera liberó al empezar a arder un tenue aroma a miel. Un momento más tarde, de forma inexplicable, el extremo inferior de la vela soltó una llamarada y cobró vida. Foley le dio la vuelta con lentitud y permitió que la llama inferior ablandase el extremo romo antes de clavarla • abruptamente sobre una afilada escarpia de hierro que sobresalía de la esquina noroeste de la mesa de laboratorio. Un montículo de cera endurecida —el legado de varias noches de estudiosa vigilia— yacía desparramado alrededor de la escarpia.
Foley le dio la espalda al cofre mientras empezaba a pronunciar las primeras sílabas del encantamiento que necesitaba. Introdujo la mano en un nicho y extrajo una delgada lanceta de plata. Lentamente, pasó los dedos de su mano izquierda sobre la llama de la vela. No lo quemó, pero dudaba que su trabajo mostrase idéntica consideración hacia cualquier otro lo bastante necio como para intentar imitar la hazaña.
Con un movimiento hábil, se atravesó la yema de su dedo medio con la aguja de plata y contempló cómo una sencilla gota de sangre brotaba, tomaba forma, se hinchaba y por fin caía sobre la chisporroteante llama que había debajo. El fuego bebió con avidez y liberó una bocanada de humo negro y oleoso que era más denso que el aire. El vapor descendió arrollándose y dando lánguidas vueltas alrededor de la vela. Indecisos zarcillos reptaron sobre la mesa de laboratorio y cayeron en cascada por su borde.
Foley colocó el pequeño cofre en el centro exacto de la mesa y, con los dos índices, abrió la tapa.
La vela chisporroteó y siseó. La llama pareció arquear la espalda en respuesta a la presencia de la piedra rojiza y sin vida.
Foley tomó un par de largas y delicadas tenazas de plata y levantó con todo cuidado la piedra de su lugar de descanso. Con gran paciencia, la aproximó a la llama.
Veinte centímetros de distancia. Ningún cambio. Diecinueve. Dieciocho. Diecisiete. Dieciséis.
La llama trepidó como si hubiera sido azotada por una ráfaga de viento. Pero se negó a apagarse.
La vela estaba menguando a ojos vista y la cera se derramaba por sus costados a causa del calor de su esfuerzo. Quince. Catorce, trece...
Allí.
Foley había estado esperando que la llama de la vela se rindiera repentinamente con el indicador pop de una pequeña implosión. Había llevado a cabo el mismo experimento durante muchas noches con casi idéntico resultado. La única variación en el tema era la distancia exacta a la que la piedra aplastaba la frágil llama. Esa distancia y, por asociación, la funesta influencia de la piedra, se estaba incrementando noche tras noche.
Los que Foley no esperaba era que la llama, repentina e inesperadamente, rotase noventa grados. El tenaz zarcillo de fuego se estiró a lo largo de toda la mecha, como si hubiese recibido un golpe feroz. Tendida de costado, la titubeante lágrima de llama no parecía otra cosa que un diminuto ojo ardiente. Foley parpadeó dos veces a fin de disipar tal ilusión, pero fue en vano. Por el contrario, tuvo la impresión de que el vacilante orbe le devolvía el parpadeo.
Ahora el interior de la piedra estaba lleno de oscuridad. Una astuta pupila entornándose. Foley se encontró inclinándose de forma involuntaria hacia la vela. Cada vez más cerca. Más cerca.
La llama ya no se encogía frente ala piedra que llevaba en la mano. Por el contrario, parecía expandirse como si estuviese anticipando su contacto, su reunión tanto tiempo frustrada. El ojo amarillo crepitó y vertió viscosas lágrimas de cera. Foley se sentía como si estuviera siendo tragado, consumido por aquel funesto escrutinio. No podía apartar la mirada. Su mano derecha, olvidada, pendía de un lado a otro con torpeza, como si su cuerpo hubiese perdido el control de esa extremidad. Se movía a tientas, en busca de pluma y pergamino.
Tras encontrar, se diría que casi por azar, la pluma que andaba buscando, la mano de Foley descendió, desesperada y casi paralizada sobre la herramienta de escritura. Empezó a escribir sin control. Las enloquecidas líneas se tambalearon al llegar al borde de la página. La delicada plumilla de latón se hincó de manera agonizante en la madera de la mesa de laboratorio.