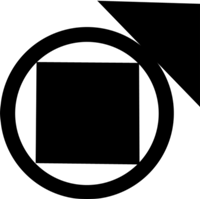
Capítulo 6
Domingo, 18 de julio de 1999, 10:45 PM
Capilla de los Cinco Distritos
Ciudad de Nueva York
Los preparativos de Foley eran minuciosos. Con mucho cuidado, ordenó la ecléctica colección de instrumentos que descansaba frente a él, sobre la mesa de trabajo. Pero su mente no lograba concentrarse en lo que sus manos estaban haciendo.
Sus pensamientos todavía estaban repasando la humillación sufrida la pasada noche en el Grande Foyer. Las palabras de Sturbridge resonaban en su mente. ¿Silencio? ¿Servicio? ¿Sacrificio?
"Represalia" hubiera sido una descripción más apropiada. No había nada más frustrante e irritante que el que tu superior inmediato no te respaldase... y de una manera tan pública. Los ojos le ardieron al recordarlo.
No importaba. Reestablecería la disciplina rápida y certeramente. ¡El mero pensamiento de que esa novicia —una simple novicia— se hubiera atrevido a imponerle a él una sentencia...!
Se encargaría de que aprendiera cuál era su lugar. De una forma o de otra.
Tres nuevos novicios, pensó consternado. Conducir a un solo neófito a lo largo de los siete círculos del noviciado le costaría como mínimo un centenar de años. Y si el estudiante no contaba ya con una sólida base en magia practica, el tiempo se aproximaría más bien a los dos siglos. Y no quisiera Dios que lo encadenaran a un pupilo que contase con un historial en el mundo de las ciencias ocultas: tardaría tres siglos sólo en deshacer el daño.
Siglos perdidos, desperdiciados. Si podía encontrar algún consuelo en su actual situación era que no podía recordar cuál había sido el último iniciado en la capilla de los Cinco Distritos que hubiera sobrevivido lo suficiente como para pasar por los siete rangos del noviciado y ganarse el codiciado título de oficial.
El principal beneficio que acarreaba tan elevada condición, tal como Foley lo veía, era que el oficial recién nombrado era asignado de inmediato a otra capilla. La justificación oficial para esta política era que eso permitía a cada estudiante la oportunidad de gozar de muchos tutores diferentes en el difícil camino que conducía hasta la maestría. La razón no oficial, sospechaba Foley, era que eso impedía que los regentes desarrollasen grupos demasiado fuertes de partidarios leales.
Entonces lo asaltó un pensamiento, un pensamiento astuto y placentero. Era un aspecto de su actual condición que hasta entonces no había considerado. Se maldijo y se llamó necio por no haber reparado antes en ello.
Con tres novicios confiados por completo a su cuidado, se le había concedido una oportunidad preciosa, la materia prima necesaria para forjar una facción, un bloque de poder. Sí, ya contaba con aliados y agentes por toda la capilla, pero la relación mentor/novicio creaba un lazo mucho más formidable. Era la cosa más próxima al lazo místico que unía a un sire con su progenie que se permitía entre los estrechos confines de la capilla.
Los planes empezaban ya a decantarse, a destilarse, a sublimarse. Daría comienzo de inmediato. Lo primero que haría a primera hora de la siguiente noche sería pedirle a Sturbridge el primero de sus nuevos pupilos. Ella no se lo negaría.
De inmediato, sus pensamientos regresaron a Jacqueline. Sí, pensó, sería una excelente elección. No importaba que la presuntuosa cachorra ya hubiese pasado unas pocas décadas de instrucción bajo la tutela de otro maestro. El rango, después de todo, tenía que tener sus privilegios.
Se aseguraría de que su nueva pupila fuese convenientemente recompensada por la difícil elección que había hecho.
Foley canturreó en voz queda para sí mientras regresaba a sus preparativos.
Esa noche ardían cinco velas sobre la mesa de laboratorio. Otra de sus creaciones de doble mecha estaba clavada en la escarpia de hierro que sobresalía de la esquina noroeste de la mesa. Cada uno de los cuatro puntos cardinales ostentaba una achaparrada vela votiva: dorada al este, roja al sur, azul al oeste y verde en el norte. En el mismo centro, la caja con la flor de lis yacía abierta, revelando la enigmática canica de color rojo turbio.
Un lápiz negro aguardaba en la mano derecha de Foley. La izquierda, envuelta cuidadosamente en un prístino vendaje de lino blanco, logró coger las delicadas tenazas de plata. Esta vez no estaba dispuesto a dejarse sorprender. Había revisado con exhaustivo detalle el recuerdo del malogrado ritual de la pasada noche. Al menos una docena de veces.
No había estado preparado. El experimento había escapado de su control. Todavía no estaba del todo seguro de qué era lo que había interrumpido la reacción mística en cadena que comunicaba la llama de la vela y la piedra, desterrando con ello al funesto ojo amarillo al que en su temeridad había invocado.
Era posible que, sencillamente, el llameante orbe se hubiera quedado sin combustible. Cuando hubo recuperado el dominio de sus sentidos, había visto que la vela se había consumido hasta la misma superficie de la mesa. La escarpia de acero sobresalía con aire desafiante del grumo de cera púrpura veteado de amarillo.
También era posible que él mismo hubiera interrumpido el lazo al soltar la piedra. Tras una búsqueda frenética había encontrado su perdido premio bajo la mesa, en donde había terminado tras caer por el borde y rodar hasta detenerse contra una de las patas talladas en forma de patas de león.
Esa noche, Foley no iba a correr riesgos. Había protegido los puntos cardinales con los cuatro elementos. Con el lápiz de sebo en la mano, dio comienzo a la invocación de los cuatro arcángeles protectores. Como si estuviera impulsada por una voluntad propia, su mano garabateó, uno tras otro, cada uno de los cuatro nombres en finas y arácnidas letras árabes. Al este, la leyenda bajo la llama dorada reveló Rapha-el, el sanador. El sur ostentaba el nombre Micha-el, el guardián. El oeste proclamaba, Gabri-el, el heraldo. Y el norte rezaba simplemente, Uri-el, el recolector.
Específicamente, el epitafio de esta última vela no hacía mención alguna al "ángel de la muerte". Foley era lo bastante supersticioso para saber que poner por escrito la palabra "muerte" era una forma de atraer la mala suerte, y mucho más utilizarla en una inscripción ritual.
Una vez completadas sus protecciones, Foley extrajo cautelosamente la gema, cuidándose mucho de que no entrara en contacto con su piel. Empezó a aproximarla con suma lentitud a la llama de la vela:
Veinte centímetros. Diecinueve. Dieciocho. Calma ahora. Diecisiete. Ningún cambio. Dieciséis...
La llama de la vela chisporroteó un instante y entonces estalló hacia arriba. Foley retrocedió medio paso. Como si estuviese sintiendo su debilidad, la llama se precipitó hacia delante, restallando como un látigo. Alzó la mano izquierda para escudarse los ojos y, a mitad del golpe, la gota de llama cambió de dirección y siguió a la gema.
Advirtiendo el verdadero peligro un momento antes de que las dos entrasen en contacto, Foley apartó apresuradamente la gema y la colocó dentro de la protección del diagrama grabado con luz de velas y lápiz de sebo sobre la mesa de laboratorio.
La viscosa llama se detuvo frente a la invisible barrera y el aire crepitó ante su repentina detención. La ígnea emanación se balanceó momentáneamente, como una serpiente, antes de regresar al lugar que le correspondía en lo alto de la vela púrpura.
Se arrolló sobre sí misma, retorciéndose, sacudiéndose... antes de transformarse en un ardiente ojo amarillo.
Se miraron el uno al otro a través del diagrama de protección que los separaba. El ojo parecía enfurecido por la frustración. La vela estaba casi consumida por completo a causa de la intensidad del goterón de fuego. Foley sabía que no tenía demasiado tiempo.
Su mano derecha encontró el lápiz de sebo y, de forma convulsa —como la mano de una torpe marioneta—, empezó a garabatear marcadas letras árabes.
Repentinamente, las cinco velas se apagaron.
Foley se puso tenso, esperó el inminente ataque.
Nada. Silencio. Oscuridad.
Se obligó a inhalar profundamente, a exhalar. Un ritual de purificación. Habían pasado muchos años desde la ultima vez que el hábito de la respiración le reportara beneficios prácticos. El mero acto se había transformado en una de sus herramientas ceremoniales.
Invocó una luz utilizando la magia más humilde que conocía. El Zippo gorjeó, soltó una chispa, se encendió.
En cuestión de segundos caminaría hasta el interruptor de la luz, recogería sus herramientas, borraría de forma metódica toda señal del experimento de aquella noche. Pero aún no.
Con creciente impaciencia sostuvo el encendedor sobre la cruel escarpia de la esquina noroeste de la mesa.
Allí, en su base, oscurecida parcialmente por un charco de cera que se coagulaba a toda prisa, había una sencilla palabra: Hazima-el.
El embustero.