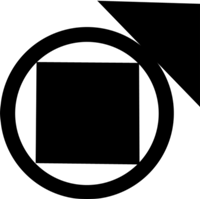
Capítulo 26
Jueves, 29 de julio de 1999, 12:30 AM
Hotel Plaza
Ciudad de Nueva York
Nickolai sostuvo el cuenco de cobre frente a sí, a la distancia de un brazo. El dedo cortado flotaba perezosamente sobre el líquido, que ya había empezado a coagularse. Guiñó un ojo y miró en la dirección que señalaba el dedo. Norte nordeste. Hacia el interior de las montañas.
Como un halcón que hubiese divisado su presa, Nickolai se zambulló de cabeza en su búsqueda. La lujosa habitación del hotel retrocedió, olvidada, tras él. El chorreante dolor de su mano —la rítmica columna vertebral del ritual— era lo único que lo anclaba a su forma física.
Hasta el momento sus esfuerzos le habían procurado muy poco. Una serie de intentos frustrados por reestablecer contacto con sus hermanos lo había conducido hasta allí, hasta la ciudad de Nueva York. Era como partir de cero. La casa Goratrix era una orden aislacionista; Nickolai tenía muy pocos lazos fuera de su hermandad. Sabía que tratar de contactar con cualquier que lo conociera demasiado bien se convertiría rápidamente en una sentencia de muerte para todos los implicados.
Al final, había llamado a un antiguo socio de negocios, alguien que podía ser persuadido para ayudarlo. Pero parecía que también Benito Giovanni había desaparecido. Nickolai debiera haber sido capaz de encontrarlo, pero el rastro se había vuelto repentina y ominosamente frío. Temió lo peor. La posibilidad de que el enemigo hubiera acabado con Benito convertía el dar con el Vástago que los relacionaba en algo completamente imperativo.
Ya debía de encontrarse cerca. La sangre no mentía. Se internó más aún en la visión. Hasta la luz de aquella remota ladera montañosa había adquirido un aspecto enfermizo. Era demasiado blanca, demasiado cegadora para tratarse del brillo reflejado de la luz de la luna. A Nickolai le recordaba el blanco insidioso de un hospital o una clínica: un obvio y fútil intento por mantener a raya la creciente oscuridad de la muerte y la locura.
Podía sentir cómo el peso de aquella luz se cernía sobre él, frenando su ascenso por la ladera de la montaña. Era como caminar bajo el agua. La membrana de luz se retorcía para anticiparse a cada uno de sus movimientos.
Pero él no dejó de ascender por la rocosa y desnuda ladera. Trataba de buscar los pocos árboles que la salpicaban, aunque sólo fuera para disfrutar de los breves momentos de sombra y respiro que ofrecían. Pero la luz parecía llegar hasta él desde todas direcciones a la vez, como si la montaña estuviese envuelta en una niebla luminiscente. A Nickolai le parecía que el brillo se hacía más intenso cerca de la cumbre de la montaña. No había el menor rastro del rojizo resplandor del amanecer sobre la cima. Más bien, la luz se volvía más pálida, más áspera, al rojo blanco. Se descubrió pensando en las estribaciones desérticas que había en las proximidades de la frontera mejicana, en profundas tumbas a un lado de la carretera, en la luz de la luna sobre unos huesos descoloridos.
Dio un traspié, pero mantuvo el equilibrio. Allí, el suelo era irregular, traicionero. Fragmentos dentados de roca parecían alzarse de improviso para bloquear su avance. Se abrió camino cautelosamente entre aquellos obstáculos y por encima de ellos, maravillado ante la magnitud de las fuerzas cataclísmicas que habían arrojado, edades atrás y de forma tan violenta, aquellas montañas hacia el cielo. A juzgar por el revoltijo de cantos rodados que cubría la roca, muchos de aquellos lanzamientos debían de haber fallado.
Quizá fuera un truco de aquella luz crispante, pero conforme avanzaba hacia la cima, Nickolai empezó a pensar que el granito estaba adoptando formas más reconocibles. Aquello era seguramente un gran obelisco caído de su pedestal. Allí, un puente desplomado se extendía sobre un mareante abismo cubierto de niebla iluminada. Y al otro lado, una gran mesa plana de granito, lo bastante grande como para albergar varias docenas de comensales.
Se encontró preguntándose desde muy lejos adónde habrían tenido que marchar con tal apresuramiento los invitados y por qué estarían tan alejados de su banquete. Muchos de sus asientos estaban volcados y su comida se había quedado tan fría como la piedra.
Mientras ascendía, la disposición de las rocas que salpicaban la ladera de la montaña pareció volverse más regular, como si algún esquema oculto estuviese esforzándose por afirmarse sobre el paisaje. Nickolai no pudo dejar de advertir y luego admirar el artístico orden de las rocas. Una mano había operado allí, una mano de artista. Podía distinguir con total claridad la devoción de algún invisible guarda.
Sin el menor asomo de aprensión o repugnancia, advirtió entonces que se encontraba en medio de las lápidas ordenadas con precisión de algún cementerio olvidado. Se detuvo, la cabeza inclinada a un lado, tratando de escuchar los reveladores cuchicheos entre las tumbas: la letanía de los muertos, repitiendo interminablemente para sí el mismo discurso: nombres, fechas, hazañas.
Pero las piedras guardaban un extraño silencio. Estaban en paz.