9. VISITAS A DOMICILIO
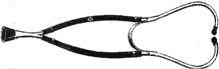
Mi padre no era propenso a las emociones ni a las confianzas, al menos en el contexto o los confines de la familia. Pero había ocasiones, ocasiones muy preciadas, en las que me sentía muy próximo a él. Recuerdo, siendo yo muy pequeño, haberle visto leyendo en nuestra biblioteca, y su concentración era tal que nada le distraía, pues todo lo que quedaba fuera del círculo de la luz de la lámpara para él simplemente no existía. Casi siempre leía la Biblia o el Talmud, aunque también tenía una importante colección de libros sobre la lengua hebrea, que hablaba fluidamente, y el judaísmo: la biblioteca de un gramático y erudito. Creo que fue el ver lo absorto que estaba en la lectura, y las expresiones que aparecían en su cara al leer (una sonrisa involuntaria, una mueca, un gesto de perplejidad o satisfacción), lo que me atrajo a la lectura desde muy temprano, de modo que ya antes de la guerra me iba con él a la biblioteca y leía mi libro a su lado, y aunque no dijéramos nada, me sentía muy acompañado.
Si no tenía que hacer ninguna visita a domicilio por la noche, después de cenar mi padre se ponía cómodo con un puro en forma de torpedo. Lo palpaba suavemente, a continuación se lo acercaba a la nariz para comprobar su aroma y frescor, y si le daba el visto bueno le hacía una incisión en forma de uve en la punta con el cortapuros. Lo encendía meticulosamente con una larga cerilla, dándole vueltas hasta que prendía de manera uniforme. La punta se iba poniendo roja mientras aspiraba, y la primera exhalación era un suspiro de satisfacción. Iba fumando lentamente mientras leía, y el aire se volvía azul y opalescente a causa del humo, que nos envolvía en una fragante nube. Me encantaba el olor de los hermosos habanos que fumaba, y me encantaba ver cómo el cilindro gris de ceniza se iba haciendo cada vez más largo, mientras me preguntaba cuánto tardaría en caerle sobre el libro.
Pero cuando más cercano me sentía a él, cuando me sentía verdaderamente su hijo, era cuando íbamos a nadar. La pasión de mi padre, desde edad temprana, había sido la natación (al igual que su padre antes que él había sido nadador), y de joven había ganado tres años consecutivos la carrera de quince millas que se celebraba delante de la isla de Wight. Ya desde bebés nos había llevado a nadar con él, a los estanques de Highgate, en Hampstead Heath.
La brazada lenta, medida, veloz que tenía no era la más adecuada para un niño. Pero me daba cuenta de cómo mi padre, grande y torpón en tierra, se transformaba por completo —elegante como una marsopa— en el agua; y yo, cohibido, nervioso y también bastante torpe, hallaba la misma deliciosa transformación en el agua, me encontraba un nuevo ser, una nueva manera de ser. Recuerdo vivamente unas vacaciones de verano que pasamos en la costa, un mes después de mi quinto cumpleaños. Un día entré corriendo en la habitación de mis padres y tiré del corpachón de ballena de mi padre. «¡Venga, papá!», le dije. «Vamos a nadar.» Él se volvió lentamente hacia mí y abrió un ojo: «¿Qué pretendes, despertando así a un anciano de cuarenta y tres años a las seis de la mañana?» Ahora que mi padre está muerto, y yo mismo he rebasado los sesenta años, este recuerdo lejano me da ganas de reír y llorar al mismo tiempo.
Posteriormente nadaríamos juntos en la gran piscina al aire libre de Hendon, o en Welsh Harp, en Edgware Road, un pequeño lago (nunca acabé de averiguar si era natural o artificial) en el que mi padre había tenido amarrado un bote. Después de la guerra, cuando yo tenía doce años, pude comenzar a igualar sus brazadas y mantener el mismo ritmo, nadando al unísono con él.
A veces, los domingos por la mañana, acompañaba a mi padre en sus visitas a domicilio. Era lo que más le gustaba, pues aparte de profesionales, también eran visitas de cortesía, y le permitían acceder a un hogar y a una familia, y llegar a conocer a sus pacientes y sus circunstancias, ver toda la complejidad y contexto de su situación. La medicina, para él, no era sólo diagnosticar una enfermedad, sino que debía verse y comprenderse en el contexto de las vidas de los pacientes, las peculiaridades de sus caracteres, sus sentimientos, sus reacciones.
Tenía una lista mecanografiada de una docena de pacientes con sus direcciones, y yo me sentaba a su lado en el asiento delantero del coche mientras me decía, en términos muy humanos, lo que tenía cada paciente. Cuando llegábamos a las casas, yo le acompañaba, y normalmente me permitía llevarle el maletín. A veces entraba con mi padre en el cuarto del enfermo, y me sentaba en silencio mientras él interrogaba y examinaba al paciente; no se demoraba en el proceso, y daba la impresión de hacerlo a la ligera; no obstante, entre el examen y las preguntas conseguía llegar a lo más profundo de los orígenes de la enfermedad. Me encantaba verle percutir el pecho, golpeándolo delicadamente, pero con fuerza, con sus poderosos dedos achatados, palpando, percibiendo los órganos y el estado en que se encontraban. Luego, cuando yo fui estudiante de medicina, comprendí que era un maestro de la percusión, y que era capaz de averiguar más cosas palpando, percutiendo y escuchando un pecho que muchos médicos con una radiografía.
En otras ocasiones, si el paciente estaba muy enfermo o tenía algo contagioso, me quedaba con la familia en la cocina o el comedor. Después de que mi padre hubiera visitado al paciente en el piso de arriba, bajaba, se lavaba meticulosamente las manos y se encaminaba a la cocina. Le encantaba comer, y sabía lo que había en las neveras de las casas de todos sus pacientes, y las familias también parecían disfrutar dando de comer a ese buen doctor. Ver a los pacientes, conocer a las familias, pasarlo bien, comer, eran cosas inseparables en la medicina que practicaba.
Cruzar en coche el centro, desierto en domingo, era una experiencia aleccionadora en 1946, pues la devastación provocada por los bombardeos aún estaba reciente, y la reconstrucción de la ciudad estaba todavía en sus inicios. Eso era aún más evidente en el East End, donde quizá una quinta parte de los edificios habían sido arrasados. Pero seguía habiendo en la zona una importante comunidad judía, y restaurantes y tiendas de comida preparada como no había otros en el mundo. Mi padre había hecho las prácticas en el London Hospital de Whitechapel Road, y de joven, durante más o menos diez años, había sido el médico que hablaba yiddish de la comunidad yiddish de la zona. Rememoraba esos años con un cariño especial. A veces visitaba su antigua consulta en New Road: allí era donde habían nacido todos mis hermanos, y donde un sobrino médico, Neville, tenía ahora su consulta.
Subíamos y bajábamos por esa zona de Petticoat Lane que queda entre Middlesex Street y Commercial Street, en cuyos puestos ambulantes los vendedores pregonaban sus mercancías. Mis padres habían dejado el East End en 1930, pero mi padre aún conocía a muchos vendedores ambulantes por su nombre. De cháchara con ellos, volviendo al yiddish de su juventud, mi anciano padre (¿por qué digo «anciano»? En aquella época él tenía cincuenta años, y yo ahora tengo quince más que él), mi padre rejuvenecía, era de nuevo un chaval, exhibía una personalidad más animada que la habitual.
Siempre íbamos a Marks, que estaba allí mismo, donde podías comprar un pastelillo de patata por seis peniques, y el mejor salmón y los mejores arenques ahumados de Londres. El salmón era tan suave que se deshacía en la boca, y constituía una de las pocas y genuinamente paradisíacas experiencias de la tierra.
Mi padre siempre había tenido muy buen diente, y el trozo de pastel o los arenques que tomaba en las casas de sus pacientes, o los pastelillos de patata de Marks, no eran, en su opinión, más que preludios a la comida de verdad. A escasas manzanas de distancia había una docena de soberbios restaurantes kosher, cada uno de ellos con sus propias e incomparables especialidades. ¿Sería en el Bloom's, de Aldgate, o en el Osrwind's, donde disfrutaríamos de los maravillosos olores que llegaban de la panadería que había en el sótano? ¿O en el Strongwater's, donde servían un tipo especial de kreplach[22], varenikas, al que mi padre era peligrosamente adicto? Sin embargo, solíamos acabar en el Silberstein's, donde, además del restaurante de carne de la planta baja, había otro sin carne en el piso de arriba en el que servían sopas lechosas y pescado. Mi padre adoraba sobre todo la carpa, y chupaba las cabezas de pescado con gran ruido y delectación.
Cuando acudía a sus visitas a domicilio, mi padre era un conductor sereno e imperturbable —en aquella época tenía un Wolseley sobrio y bastante lento, apropiado para el racionamiento de gasolina, aún en vigor—, pero antes de la guerra la cosa había sido muy distinta. Por entonces tenía un coche americano, un Chrysler de tremenda potencia que alcanzaba una velocidad poco habitual en los años treinta. También tenía una moto, una Scott Plying Squirrel, con un motor de dos tiempos de refrigeración por agua de 600 cc, y un tubo de escape que emitía un sonido tan agudo que parecía un chillido. Tenía casi treinta caballos de potencia, y a mi padre le gustaba decir que parecía un caballo volador. Le encantaba salir en la moto si tenía libre el domingo por la mañana, con ganas de sacudirse el polvo de la ciudad y entregarse al viento, a la carretera, a la conducción, olvidando durante un rato sus preocupaciones. A veces, en sueños, me veía montando o volando en la moto, y decidí que tendría una cuando fuera mayor.
Cuando apareció El troquel, de T. E. Lawrence, en 1955, le leí a mi padre un fragmento, «La carretera», que Lawrence había escrito acerca de su moto (por entonces yo ya tenía una Norton):
Una moto coceadora con un poco de sangre es mejor que cualquier animal de monta de la tierra, debido a la lógica extensión de nuestras facultades, y lo que insinúa, la provocación, hasta el exceso…
Mi padre sonrió y asintió, rememorando la época en que iba en moto.
Mi padre, al principio, se había planteado iniciar una carrera académica como neurólogo, y había estado de interno (junto con el padre de Jonathan Miller) con Sir Henry Head, el famoso neurólogo, en el London Hospital. Pero entonces Head, que se hallaba en el punto culminante de su carrera, contrajo la enfermedad de Parkinson, lo que, contaba mi padre, a veces le hacía echar a correr involuntariamente, o caminar a toda prisa, por todo el pabellón de neurología, hasta que uno de sus pacientes lo atrapaba. Si me costaba imaginarme lo que sería eso, mi padre, un mimo excelente, imitaba los andares presurosos de Head, bajando Exeter Road a un paso cada vez más acelerado y obligándome a atraparlo. Opinaba mi padre que las dificultades de Head le hacían especialmente sensible a las dificultades de sus pacientes, y yo creo que las imitaciones de mi padre —era capaz de imitar el asma, las convulsiones, la parálisis, cualquier cosa—, que surgían de su viva imaginación de lo que debían de pasar los demás, servían al mismo propósito.
Cuando a mi padre le llegó el momento de comenzar a practicar la medicina, decidió, a pesar de haber hecho las prácticas de neurología, que la medicina general sería algo más real, más «vivo». Y quizá lo fue más de lo que esperaba, pues cuando abrió su consulta en el East End en septiembre de 1918, acababa de desencadenarse la gran epidemia de gripe. Cuando estaba de residente en Londres había visto soldados heridos, pero eso no era nada comparado con el horror de ver a la gente sumida en un paroxismo de toses y jadeos, ahogándose a causa del fluido de sus pulmones, volviéndose azul y cayendo muerta en medio de la calle. Se decía que un joven fuerte y saludable podía morir de gripe a las tres horas de contraerla. En aquellos tres desesperados meses de finales de 1918, la gripe mató a más gente que la Primera Guerra Mundial, y mi padre, al igual que todos los médicos de la época, se vio de pronto agobiado, trabajando a veces cuarenta y ocho horas sin pausa.
Por esos días contrató a su hermana Alida —una joven viuda con dos hijos que había regresado a Londres procedente de Sudáfrica tres años antes— para que le hiciera de ayudante en la consulta. Más o menos por esa misma época, se buscó a otro médico joven, Yitzchak Eban, para que le ayudara en sus visitas a domicilio. Yitzchak había nacido en Joniski, la misma aldea de Lituania donde vivía la familia Sacks. Alida y Yitzchak habían jugado juntos de niños, pero en 1895 la familia de él se trasladó a Escocia, unos años antes de que los Sacks se fueran a vivir a Londres. Reunidos de nuevo veinte años después, trabajando juntos en la febril e intensa atmósfera de la epidemia, Alida y Yitzchak se enamoraron y se casaron en 1920.
De niños, teníamos relativamente poco contacto con la tía Alida (aunque yo la consideraba la más despierta e ingeniosa de mis tías: tenía súbitas intuiciones, pensamientos y sensaciones que eran un súbito chispazo, algo que llegué a considerar una característica de la «mente de los Sacks», en contraste con los procesos mentales más analíticos y metódicos de los Landau), Pero la tía Lina, la hermana mayor de mi padre, era una presencia constante. Era quince años mayor que mi padre, menuda —no llegaba a un metro y medio con tacones altos—, pero tenía una voluntad de hierro y una implacable determinación. Llevaba el pelo teñido de rubio, áspero como el de una muñeca, y desprendía una mezcla de aroma a ajo, sudor y pachulí. Lina era la que había amueblado nuestra casa, y la que a menudo nos suministraba ciertos platos especiales que ella misma preparaba: pasteles de pescado (Marcus y David la llamaban Pasteldepescado, o a veces Caradepescado), sabrosas y crujientes tartas de queso, y, por Pascua, bolas matzob[23] de una increíble densidad telúrica, que se hundían como planetas en miniatura en la sopa. Sin prestar la menor atención a las convenciones sociales, cuando estaba en casa, sentada a la mesa, se inclinaba y se sonaba la nariz con el mantel. A pesar de ello, era encantadora cuando había visitas; entonces se mostraba coqueta y llamaba la atención, aunque también sabía escuchar atentamente, evaluando el carácter y los motivos de quienes la rodeaban. Sabía sacarles confidencias a los incautos, y su diabólica memoria atesoraba todo lo que había oído.[24]
Pero su inflexibilidad, su falta de escrúpulos, tenía un noble propósito, pues solía recaudar fondos para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Al parecer poseía dossiers acerca de todo el mundo en Inglaterra, o eso me imaginaba yo a veces, y en cuanto estaba segura de su información y sus fuentes, levantaba el teléfono. «¿Lord G.? Soy Lina Halper.» Había un silencio, Lord G. soltaba un grito ahogado, pues ya sabía lo que le esperaba. «Sí», añadía ella en tono afable, «sí, ya me conoce. Está ese asuntillo…, no, no entraremos en detalles…, lo que ocurrió en Bognor el 23 de marzo… No, claro que no lo mencionaré, será nuestro secretito. ¿Cuánto quiere aportar? ¿Cincuenta mil, quizá? No sabe cuánto significará para la Universidad Hebrea.» Mediante esta especie de chantaje, Lina recaudó millones de libras para la universidad, probablemente fue la más eficaz recaudadora de fondos que tuvieron.
Lina, considerablemente mayor que sus hermanas, había sido una especie de madre para ellas cuando llegaron a Inglaterra en 1899, y tras la temprana muerte de su marido, se hizo cargo de mi padre, en cierto sentido, y rivalizaba con mi madre a la hora de conseguir su compañía y afecto. Yo siempre percibí esa tensión, esa tácita rivalidad entre ellas, y tenía la sensación de que mi padre —blando, pasivo, indeciso— era como un muñeco del que las dos tiraban para ver cuál se lo quedaba.
Mientras que muchos de la familia consideraban a Lina una especie de monstruo, ella sentía debilidad por mí, y yo por ella. Fue una mujer especialmente importante para mí, quizá para todos nosotros, al principio de la guerra, pues estábamos de vacaciones de verano en Bournemouth cuando se declaró, y nuestros padres, en su condición de médicos, tuvieron que salir inmediatamente para Londres, dejando a sus cuatro hijos con la niñera. Volvieron un par de semanas después, y mi alivio, nuestro alivio, fue inmenso. Recuerdo que bajé corriendo el sendero del jardín cuando oí la bocina del coche y me lancé en brazos de mi madre, con tanta fuerza que casi la derribé. «Te he echado de menos», dije llorando, «te he echado mucho de menos.» Me abrazó, me apretó con fuerza entre sus brazos, largo rato, y la sensación de pérdida, de temor, de pronto desapareció.
Nuestros padres prometieron regresar otra vez muy pronto. Dijeron que procurarían venir el fin de semana siguiente, pero que tenían mucho que hacer en Londres: mi madre estaba ocupada con el consultorio de traumatismos de urgencias, y mi padre organizaba a los médicos generales de la zona para los heridos en las incursiones aéreas. Pero aquel fin de semana no vinieron. Y pasó otro fin de semana, y otro, y otro, y algo, creo, se rompió en mi interior en ese momento, pues cuando regresaron, seis semanas después de su primera visita, no fui corriendo a recibir a mi madre ni la abracé como la otra vez, sino que la traté de manera fría e impersonal, como a una extraña. Creo que se quedó dolida y perpleja ante mi comportamiento, pero no supo cómo salvar el abismo que se había abierto entre nosotros.
En ese momento, cuando los efectos de la ausencia de mis padres se habían vuelto inconfundibles, vino Lina y se hizo cargo de la casa; cocinaba, organizaba nuestras vidas y se convirtió en una especie de madre para todos nosotros, llenando el vacío dejado por la ausencia de nuestra madre.
Pero ese pequeño paréntesis no duró: Marcus y David se fueron a la facultad de medicina, y a Michael y a mí nos enviaron a Braefield. Pero jamás olvidé lo cariñosa que Lina fue conmigo en esa época, y después de la guerra solía ir a visitarla, en su habitación de techos altos y brocados de Elgin Avenue, en Londres. Me daba tarta de queso, a veces pastel de pescado, y un vasito de vino dulce, y yo escuchaba sus evocaciones de Lituania. Mi padre sólo tenía tres años cuando dejó el país, y no recordaba, nada; Lina, que por entonces ya tenía dieciocho o diecinueve años, tenía unos recuerdos vívidos y fascinantes de Joniskis, la población judía cercana a Vilna donde habían nacido todos, y de sus padres, mis abuelos, cuando éstos eran relativamente jóvenes. Es posible que Lina albergara un sentimiento especial hacia mí por ser el pequeño, o por llamarme igual que su padre, Elivelva, Oliver Wolf. También me parecía que se sentía sola y que le alegraba que su sobrino más pequeño la visitara.
Y luego estaba el hermano de mi padre, Bennie. Bennie fue excomulgado y abandonó el redil familiar a los diecinueve años para irse a Portugal y casarse con una gentil, una shiksa. Fue un hecho tan escandaloso, tan abyecto a ojos de la familia, que su nombre jamás volvió a mencionarse. Pero yo sabía que había algo oculto, una especie de secreto familiar; en ocasiones percibía ciertos silencios, cierta incomodidad, mis padres hablaban en susurros, y una vez vi una foto de Bennie en una de las vitrinas con relieves de Lina (ella dijo que era otra persona, pero había vacilación en su voz).
Mi padre, que siempre había sido de complexión recia, comenzó a ganar peso después de la guerra, y decidió acudir regularmente a una clínica de adelgazamiento de Gales. No parecía que durante esas estancias perdiera mucho peso, pero regresaba feliz y con buen aspecto, y cambiaba su palidez londinense por un saludable bronceado. Sólo después de su muerte, muchos años más tarde, hurgando entre sus papeles, encontré un fajo de billetes de avión que delataban la verdad: jamás había ido a ninguna clínica de adelgazamiento, sino que lealmente y en secreto, todos esos años había estado visitando a Bennie en Portugal.