6. LA TIERRA DE LA ESTIBINA
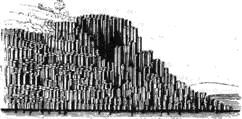
Creo que en mi nueva escuela, The Hall, llevaba una vida un tanto solitaria, al menos cuando regresé a Londres. Mi amigo Eric Korn, que me conocía de antes de la guerra —éramos casi de la misma edad, y nuestras respectivas niñeras nos llevaban a jugar a Brondesbury Park—, percibía que algo me había ocurrido. Antes de la guerra, dijo, yo era agresivo y normal, me defendía solo, decía lo que pensaba; mientras que ahora me veía intimidado, retraído, ni entablaba peleas ni conversaciones, me mantenía distante, reservado. Y no cabía la menor duda de que, en muchos aspectos, me mantenía distante en la escuela. Pues temía que se repitieran las palizas o las intimidaciones, y tardé en darme cuenta de que la escuela podía ser un buen lugar. Pero me convencieron (o me obligaron, ya no me acuerdo) a unirme a los Boy Scouts. Al parecer consideraron que eso sería bueno para mí, pues me haría relacionarme con muchachos de mi misma edad y aprender todo lo necesario para la vida al aire libre, como hacer una hoguera, acampar, seguir un rastro… aunque no estaba muy claro de qué me serviría todo eso en la vida urbana de Londres. Y, por alguna razón, nunca acabé de aprender nada de lo que me enseñaron. Carecía del menor sentido de la orientación, no tenía memoria visual. Cuando jugábamos a memorizar objetos, lo hacía tan mal que pensaron que quizá fuera deficiente mental. Las hogueras que preparaba nunca podían encenderse, o se apagaban a los pocos segundos; mis intentos de hacer fuego frotando dos palos eran siempre infructuosos (aunque eso fue algo que conseguí disimular un tiempo pidiéndole prestado un mechero a mi hermano); y mis intentos de montar una tienda de campaña causaban un regocijo general.
Las únicas cosas que realmente me gustaban de los Boy Scouts era el hecho de que todos lleváramos el mismo uniforme (lo cual aminoraba mi timidez, mi sensación de ser distinto), las invocaciones a Akela, el lobo gris, y nuestra identificación con los lobatos de El libro de la selva,[10] un simpático mito fundacional apreciado por mi vena romántica. Pero lo que era la vida del scout, conmigo al menos, fue un continuo fracaso en todos los aspectos.
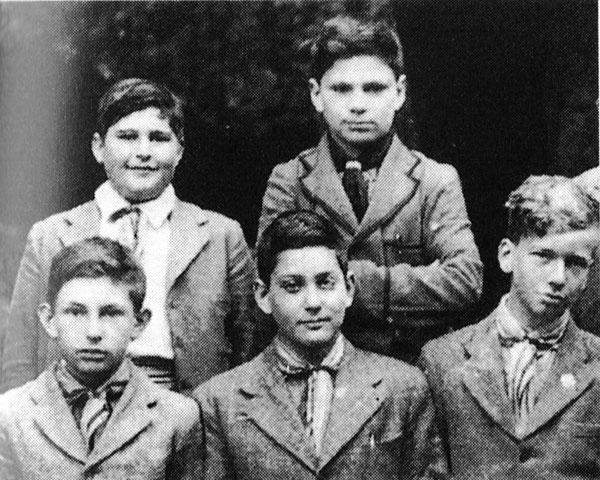
Entre mis compañeros lobatos en The Hall, 1943.
La cosa alcanzó su punto crítico un día en que se nos pidió que preparáramos unos bollos especiales como los que había hecho Baden-Powell, el fundador de los Boy Scouts, durante su estancia en África. Esos bollos, al parecer, tenían forma de disco y se hacían con harina y sin levadura, pero cuando busqué la harina en nuestra cocina me encontré con que el tarro estaba vacío. No quise preguntar si había más harina, ni se me ocurrió salir a comprar —después de todo, se suponía que teníamos que ser personas de recursos y autosuficientes—, de modo que busqué un poco más y, para mi alegría, descubrí un poco de cemento al lado de casa, abandonado por unos albañiles que habían levantado una pared. Soy incapaz de reconstruir ahora el proceso mental mediante el cual me convencí de que podría utilizar cemento en lugar de harina, pero lo cogí, hice una pasta, lo sazoné (con ajo), le di forma de óvalo y lo metí en el horno. Se puso duro, muy duro…, pero también aquellos bollos eran muy duros. Cuando al día siguiente lo llevé a la reunión de los lobatos y se lo entregué al señor Baron, el jefe de grupo, se quedó atónito, pero también (creo) satisfecho, o intrigado, a causa del peso del bollo, de lo extraordinariamente nutritivo que parecía. Se lo llevó a la boca y le clavó los dientes, siendo recompensado con un sonoro chasquido al partírsele uno de ellos. Al instante escupió aquello; se oyeron algunas voces, luego un tremendo silencio: todos los lobatos me miraban.
—¿Cómo has hecho este bollo, Sacks? —preguntó el señor Baron, con una voz amenazadoramente serena—. ¿Qué le has puesto?
—Le he puesto cemento, señor —dije—. No tenía harina.
El silencio se agudizó, se extendió; todo pareció congelarse en una especie de retablo estático. Esforzándose por controlarse y (creo) para no pegarme, el señor Baron hizo un discurso breve y apasionado: yo le había parecido un chico simpático, dijo, una buena persona, aunque tímido, incompetente y terriblemente torpe, pero ese asunto del bollo suscitaba ahora cuestiones muy profundas: ¿me daba cuenta de lo que estaba haciendo, había sido mi intención hacerle daño? Intenté decir que sólo era una broma, pero era incapaz de hablar. ¿Acaso era increíblemente estúpido, malo o quizá estaba loco? Fuera cual fuese el caso, me había portado muy mal, le había hecho daño a mi jefe de grupo y había traicionado los ideales de los lobatos. No era apto para ser Boy Scout, y con estas palabras el señor Baron me expulsó sin más ceremonias.
La expresión «descarga involuntaria de impulsos» aún no se había inventado, pero el concepto se discutía a menudo a cerca de un kilómetro de la escuela, en la Clínica Hampstead de Anna Freud, donde se atendía a todo tipo de jóvenes que habían pasado por alguna expulsión traumática y presentaban algún tipo de comportamiento perturbado y delincuente.
La Biblioteca Pública Willesden era un curioso edificio triangular que formaba ángulo con Willesden Lane, y se hallaba a poco rato andando de nuestra casa. Por fuera era un edificio engañosamente pequeño, pues por dentro era inmenso, con docenas de vanos y crujías llenos de libros, más libros de los que había visto en mi vida. Una vez la bibliotecaria se hubo asegurado de que yo era capaz de manejar los libros y utilizar las fichas, puso la biblioteca a mi disposición y me permitió pedir libros a la biblioteca central e incluso a veces llevarme en préstamo ejemplares poco corrientes. Mis lecturas eran voraces pero nada sistemáticas: hojeaba, leía por encima, o echaba un vistazo, a mi antojo, y aunque mis intereses estaban ya firmemente anclados en las ciencias, de vez en cuando sacaba alguna novela de aventuras o detectives. En mi escuela, The Hall, no se daba ciencia, por lo que nuestro programa de estudios, que por entonces incluía sólo lengua y literatura clásica, me interesaba bien poco. Pero eso no importaba, pues mi auténtica educación la recibía en la biblioteca, y cuando no estaba con el tío Dave dividía mi tiempo libre entre la biblioteca y las maravillas de los museos de South Kensington, que resultaron cruciales para mí a lo largo de mi infancia y adolescencia.
Los museos, sobre todo, me permitían deambular a mi aire, ir de una vitrina a otra, de una pieza a otra, sin verme obligado a seguir ningún programa, ni asistir a clases, ni hacer exámenes, ni competir. Permanecer sentado en la escuela me parecía algo pasivo, impuesto, mientras que en los museos uno podía mostrarse activo, explorar, igual que en el mundo. Los museos —y el zoo, y el jardín botánico de Kew— me hicieron querer entrar en el mundo y explorarlo por mí mismo, ser geólogo, coleccionista de plantas, zoólogo o paleontólogo. (Cincuenta años más tarde, siempre que viajo a una nueva ciudad o un nuevo país sigo visitando sus museos de historia natural y sus jardines botánicos.)
Se entraba en el Museo de Geología, igual que si fuera un templo, a través de un gran arco de mármol flanqueado de enormes jarrones de espato de flúor azul de Derbyshire. La planta baja albergaba vitrinas abarrotadas de minerales y gemas. Había dioramas de volcanes, charcos de barro borboteantes, lava enfriándose, minerales que cristalizaban, los lentos procesos de oxidación y reducción, de ascenso y descenso, mezcla, metamorfosis; de modo que uno no sólo veía los productos de la actividad de la tierra —sus rocas, sus minerales—, sino los procesos, físicos y químicos, que continuamente tenían lugar.
En el piso superior había un colosal conglomerado de estibina: unos prismas en forma de lanza de sulfuro de antimonio de color negro brillante. Ya había visto antes el sulfuro de antimonio en el laboratorio del tío Dave, sólo que en forma de un vulgar polvo negro, mientras que ahí aparecía en cristales de más de un metro y medio de altura. Adoraba esos prismas; para mí se convirtieron en una especie de tótem o fetiche. Esos fabulosos cristales, los más grandes del mundo en su especie, procedían del Japón, de la mina de Ichinokawa, decía la leyenda, en la isla de Shikoku. Me dije que cuando fuera mayor y pudiera viajar, visitaría esa isla y le presentaría mis respetos al dios. Posteriormente me enteré de que la estibina se encontraba en muchos lugares, pero en mi mente aquella primera visión la dejó indisolublemente unida al Japón, por lo que este país, desde aquel momento, fue para mí la Tierra de la Estibina. Del mismo modo, Australia se convirtió en la Tierra del Ópalo, al igual que era la Tierra del Canguro o del Ornitorrinco.
En el museo había también un bloque enorme de galena —debía de pesar más de una tonelada— que había dado lugar a unos cubos grises de diez o quince centímetros de lado en cuyo interior a menudo había otros cubos más pequeños. Y, a través de mi lupa de bolsillo, podía ver que dentro de éstos había otros más pequeños que al parecer brotaban de ellos. Cuando se lo mencioné al tío Dave, me dijo que la galena era un mineral cúbico de pies a cabeza, y que si pudiera verlo con un millón de aumentos, seguiría viendo cubos más pequeños asociados a los anteriores, y así sucesivamente. La forma de los cubos de galena, de todos los cristales, dijo mi tío, era la expresión de cómo se disponían sus átomos, de las rígidas estructuras en tres dimensiones o retículas que formaban. Eso se debía a sus enlaces, dijo, enlaces que eran de naturaleza electrostática, y cuando los átomos se disponían en una retícula de cristal lo hacían acercándose todo lo que les permitían las fuerzas de atracción y repulsión que se establecían entre ellos. Que un cristal se construyera a partir de la repetición de innumerables retículas idénticas —lo que era, de hecho, una sola retícula gigante que se autorreplicaba— me parecía maravilloso. Los cristales eran como colosales microscopios que me permitían ver la configuración de los átomos que había en su interior. Casi podía ver en mi imaginación los átomos de plomo y azufre que componían la galena, y me los imaginaba vibrando ligeramente a causa de su energía eléctrica, pero también firmes en su puesto, ahora unidos uno con otro y coordinados en una retícula cúbica infinita.
Después de escuchar los relatos de mis tíos acerca de cuando se dedicaban a la prospección, me veía como una especie de joven geólogo, armado con el cincel y el martillo, recogiendo bolsas para mis trofeos, y trayendo especies minerales jamás descritas anteriormente. Probé a hacer un poco de prospección en nuestro jardín, pero no encontré más que alguna esquirla de mármol y pedernal. Me moría de ganas de hacer excursiones geológicas, ver por mí mismo las estructuras de las rocas, la riqueza del mundo mineral. El deseo era avivado por mis lecturas, no sólo de los relatos de los grandes exploradores y naturalistas, sino de libros más modestos que llegaron a mis manos, como el librillo de Dana The Geological Story, con sus hermosas ilustraciones, y mi libro favorito del siglo XIX, Playbook of Metals, que llevaba el subtítulo de Personal Narratives of Visits to Coal, Lead, Copper and Tin Mines. Quería visitar todo tipo de minas, no sólo las de cobre, plomo y estaño de Inglaterra, sino las de oro y diamantes que habían atraído a mis tíos a África. Pero a falta de ello, el museo me proporcionaba un microcosmos del mundo: compacto, atractivo, un destilado de la experiencia de innumerables coleccionistas y exploradores, sus tesoros materiales, sus reflexiones y pensamientos.
Devoraba la información que había en las leyendas de cada muestra. Entre los placeres de la mineralogía se contaban los hermosos y a menudo antiguos términos que se utilizaban. Vug, me dijo mi tío, era un término utilizado por los antiguos trabajadores de las minas de estaño de Cornwall, y procedía de una palabra del dialecto de la región, vooga (o fouga), que significaba «cámara subterránea»; la palabra, en última instancia, procedía del latín fovea, «pozo». Me intrigaba pensar que esa rara y fea palabra fuera testimonio de la antigüedad de la minería, de la colonización de Inglaterra por los romanos, atraídos por las minas de estaño de Cornwall. El mismo nombre del mineral de estaño, la casiterita, procedía de las Casitérides, las «Islas del Estaño» de los romanos.
Los nombres de los minerales me fascinaban especialmente: sus sonidos, sus asociaciones, la idea que transmitían de la gente y los lugares. Los nombres más ancianos transmitían una idea de antigüedad y alquimia: corindón y galena, el oropimente y el rejalgar. (El oropimente y el rejalgar, dos sulfuros de arsénico, iban unidos eufónicamente, y me hacían pensar en una pareja operística, como Tristán e Isolda.) Estaba la pirita, el oro de los tontos, que aparecía en cubos metálicos y dorados, y la calcedonia y el rubí, el zafiro y la espinela. El circonio sonaba a oriental, el calomel a griego, con su dulzura de miel, desmentida por su toxicidad. Estaba la sal amoníaca, que sonaba a medieval. Y el cinabrio, el pesado sulfuro de mercurio rojo, el mazacote y el minio, la pareja de óxidos de plomo.
Había minerales que recibían su nombre de personas. Uno de los minerales más corrientes, responsable de gran parte del rojo que hay en el mundo, es la goethita, el óxido hidratado de hierro. ¿Se lo llamaba así en honor de Goethe, o lo había descubierto él? Había leído que Goethe era un apasionado de la mineralogía y la química. Muchos minerales derivaban su nombre del de algún químico: la gay-lussita, la scheelita, la berzelianita, la bunsenita, la liebigita, la crookesita y la proustita: la hermosa y prismática «plata roja». Estaba la samarskita, que recibía su nombre de un ingeniero de minas, el coronel Samarski. Había nombres que suponía que procedían de algún nombre propio: la stolzita, un tungstato de plomo, y la scholzita. ¿Quiénes eran Stolz y Scholz? Sus nombres me parecían muy prusianos, y eso, después de la guerra, suscitaba un sentimiento antialemán. Me imaginaba que Stolz y Scholz eran dos oficiales nazis que hablaban ladrando, llevaban un bastón de estoque y monóculo.
Otros nombres me atraían simplemente por su sonido o por las imágenes que evocaban. Me encantaban las palabras clásicas y su descripción de propiedades sencillas —las formas del cristal, los colores, la configuración y la óptica del mineral— como diáspora, anastate, microlita y policraso. Una de mis favoritas era la criolita: piedra de hielo, procedente de Groenlandia, con un índice tan bajo de refracción que era transparente, casi espectral, y, al igual que el hielo, invisible en el agua.[11]
Muchos elementos han recibido sus nombres del folklore o la mitología, que a veces revelaban parte de su historia. Un kobold era un duende o un espíritu maléfico, un níquel un demonio; los dos eran términos utilizados por los mineros sajones cuando las menas de cobalto y níquel resultaban traidoras y no daban lo que deberían. El tantalio evocaba imágenes de Tántalo torturado en el Infierno por esa agua que se alejaba de él en cuanto se agachaba para beber; leí que se le dio ese nombre al elemento porque su óxido era incapaz de «beber agua», es decir, de disolverse en ácido. El niobio se llamó así por la hija de Tántalo, Níobe, pues los dos elementos siempre se encontraban juntos. (Mis libros de 1860 incluían un tercer elemento, el pelopio, en esta familia —Pélope era hijo de Tántalo: éste lo cocinó y se lo sirvió a los dioses—, pero la existencia de este último fue desmentida posteriormente.)
Otros elementos tenían nombres astronómicos. Estaba el uranio, descubierto en el siglo XVIII y llamado así por el planeta Urano; y pocos años después, el paladio y el cerio, cuyos nombres derivaban de dos asteroides recientemente descubiertos: Palas y Ceres. El telurio tenía el hermoso nombre griego dado a la tierra, y fue algo natural que cuando se halló su análogo más ligero, se le llamara selenio por la luna[12].
Me encantaba leer acerca de los elementos y su descubrimiento: no sólo los aspectos químicos de la empresa, sino los humanos, y todo eso, y más, lo aprendí en un delicioso libro publicado poco antes de la guerra por Mary Elvira Weeks, El descubrimiento de los elementos. Gracias a ese libro me hice una idea vívida de las vidas de muchos químicos, de la gran variedad de caracteres, y a veces de excentricidades, que exhibían. Y en él encontré también citas procedentes de las cartas de los primeros químicos, donde describían su entusiasmo y desesperación mientras se abrían paso a tientas hacia sus descubrimientos, perdiéndose de vez en cuando en el camino, otras encontrándose de pronto en un callejón sin salida, pero alcanzando finalmente las metas que perseguían.
De adolescente, mi historia y mi geografía, la historia y la geografía que me emocionaba, se basaba más en la química que en la guerra o los sucesos mundiales. Seguía la suerte de los primeros químicos más de cerca que la de las fuerzas que combatieron en la guerra (y quizá, en efecto, me ayudaban a aislarme de las terribles realidades que me rodeaban). Anhelaba ir a «ultima Thule», el hogar del elemento llamado tulio, en la parte más septentrional de la tierra, y visitar la pequeña aldea de Ytterby en Suecia, que había dado su nombre a no menos de cuatro elementos (el iterbio, el terbio, el erbio y el itrio), Deseaba ir a Groenlandia, donde, imaginaba, había cordilleras completas de espectral criolita, transparentes y apenas visibles. Quería ir a Estroncia, en Escocia, a ver la pequeña aldea que había dado su nombre al estroncio. Toda Gran Bretaña, para mí, podía verse en términos de sus muchos minerales de plomo: había matlockita, por Matlock, en Derbyshire; leadhillita, por las Leadhills, en Lanarkshire; lanarkita, también por Lanarkshire; y el hermoso sulfato de plomo, la anglesita, por Anglesey, en Gales. (También estaba la ciudad de Lead [Plomo] en Dakota del Sur, una ciudad, me gustaba imaginarme, hecha de plomo metálico.) Los nombres geográficos de los elementos y minerales destacaban para mí como luces en el mapa del mundo.
El contemplar los minerales que había en el museo me incitaba a comprar bolsitas de «minerales variados» en una tienda cercana que costaban unos pocos peniques; dichas bolsas contenían trocitos de pirita, galena, fluorita, cuprita, hematita, yeso, siderita, malaquita y diferentes formas de cuarzo, a lo que el tío Dave aportaba cosas más exóticas, como diminutos fragmentos de scheelita que se habían separado del trozo más grande. Casi todos mis especímenes minerales estaban bastante estropeados, y a menudo eran tan diminutos que un auténtico coleccionista los hubiera desdeñado, pero me daban la sensación de poseer una muestra de la naturaleza sólo para mí.
Aprendí la composición de los minerales del Museo de Geología a base de mirarlos y de estudiar sus fórmulas químicas. Algunos eran sencillos e invariables en su composición: como por ejemplo el cinabrio, un sulfuro de mercurio que siempre contenía la misma proporción de mercurio y sulfuro, tanto daba donde se encontrara la muestra. Pero no podía decirse lo mismo de otros muchos minerales, incluyendo la scheelita, el preferido del tío Dave. Mientras que la scheelita era idealmente tungstato de calcio puro, algunas muestras contenían también cierta cantidad de molibdato de calcio. El molibdato de calcio, a la inversa, se encontraba de manera natural como powelita mineral, pero algunas muestras de powelita contenían también pequeñas cantidades de tungstato de calcio. De hecho, se podía obtener cualquier intermedio entre los dos, desde un mineral que era 99% tungstato y 1% molibdato hasta uno que era 99% molibdato y 1% tungstato. Ello se debía a que el tungsteno y el molibdeno poseían átomos, iones, de tamaño parecido, de manera que un ión de un elemento podía reemplazar al otro dentro de la retícula cristalina del mineral. Pero sobre todo, se debía a que el tungsteno y el molibdeno pertenecían al mismo grupo o familia química, y, como poseían propiedades químicas y físicas parecidas, la naturaleza los trataba de manera muy parecida. Así, el molibdeno y el tungsteno tendían a formar compuestos similares con otros elementos, y los dos solían darse de modo natural en forma de sales ácidas que cristalizaban a partir de una solución bajo condiciones similares.
Estos dos elementos formaban una pareja natural, eran hermanos químicos. Esta relación fraternal era incluso más íntima con el niobio y el tantalio, que solían darse juntos en los mismos minerales. Y de hermanos pasaban a ser gemelos idénticos en el circonio y el hafnio, que no sólo se daban invariablemente juntos en los mismos minerales, sino que eran tan químicamente parecidos que se tardaría un siglo en distinguidos: a la propia naturaleza le costaba hacerlo.
Mientras deambulaba por el Museo de Geología, también me hacía a la idea de la enorme variedad, de los miles de minerales distintos que había en la corteza terrestre, y de la relativa abundancia de los elementos que la componían. El oxígeno y el silicio predominaban de manera abrumadora, y había más silicatos que ninguna otra cosa, por no hablar de las arenas del mundo. Y a partir de las rocas corrientes del mundo —las calizas y los feldespatos, los granitos y las dolomías—, podía deducirse que el magnesio, el aluminio, el calcio, el sodio y el potasio debían de formar nueve décimas partes o más de la corteza terrestre. También el hierro era común; al parecer, había en Australia zonas enteras de color rojo hierro, como Marte. Y yo podía añadir pequeños fragmentos de todos estos elementos, en forma de minerales, a mi colección.
Mi tío me dijo que el siglo XVIII había sido una época magnífica por lo que se refería al descubrimiento y aislamiento de nuevos metales (no sólo el tungsteno, sino una docena más), y que el mayor reto para los químicos del siglo XVIII fue separar estos nuevos metales de sus menas. Así es como la química, la verdadera química, había echado a andar, investigando incontables minerales distintos, analizándolos, descomponiéndolos, viendo qué contenían. El verdadero análisis químico —ver con qué reaccionaban los minerales o cómo se comportaban al calentarse o disolverse— precisaba, por supuesto, un laboratorio, pero había observaciones elementales que uno podía hacer casi en cualquier parte. Podías sopesar un mineral en la mano, estimar su densidad, observar su brillo, el color de su veta sobre un plato de porcelana. La dureza variaba enormemente, y era fácil hacerse una idea aproximada: el talco y el yeso se rayaban con la uña; la calcita con una moneda; la fluorita y la apatita con un cuchillo de acero; y la ortosa con una lima de acero. El cuarzo rayaba el cristal, y el corindón rayaba cualquier cosa menos el diamante.
Una manera clásica de determinar la densidad relativa o gravedad específica de una muestra era pesar un fragmento de mineral dos veces, en el aire y en el agua, para dar la razón de su densidad en relación con la del agua. Otra manera sencilla, y que me agradaba mucho, era examinar la flotabilidad de distintos minerales en líquidos de diferente gravedad específica: había que utilizar líquidos «pesados», pues todos los minerales, exceptuando el hielo, eran más densos que el agua. Yo tenía una serie de líquidos pesados: primero el bromoformo, que era casi tres veces más denso que el agua, luego el yoduro de metileno, que era aún más denso, y finalmente una solución saturada de dos sales de talio llamada solución de Clerici, que poseía una gravedad específica de mucho más de cuatro, y que aunque parecía agua corriente, muchos minerales e incluso algunos metales flotaban fácilmente en ella. Me encantaba llevarme mi pequeño frasco de solución de Clerici a la escuela, pedirle a la gente que lo sujetara y ver su cara de sorpresa al comprobar lo que pesaba, casi cinco veces más de lo que esperaban.
En la escuela yo era de los tímidos (en un informe escolar me calificaron de «retraído»), y Braefield había añadido una timidez especial, pero cuando tenía entre manos alguna maravilla de la naturaleza, ya fuera metralla de una bomba, o un trozo de bismuto —con sus terrazas de prismas que le daban el aspecto de una aldea azteca en miniatura— o mi pequeño frasco de solución de Clerici —tan denso que hacía caer el brazo y asombraba a todo el mundo—, o el galio, que se derretía en la mano (posteriormente conseguí un molde y me fabriqué una cucharilla de galio, que se encogía y derretía cuando uno agitaba el té con ella), entonces perdía todo mi retraimiento, y me acercaba abiertamente a los demás, y todos mis miedos quedaban olvidados.