CAPÍTULO 55
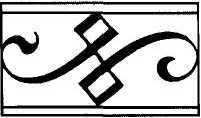
CASTILLO SINIESTRO,
REINO SUPERIOR
En otra habitación, pasadizo adelante, Limbeck llevó por fin la pluma al papel.
«Pueblo mío…», empezó a escribir.
Haplo había imaginado muchas veces el encuentro con un sartán, con alguien que había encerrado para siempre a su pueblo en aquel laberinto infernal. Se había imaginado furioso, pero ahora ni siquiera él podía creer la rabia que sentía. Miró a aquel hombre, a aquel Alfred, a aquel sartán, y vio al caodín atacándolo, vio el cuerpo del perro tendido en el suelo, roto y sangrante. Sintió que se ahogaba. Las venas, rojas contra un intenso amarillo, nublaron su visión y tuvo que cerrar los ojos y concentrarse para recobrar el aliento.
—¡Nos abandonas otra vez! —Buscó aire con un jadeo—. ¡Igual que nuestros carceleros nos abandonaron para que muriésemos en esa prisión!
Haplo masculló las últimas palabras entre dientes. Alzando las manos vendadas como si fueran espolones al ataque, se aproximó a Alfred y observó fijamente el rostro del sartán, que parecía rodeado por un halo de llamas. Si aquel sartán sonreía, si sus labios hacían la menor mueca, Haplo lo mataría. Su amo, su objetivo, sus instrucciones…, todo desapareció tras el violento latir de las oleadas de rabia en su mente.
Pero Alfred no sonrió. No palideció de miedo ni retrocedió; ni siquiera se movió para defenderse. Las arrugas de su rostro envejecido, consumido por las preocupaciones, se hicieron más profundas. Sus ojos mansos estaban apagados y enrojecidos, trémulos de pena.
—El carcelero no os abandonó —repuso—. El carcelero murió.
Haplo notó la cabeza del perro contra su rodilla y, alargando la mano, cogió su suave pelaje y lo agarró con fuerza. El perro alzó la vista con ojos preocupados y se apretó más contra su amo, gimoteando. El patryn fue recuperando la respiración, su visión se aclaró y la claridad volvió también a su mente.
—Ya estoy bien —dijo Haplo, exhalando un tembloroso suspiro—. Ya estoy bien.
—¿Significa eso que Alfred no se va? —preguntó Bane.
—No, no se va. Por lo menos, no ahora. No se irá hasta que yo esté preparado.
Dueño de sí mismo otra vez, el patryn se encaró con el sartán. La expresión de Haplo era ahora tranquila, con una leve sonrisa. Frotándose las manos con gestos lentos, desplazó ligeramente las vendas que cubrían su piel.
—¿Que el carcelero murió? ¡No lo creo!
Alfred titubeó y se humedeció los labios.
—¿Tu pueblo ha estado…, atrapado en ese lugar todo este tiempo?
—Sí. Pero eso ya lo sabías, ¿verdad? ¡Ésa fue vuestra intención!
Limbeck, sin oír nada de lo que estaba sucediendo a dos puertas de su habitación, continuó escribiendo:
«Pueblo mío, he estado en los reinos superiores. He visitado los reinos que nuestras leyendas nos dicen que son el cielo. Y lo son. Y no lo son. Son bellos y son ricos, más de lo que es posible imaginar. El sol los ilumina todo el día. El Firmamento reluce en su cielo. La lluvia cae mansa, no con violencia. Las sombras de los Señores de la Noche los invitan al sueño. Viven en casas, no en piezas de desecho de una máquina o en un edificio que la Tumpa-chumpa decide que no necesita de momento. Tienen naves aladas que vuelan por el aire. Tienen bestias aladas amaestradas que los conducen donde quieren. Y todo eso lo tienen gracias a nosotros.
»Nos han mentido. Nos dijeron que eran dioses y que debíamos trabajar para ellos. Nos prometieron que, si trabajábamos bien, nos juzgarían dignos y nos llevarían a vivir al paraíso. Pero nunca han tenido intención de cumplir esa promesa».
—¡No! ¡Nunca tuvimos tal intención! —Respondió Alfred—. Tienes que creerme. Y tienes que creer que yo…, que nosotros no sabíamos que aún estabais ahí. Se suponía que sólo ibais a estar un tiempo corto, unos ciclos, varias generaciones…
—¡Un millar de ciclos! ¡Cien generaciones…, los que sobrevivieron! ¿Y dónde estabais vosotros? ¿Qué sucedió?
—Nosotros…, teníamos nuestros propios problemas. —Alfred bajó los ojos e inclinó la cabeza.
—Tienes toda mi comprensión.
Alfred alzó rápidamente los ojos, vio la mueca en los labios del patryn y, con su suspiro, los apartó de nuevo.
—Vas a venir conmigo —dijo Haplo—. ¡Te llevaré a que veas por ti mismo el infierno que crearon los tuyos! Y mi señor te interrogará. Como a mí, le costará creer que «el carcelero murió».
—¿Tu señor?
—Un gran hombre, el más poderoso de nuestra estirpe que ha vivido jamás. Mi amo tiene planes, muchos planes, de los que no dudo que te hará partícipe.
—Y ésta es la razón de que estés aquí… —murmuró Alfred—. ¿Sus planes? No. No iré contigo. No te acompañaré voluntariamente. —El sartán movió la cabeza acompañando sus palabras. En el fondo de sus ojos mansos brilló una chispa.
—Entonces, usaré la fuerza. ¡Me encantará hacerlo!
—No lo dudo. Pero si pretendes ocultar tu presencia en este mundo —su mirada se clavó en las manos vendadas del patryn—, sabes que un combate entre nosotros, un duelo de tal magnitud y ferocidad mágica, no podría pasar inadvertido y sería desastroso para ti. Los hechiceros de este mundo son poderosos e inteligentes. Existen leyendas sobre la Puerta de la Muerte. Muchos, como Sinistrad o incluso este niño —Alfred acarició los rubios cabellos de Bane—, encontrarían la explicación de lo sucedido y se pondrían a buscar con ansia la entrada de lo que se supone un mundo maravilloso. ¿Está dispuesto a ello tu amo?
—¿Amo? ¿Qué amo? ¡Mírame, Alfred! —estalló Bane, harto—. ¡Nadie se irá a ninguna parte mientras viva mi padre!
Ninguno de los dos hombres respondió, ni lo miró siquiera. El muchacho les dirigió una mirada de odio. Como de costumbre, los adultos, absortos en sus propias preocupaciones, habían olvidado las suyas.
«Por fin, nuestros ojos se han abierto. Por fin vemos la verdad». A Limbeck le molestaban las gafas y se las colocó en lo alto de la cabeza. «Y la verdad es que ya no los necesitamos…».
—¡No os necesito! —Exclamó Bane—. De todos modos no ibais a colaborar. Lo haré yo mismo.
Se llevó la mano bajo la túnica, sacó el puñal de Hugh y lo contempló con admiración, pasando el dedo con cuidado por el filo de la hoja tallada de runas.
—Vamos —dijo al perro, que seguía quieto al lado de Haplo—. Tú ven conmigo.
El perro miró al chiquillo y meneó la cola, pero no se movió.
—¡Vamos! —Insistió Bane—. ¡Sé buen chico!
El perro ladeó la cabeza y se volvió a Haplo, gimiendo y levantando la pata. El patryn, concentrado en su enemigo, apartó al animal de un empujón. Con un gañido y una última mirada suplicante a su amo, el perro acudió al lado de Bane con la cabeza gacha y las orejas caídas.
El muchacho guardó el puñal al cinto y dio unas palmaditas en la cabeza al perro.
—Buen chico. Vámonos.
«Por eso, en resumen…». Limbeck hizo una pausa. Le temblaba la mano y una niebla le cubría los ojos. Una gota de tinta cayó sobre el papel. Colocándose de nuevo las gafas, las sujetó en la nariz y permaneció sentado e inmóvil, contemplando la línea en blanco donde escribiría las palabras finales.
—¿De veras te puedes permitir un enfrentamiento conmigo? —insistió Alfred.
—No creo que vayas a luchar —respondió Haplo—. Creo que estás demasiado débil, demasiado cansado. Ese niño que tanto mimas es más…
Alfred cayó en la cuenta de Bane y miró a su alrededor.
—¿Dónde está?
—Se ha ido a alguna parte —Haplo hizo un gesto de impaciencia—. No intentes…
—¡No intento nada! Ya has oído lo que me pedía, y tiene un puñal. ¡Va a matar a su padre! ¡Tengo que impedir…!
—No. —Haplo sujetó al sartán por el brazo—. Deja que los mensch se maten entre ellos. No importa.
—¿No te importa en absoluto? —Alfred lanzó una mirada extraña, inquisitiva, al patryn.
—No, claro que no. El único que me interesa es el líder de la revuelta geg, y Limbeck está a salvo en su habitación.
—¿Y dónde tienes al perro? —preguntó Alfred.
«Pueblo mío…». La pluma de Limbeck trazó lenta y meticulosamente cada palabra, «…vamos a la guerra».
Ya estaba. Había terminado. Se quitó las gafas y las arrojó sobre la mesa. Luego, hundió la cabeza entre las manos y se echó a llorar.