CAPÍTULO 49
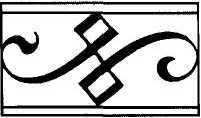
CASTILLO SINIESTRO,
REINO SUPERIOR
El dragón de azogue los condujo a la mansión de Sinistrad. El viaje no fue largo. El castillo parecía flotar en una nube y, cuando la bruma se abría, dominaba una vista de la ciudad de Nueva Esperanza que resultaba espectacular, grandiosa y, para Hugh, perturbadora. Los edificios, la gente…, no eran más que un sueño. Y, si era así, ¿el sueño de quién? ¿Y por qué eran invitados —no, forzados— a compartirlo?
Lo primero que hizo Hugh al entrar en el castillo fue echar una mirada a hurtadillas a los muros. Advirtió que Haplo hacía lo mismo e intercambiaron una mirada. El castillo, al menos, era sólido. Era real.
Y la mujer que descendía la escalinata…, ¿lo era también?
—¡Ah!, ya estás aquí, querida. Pensé que te encontraría en la entrada, aguardando impaciente para recibir a nuestro hijo.
El vestíbulo del castillo era enorme y su rasgo dominante era una soberbia escalinata cuyos peldaños de mármol eran tan anchos que podría haber subido por ellos un dragón de guerra con las alas completamente extendidas, sin que sus puntas tocaran las paredes. Los muros interiores eran del mismo ópalo nacarado y fino al tacto que las paredes del exterior y brillaban mortecinos bajo la luz de un sol que lucía débilmente entre los jirones de niebla que envolvían el castillo. Piezas de mobiliario raras y valiosas —recios arcones de madera, sillas de respaldo alto ricamente talladas— adornaban el vestíbulo. Viejas armaduras humanas de metales preciosos, con incrustaciones de plata y oro, montaban guardia en silencio. Una gruesa y suave alfombra de lana tejida cubría los peldaños.
Cuando Sinistrad llamó la atención sobre su presencia, el grupo distinguió en mitad de la escalinata a una mujer, empequeñecida por el enorme tamaño del escenario. Estaba inmóvil, contemplando a su hijo. Bane se mantuvo muy cerca de Sinistrad, con su manita firmemente asida a la del hechicero. La mujer llevó una mano al collar que lucía en la garganta y lo apretó entre sus dedos. Con la otra mano, se apoyó pesadamente en la barandilla. Hugh se dio cuenta de que aquella mujer no se había detenido en la escalinata para realizar una gran entrada, para atraer todas las miradas; se había detenido porque no podía dar un paso más.
La Mano se preguntó, durante unos segundos, qué clase de mujer era la madre de Bane. ¿Qué mujer participaría en un cambio de niños? Hugh había creído saberlo y no le habría sorprendido ver a alguien tan traicionero y ambicioso como su padre. Ahora, viéndola allí, se dio cuenta de que no era cómplice de la suplantación, sino una víctima de ella.
—Querida, ¿te han crecido raíces para que no te muevas de ahí? —Sinistrad parecía disgustado—. ¿Por qué no hablas? Nuestros invitados…
La mujer estaba a punto de derrumbarse y, sin detenerse a pensar lo que hacía, Hugh corrió escalera arriba y tomó en brazos el cuerpo en el instante en que se desmayaba.
—Así que ésa es mi madre… —murmuró Bane.
—Sí, hijo mío —contestó Sinistrad—. Señores, mi esposa, Iridal —añadió, señalando con gesto indiferente el cuerpo inmóvil—. Debéis disculparla, pues es un ser débil, muy débil. Y ahora, si queréis seguirme, os mostraré vuestros aposentos. Estoy seguro de que desearéis descansar de vuestro fatigoso viaje.
—¿Qué hay de ella…, de tu esposa? —preguntó Hugh mientras olía la fragancia del espliego machacado y marchito.
—Llévala a sus estancias —respondió Sinistrad, dedicando una mirada de indiferencia a la mujer—. Está en lo alto de la escalera, junto al balcón. La segunda puerta a la izquierda.
—¿Debo llamar a los criados para que se ocupen de ella?
—No tenemos criados. Los encuentro…, una molestia. Iridal tendrá que ocuparse de sí misma. Como todos vosotros, me temo.
Sin volverse a mirar si sus huéspedes los seguían, Sinistrad y Bane doblaron a la derecha y penetraron por una puerta que surgió, al parecer bajo la orden del misteriarca, en mitad de la pared. Pero los demás no avanzaron enseguida tras ellos: Haplo contemplaba ociosamente la sala, Alfred parecía indeciso entre seguir a su príncipe o atender a la pobre mujer que Hugh tenía en brazos, y Limbeck contemplaba con ojos saltones y asustados la puerta que se había materializado en plena roca y no dejaba de frotarse las orejas, añorando tal vez los siseos, matraqueos y estampidos que rompieran aquel silencio opresivo.
—Sugiero que me sigáis, caballeros, pues nunca encontraríais el camino sin ayuda. En este castillo sólo tenemos algunos aposentos fijos; el resto aparece o desaparece cuando los necesitamos. No me gusta el despilfarro, ¿entendéis?
Los demás, algo desconcertados ante tales palabras, cruzaron la puerta tras él, aunque Limbeck se entretuvo hasta que Alfred lo obligó a avanzar con un suave empujón. Hugh se preguntó dónde estaría el perro y, al bajar la vista, lo encontró junto a sus pies.
—¡Lárgate! —exclamó Hugh, apartando de en medio al animal con la punta de la bota. El perro lo esquivó limpiamente y se quedó quieto en la escalinata observándolo con interés, ladeando la cabeza y con las orejas tiesas.
La mujer que sostenía en brazos se agitó levemente y emitió un gemido. Viendo que no iba a contar con la colaboración de sus compañeros de viaje, la Mano se volvió y llevó a la mujer escaleras arriba. La subida hasta el balcón era larga, pero la carga que portaba era ligera, demasiado ligera.
Hugh transportó a Iridal a sus habitaciones, que encontró sin dificultad gracias a la puerta entreabierta y al leve aroma de la misma fragancia dulce que envolvía su cuerpo. Dentro había un saloncito, seguido de un vestidor y, por último, de una alcoba. Al cruzar las sucesivas estancias, Hugh reparó con sorpresa en que estaban casi vacías de mobiliario; escaseaban los objetos decorativos y los pocos que había a la vista estaban cubiertos de polvo. La atmósfera de aquellas cámaras privadas era yerma y helada, muy distinta del cálido lujo del vestíbulo principal.
Hugh depositó con suavidad a Iridal sobre un lecho cubierto de sábanas del tejido más fino, rematadas en encaje. Echó un cobertor de seda sobre el cuerpo delgado de la mujer y se quedó mirándola.
Era más joven de lo que había creído al verla. Tenía el cabello canoso pero tupido y tan delgado como el hilo de una gasa. En reposo, sus facciones eran dulces, moldeadas con delicadeza y carentes de arrugas. Y su piel era pálida, terriblemente pálida.
Antes de que Hugh pudiera echar mano al perro, éste se escurrió entre sus piernas y le dio a la mujer un lametón en la mano, que colgaba a un costado del lecho. Iridal se movió y despertó. Abrió los ojos con un parpadeo, miró a Hugh y sus facciones se contrajeron en una mueca de miedo.
—¡Sal de aquí! —Susurraron sus labios—. ¡Tienes que marcharte enseguida!
… El sonido de los cánticos saludaba al sol en la helada mañana. Era la canción de los monjes de túnicas negras que descendían hacia el pueblo, ahuyentando a las otras aves carroñeras:
Con cada niño que nace,
morimos en nuestros corazones,
negra verdad, la que aprendemos:
que la muerte vuelve siempre.
Con… con… con…
Hugh y los demás muchachos caminaban tras él, tiritando bajo sus finas ropas y con los pies descalzos y ateridos avanzando a trompicones sobre el suelo helado. Todos habían llegado a esperar con ansia el calor de las terribles hogueras que pronto arderían en el pueblo.
No había un ser viviente a la vista; sólo los muertos tendidos en las calles, donde sus parientes habían arrojado los cuerpos infestados con la peste, para ocultarse de inmediato ante la llegada de los kir. Ante algunas puertas, sin embargo, había cestos de comida o incluso una jarra de agua, aún más preciada, como pago del pueblo por los servicios prestados.
Los monjes estaban acostumbrados a aquello y se concentraron en su tétrico trabajo de recoger los cuerpos y transportarlos a la gran zona abierta donde los huérfanos a su cuidado ya estaban apilando el carcristal. Otros muchachos, entre ellos Hugh, recorrían la calle recogiendo las ofrendas que más tarde llevarían al monasterio. Al llegar ante una puerta, un sonido lo hizo detenerse en el momento en que sacaba una hogaza de pan de una cesta. Hugh se asomó al interior de la casa.
—Mamá —decía un chiquillo, dando unos pasos hacia una mujer que yacía en la cama—. Tengo hambre, mamá. ¿Por qué no te levantas? Es hora de desayunar.
—Esta mañana no puedo levantarme, cariño. —La voz de la madre, aunque dulce, pareció resultarle extraña al niño, pues éste se asustó—. No, no, cariño. No te acerques. Te lo prohíbo. —Exhaló un suspiro y Hugh advirtió que le silbaban los pulmones. Tenía el rostro tan pálido como el de los cadáveres esparcidos por la calle, pero el muchacho apreció que en otro tiempo había sido una mujer hermosa—. Deja que te mire, Mikal. Serás bueno cuando…, mientras esté enferma, ¿me lo prometes? ¡Prométemelo! —insistió débilmente.
—Sí, madre, te lo prometo.
—¡Ahora, sal de aquí! —Murmuró ella en voz baja, con las manos agarradas a las mantas—. ¡Tienes que marcharte enseguida! Ve…, ve a buscarme un poco de agua.
El niño dio media vuelta y corrió hacia Hugh, que ocupaba el umbral de la puerta. Hugh vio que el cuerpo de la mujer experimentaba unas convulsiones agónicas, se ponía rígido y, al fin, perdía todas las fuerzas. Sus ojos abiertos miraron fijamente el techo.
—Tengo que conseguir agua, agua para mamá —dijo el niño, mirando a Hugh. El pobre chiquillo, de espaldas a su madre, no había visto lo sucedido.
—Te ayudaré a traerla —contestó Hugh—. Tú sostén esto —añadió, entregando el pan al chiquillo, para que fuera acostumbrándose a la vida que le esperaba.
Tomando al pobre huérfano de la mano, Hugh lo alejó de la casa. El chiquillo llevaba bajo el brazo la hogaza de pan que su madre, probablemente, estaba cociendo en el instante en que empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad que en poco tiempo la consumiría. A sus espaldas, Hugh podía oír todavía el suave eco de la orden de la madre, mandando lejos a su hijo para que no la viera morir. «¡Sal de aquí!».
Agua. Hugh tomó una jarra y sirvió un vaso. Iridal no volvió la vista, sino que la mantuvo fija en el hombre.
—¡Tú! —Su voz era suave y susurrante—. Tú eres uno…, uno de los que…, han venido con mi hijo, ¿verdad?
Hugh asintió. La mujer se levantó, incorporándose a medias en el lecho y apoyándose en un brazo. Su cara estaba pálida y en sus ojos había un brillo febril.
—¡Vete! —Repitió con voz trémula y ronca—. ¡Corres un peligro terrible! ¡Abandona esta casa enseguida!
Sus ojos. Hugh estaba hipnotizado por aquellos ojos grandes y hundidos que mostraban todos los colores del arco iris, como unos prismas brillantes en torno a unas pupilas negras que se movían y cambiaban al incidir en ellas la luz.
—¿Me has oído? —preguntó Iridal.
En realidad, Hugh no le había prestado atención. Algo acerca de un peligro, le pareció recordar.
—Toma, bebe esto —respondió, pues, acercándole el vaso.
Iridal, airada, lo apartó de un golpe; el vaso se estrelló contra el suelo y derramó su contenido sobre las losas de piedra.
—¿Crees que quiero tener también vuestras vidas en mis manos?
—Háblame de ese peligro, entonces. ¿Por qué debemos irnos?
Pero la mujer se hundió de nuevo entre los almohadones y no le respondió. Al acercarse a ella, Hugh observó que estaba temblando de miedo.
—¿Qué peligro? —insistió, y se agachó para recoger los fragmentos de cristal, sin dejar de observarla.
La mujer movió la cabeza en un gesto frenético de negativa y sus ojos recorrieron la estancia.
—No. Ya he hablado suficiente, ¡quizá demasiado! Mi esposo tiene ojos en todas partes y sus oídos siempre están atentos.
Los dedos de sus manos se cerraron con fuerza contra la palma.
Hacía mucho tiempo que Hugh no sentía el dolor de otro. Hacía mucho tiempo que había dejado de sentir el suyo. Recuerdos y sensaciones que habían quedado muertos y enterrados en lo más profundo de su ser cobraron vida de nuevo, extendieron sus manos huesudas y hundieron las uñas en su alma. Su mano dio una brusca sacudida; un fragmento de cristal acababa de clavársele en la palma.
El dolor lo enfureció.
—¿Qué hago con esto?
Iridal hizo un débil gesto con la mano y los añicos de cristal que Hugh sostenía en las suyas desaparecieron como si nunca hubieran existido.
—Lamento que te hayas hecho daño —murmuró ella en tono apagado—, pero esto es lo que te espera si insistes en quedarte.
Hugh apartó la mirada de la mujer y, volviéndose de espaldas, se asomó a la ventana. Debajo de él, con su piel plateada visible a través de la caprichosa niebla, el dragón había rodeado el castillo con su enorme cuerpo y permanecía allí murmurando para sí una y otra vez el odio que sentía por el hechicero.
—No podemos marcharnos —dijo entonces—. Ahí fuera está el dragón, montando guardia…
—Siempre hay maneras de evitar al dragón de azogue, si de veras quieres escapar.
Hugh guardó silencio, reacio a decirle la verdad por miedo a lo que pudiera oír en respuesta. Pero tenía que saberlo.
—No puedo irme. Estoy hechizado; tu hijo me tiene sometido a un encantamiento.
Iridal se movió penosamente y lo miró con ojos tristes.
—El hechizo sólo actúa porque tú quieres que lo haga. Tu voluntad lo refuerza. Si lo hubieras deseado de verdad, lo habrías roto hace mucho. Eso fue lo que descubrió el mago Triano. Tú te preocupas por el muchacho, ¿entiendes? Y esa preocupación es una prisión invisible. Yo lo sé… ¡Lo sé muy bien!
El perro, que se había estirado a los pies de Hugh con el hocico sobre las patas, se sentó de pronto en actitud de atención y miró a su alrededor con ferocidad.
—¡Ya viene! —exclamó Iridal con voz desmayada—. Rápido, vete de aquí. Ya has estado conmigo demasiado tiempo.
Hugh, con expresión sombría y cargada de malos presagios, permaneció inmóvil.
—¡Oh, por favor, déjame! —Suplicó Iridal, extendiendo las manos—. ¡Por mi bien! ¡Seré yo quien reciba el castigo si no lo haces!
El perro ya estaba a cuatro patas y se dirigía a las habitaciones exteriores. Hugh, tras echar una última mirada a la espantada mujer, consideró preferible hacer lo que le decía…, al menos, de momento. Hasta que pudiera rumiar sobre lo que le había dicho. Cuando salía, se encontró a Sinistrad a la puerta del salón. La Mano se adelantó a cualquier pregunta.
—Tu esposa descansa.
—Gracias. Estoy seguro de que la habrás dejado muy cómoda.
Los ojos desprovistos de pestañas de Sinistrad repasaron los brazos y el torso musculoso de Hugh y una sonrisa cargada de intención asomó a sus finos labios.
Hugh enrojeció de cólera. Inició el gesto de continuar su marcha apartando al hechicero, pero éste se desplazó ligeramente para impedirle el paso.
—Estás herido —dijo el misteriarca. Alargó la mano, tomó la de Hugh por la muñeca y volvió la palma hacia la luz.
—No es nada. Un pedazo de cristal roto, nada más.
—¡Hum! ¡No puedo permitir que un invitado sufra daño! Vamos a ver. —Sinistrad posó unos dedos largos, finos y vibrantes como las patas de una araña sobre la herida de la mano de Hugh, cerró los ojos y se concentró. La herida se cerró y el dolor (el de la herida) remitió.
Sonriendo, Sinistrad abrió los ojos y los clavó en Hugh.
—No somos tus invitados —dijo la Mano—. Somos tus prisioneros.
—Eso, mi querido señor —replicó el misteriarca—, depende por completo de ti.
Una de las pocas estancias del castillo que tenían existencia permanente en éste era el estudio del hechicero. Su ubicación, en relación con las demás salas de la mansión, cambiaba constantemente según el humor o las necesidades de Sinistrad. Aquel día se hallaba en la parte superior del castillo y sus cortinas abiertas permitían el paso de los últimos rayos de Solaris antes de que los Señores de la Noche apagaran la vela de la luz diurna.
Extendidos sobre el gran escritorio del hechicero estaban los dibujos de la Tumpa-chumpa que había realizado su hijo. Algunos eran diagramas de partes de la enorme máquina que Bane había visto en persona. Otros habían sido trazados con la ayuda de Limbeck e ilustraban las partes de la Tumba-chumpa que funcionaban en el resto de la isla de Drevlin. Los planos eran excelentes y notablemente precisos ya que Sinistrad había enseñado al muchacho a utilizar la magia para mejorar su trabajo. Haciéndose una imagen mental, Bane sólo tenía que conectar esa imagen con el movimiento de la mano para traducirla al papel.
El hechicero se encontraba estudiando los diagramas con gran atención cuando un ladrido ahogado le hizo levantar la cabeza.
—¿Qué hace aquí el perro?
—Le gusto —respondió Bane, pasando los brazos en torno al cuello del perro y acariciándolo. Los dos llevaban un rato peleándose en broma por el suelo y, en el forcejeo, se había escapado el gañido—. Siempre me sigue. Le caigo mejor que Haplo, ¿verdad, muchacho?
El perro sonrió, batiendo la cola contra el suelo.
—No estés muy seguro de eso. —Sinistrad lanzó una mirada penetrante al animal—. No me fío. Creo que deberíamos librarnos de él. En los tiempos antiguos, los magos utilizaban a animales como éste para que les hicieran de espías, entrando en lugares donde ellos no podían penetrar.
—Pero Haplo no es un mago. Es sólo un…, un humano.
—Y poco de fiar. Ningún hombre se muestra tan tranquilo y seguro a menos que crea tenerlo todo bajo control. —Sinistrad dirigió una mirada de soslayo a su hijo—. No me gusta la exhibición de debilidad que he descubierto en ti, Bane. Empiezas a recordarme a tu madre.
El chiquillo apartó lentamente los brazos del cuello del perro, se incorporó y acudió al lado de su padre.
—Podríamos librarnos de Haplo. Así podría quedarme el perro y tú no tendrías que ponerte nervioso.
—Una idea interesante, hijo mío —respondió Sinistrad, absorto en los diagramas—. Bueno, saca a ese animal de aquí para que corra y juegue un poco.
—Pero, papá, si el perro no le hace mal a nadie. Si se lo digo, se quedará quieto. ¿Ves?, ya está ahí tumbado.
Sinistrad volvió los ojos y encontró la mirada del can. El animal tenía unos ojos de sorprendente inteligencia. El misteriarca frunció el entrecejo.
—No lo quiero aquí, apesta. Largaos los dos. —Sinistrad alzó uno de los dibujos, lo colocó junto a otro y contempló ambos, pensativo—. ¿Cuál sería su propósito original? Algo tan gigantesco, tan enorme… ¿Qué se proponían los sartán? Sin duda, no era un simple medio de recoger agua.
—Produce el agua para mantenerse en funcionamiento —afirmó Bane, encaramándose a un taburete para ponerse a la altura de su padre—. Necesita el vapor para impulsar los motores que producen la electricidad que mueve la máquina. Es probable que los sartán construyeran esta parte —Bane señaló uno de los dibujos— para almacenar agua y enviarla al Reino Medio, pero es evidente que no era éste el cometido principal de la máquina. Verás, yo…
Bane captó la mirada de su padre, y la frase murió en sus labios. Sinistrad no dijo nada. Lentamente, el muchacho bajó del taburete.
Sin una sola palabra más, el misteriarca se concentró de nuevo en los dibujos.
Bane llegó hasta la puerta. El perro se incorporó y lo siguió alegremente, pensando sin duda que era hora de jugar. Cuando llegó al umbral, el muchacho hizo un alto y dio media vuelta.
—Yo lo sé.
—¿Sabes, qué? —Sinistrad alzó la vista, irritado.
—Sé por qué se inventó la Tumpa-chumpa. Sé cuál era su cometido. Sé cómo se puede conseguir que lo cumpla. Y sé cómo podemos dominar el mundo entero. Lo he descubierto mientras hacía los dibujos.
Sinistrad contempló a su hijo. Había algo de su madre en la dulzura de la boca y en las facciones, pero los ojos astutos y calculadores que le sostenían la mirada, impávidos, eran sin duda los suyos.
El misteriarca señaló los diagramas con un gesto negligente.
—Muéstramelo.
Bane volvió hasta el escritorio y lo hizo. El perro, olvidado, se dejó caer a los pies del hechicero.